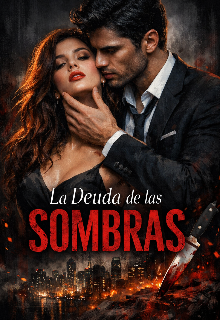La Deuda De Las Sombras
Lo que despierta en la oscuridad
Cerré la puerta. El sonido fue seco, definitivo, como si hubiera sellado algo más que una habitación. Él no me dijo que me acercara. No hizo falta.
Su mirada estaba fija en mí, tensa, calculada, como si cada segundo fuera una variable que debía controlar. Ya no estaba sentado detrás del escritorio. Estaba de pie, con el cuerpo erguido, los hombros rígidos, las manos apoyadas en la madera oscura como si contuvieran un impulso.
—¿Te llamó? —preguntó.
No “¿qué pasó?”.
No “¿estás bien?”.
¿Te llamó?
Asentí.
—¿Qué dijo?
Di un paso hacia adelante. Sentía el pulso en la garganta.
—Dijo que la marca no servía —respondí—. Que si quería tocarme… lo haría.
El silencio se volvió denso. Pesado. No como antes. Esta vez no había calma. Él bajó la mirada apenas, como si contara hasta un número que solo él conocía.
—¿Escuchaste alguna respiración? —preguntó—. ¿Algún ruido de fondo?
—No. Solo su voz.
—¿La reconociste?
—No pero sonaba —me estremecí— seguro. Como si ya hubiera ganado algo.
Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del borde del escritorio. La madera crujió apenas.
—Eso fue un error —dijo.
—¿Mi error? —pregunté, tensa.
—El suyo —respondió—. Por llamarte.
Levantó la vista. Sus ojos eran otra cosa ahora. Oscuros, sí, pero no vacíos. Había algo encendido detrás. Algo peligroso.
—Ven —ordenó.
Me acerqué sin discutir. Se apartó del escritorio y señaló la silla frente a él.
—Siéntate.
Obedecí. Él rodeó la mesa despacio, como un depredador que no necesita correr. Se detuvo a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión contenida en cada músculo.
—Escúchame bien —dijo en voz baja—. No voy a decirte todo. No todavía. Pero sí lo suficiente para que entiendas por qué esto acaba de cambiar.
Tragué saliva.
—Ese hombre no es un desconocido —continuó—. No es un acosador común. No es alguien que te haya encontrado por azar.
—Entonces… —mi voz tembló— ¿quién es?
Su mandíbula se tensó.
—Es alguien que cree que me pertenece algo —respondió—. Algo que le fue quitado.
—¿Qué cosa?
—Control.
La palabra cayó entre nosotros como una confesión brutal.
—Hace años —prosiguió—, yo desmantelé una red. No por justicia. No por moral. Por necesidad. Esa red se alimentaba de secretos, de errores ajenos, de personas que no podían defenderse.
Sentí un frío recorrerme la espalda.
—Como yo.
Su mirada se clavó en mí.
—Exactamente como vos.
El aire se me quedó atrapado en los pulmones.
—Esa gente no olvida —continuó—. No perdona. Se reorganiza. Espera. Aprende.
—¿Y ahora…?
—Ahora encontró una forma de volver a acercarse —dijo—. A través de alguien que no debería haber estado expuesta.
Mi corazón dio un salto violento.
—¿A través de mí?
—Sí.
Me levanté de golpe.
—¡Entonces esto es culpa suya! —exploté—. ¡Usted me trajo aquí! ¡Usted me puso en su mundo!
Su mano se alzó en el aire, firme.
—Basta.
La palabra me cortó en seco.
—No —continuó—. Yo te encontré porque ya estabas marcada. Antes de mí. Mucho antes.
Me miró con intensidad.
—Tu pasado no solo te persigue por lo que hiciste —dijo—. Te persigue porque alguien más quiere usarlo como llave.
Las piernas me fallaron. Volví a sentarme.
—¿Llave para qué?
Él se inclinó hacia mí, apoyando una mano en el respaldo de la silla, encerrándome sin tocarme.
—Para obligarme a elegir —susurró—. Entre entregarte o destruirlos.
El miedo me golpeó con fuerza.
—¿Y qué vas a hacer?
No dudó.
—Ninguna de las dos.
Me sostuvo la mirada, y su voz descendió aún más.
—Voy a protegerte. Y voy a acabar con esto.
—Eso no suena como una buena idea —dije, casi sin aire.
—No lo es —admitió—. Pero es la única.
Se enderezó, caminó hasta la ventana, observando la ciudad como si fuera un tablero de ajedrez.
—Lo que ese hombre quiere no es tocarte —continuó—. Quiere que yo pierda el control. Quiere que actúe impulsivamente. Que me exponga.
—¿Y la llamada?
—Fue una provocación —dijo—. Un aviso. Para que yo sepa que ya te vio… como mía.
Un escalofrío me recorrió.
—Yo no soy tuya —murmuré, aunque la frase ya no sonaba tan firme.
Se giró lentamente.
—Todavía no —repitió—. Pero desde el momento en que decidió llamarte, te convirtió en territorio.
Mi respiración se volvió irregular.
—¿Y eso qué significa?
Él caminó hacia mí con pasos tranquilos. Se detuvo frente a mí, a una distancia mínima. Esta vez no apartó la mirada.
—Significa que ya no alcanza con protegerte desde las sombras —dijo—. Significa que tengo que hacerlo visible.
—¿Visible cómo?
No respondió de inmediato. Extendió la mano y tocó el bolso que colgaba de mi hombro.
—Dame la tarjeta.
La saqué con dedos temblorosos y se la entregué. Él la observó un segundo. Luego la guardó en el bolsillo interno de su saco.
—A partir de ahora —dijo— no vas a moverte por este edificio sola.
—Eso es…
—No terminé.
Se inclinó hasta quedar a mi altura.
—Y fuera de él, tampoco.
Mi corazón golpeaba con violencia.
—¿Me estás encerrando?
—Te estoy exponiendo —corrigió— De la forma correcta.
—No entiendo.
—Lo vas a hacer.
Se apartó y tomó su teléfono.
—Desde hoy —continuó— vas a trabajar directamente bajo mi supervisión. No como secretaria general. Como asistente personal.
—Eso va a levantar rumores.
—Que los levante —repitió—. Quiero que te vean conmigo. Que entiendan que no sos accesible.
—¿Y si eso lo provoca más?
Sus labios se curvaron apenas. No fue una sonrisa. Fue una promesa oscura.
—Eso es exactamente lo que quiero.
Mi estómago se revolvió.
—Esto ya no es protección —dije—. Es guerra.