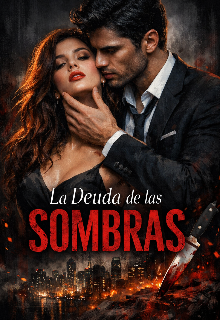La Deuda De Las Sombras
El lugar equivocado
La primera señal fue el silencio.
No el silencio común de una noche tranquila, sino ese otro, más espeso, que parece absorber los sonidos antes de que nazcan. Estaba sentada en el sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo, cuando lo sentí. No escuché nada. No vi nada. Pero mi cuerpo reaccionó como si alguien hubiera apagado una luz que yo no sabía que estaba encendida.
—Algo pasó —dije.
Él levantó la vista de su teléfono.
—¿Qué sentís?
—No lo sé —respondí—. Pero no es miedo. Es ausencia.
Se quedó inmóvil un segundo. Luego miró la pantalla. Su expresión cambió apenas, pero lo suficiente.
—Vestite —dijo—. Ahora.
—¿Dónde vamos?
No respondió. Ya estaba de pie, tomando las llaves, el saco, el arma que no llevaba visible pero que siempre estaba ahí. Ese gesto fue lo que me heló la sangre. No la urgencia, sino la previsión.
—Decime qué está pasando —insistí.
—Todavía no —respondió— Primero vamos a llegar.
El trayecto fue rápido. Demasiado. La ciudad pasaba frente a mis ojos como una sucesión de sombras irrelevantes. Él conducía con precisión quirúrgica, atento a cada esquina, cada reflejo en los espejos. No hablaba. No porque no quisiera tranquilizarme, sino porque estaba pensando diez pasos adelante.
—No era para vos —dijo de pronto.
—¿Qué?
—Esto —repitió— No era para vos.
El corazón me dio un salto.
—¿Entonces para quién?
Sus manos se tensaron sobre el volante.
—Para recordarte que el mundo no se rompe siempre donde mirás.
El edificio apareció al final de la calle. Uno común. Sin seguridad privada. Sin cámaras visibles. Un lugar que nadie elegiría para una advertencia… salvo que ese fuera el punto.
—Clara —susurré.
No me respondió, pero no hizo falta.
—Quedate en el auto —ordenó cuando estacionó.
—No.
Giró la cabeza hacia mí. No había enojo en su mirada. Había algo más oscuro: evaluación.
—No es un pedido —dijo—. Es una necesidad.
—No voy a quedarme sentada mientras alguien sufre por mi culpa.
—No es tu culpa.
—Entonces dejame verlo.
El silencio se estiró.
—No te separes de mí —dijo al fin— Ni un segundo.
El pasillo olía a humedad y a encierro. Las luces estaban encendidas, pero había algo apagado en el ambiente, como si alguien hubiera entrado sin intención de quedarse. Caminamos despacio, atentos a cada sonido. La puerta estaba cerrada. Demasiado cerrada.
—Clara —llamé en voz baja.
Nada. Él apoyó la mano en el picaporte. No lo giró de inmediato. Escuchó. Contuvo la respiración. Luego entró. El departamento estaba intacto. Esa fue la segunda señal.
No había destrozos. No había violencia visible. Todo estaba exactamente donde debía estar salvo por pequeños detalles que solo alguien entrenado notaría: una silla corrida apenas, un cajón mal cerrado, una ventana sin traba.
—No buscaba robar —murmuró—. Buscaba ser visto.
Avancé despacio, con el corazón latiendo en los oídos.
—Clara —volví a llamar.
Un sonido ahogado respondió desde el fondo. Corrí. Estaba sentada en el suelo del dormitorio, con la espalda apoyada contra la cama, abrazándose las piernas. No lloraba. Eso fue lo que más me perturbó. Tenía los ojos abiertos, fijos en un punto inexistente, como si su mente estuviera en otro lugar.
—Clara —dije, arrodillándome frente a ella— Soy yo.
Parpadeó. Dos veces. Luego me miró.
—No me tocó —susurró—. No era eso.
—Lo sé —respondí, aunque no lo sabía del todo— Ya pasó. Estás a salvo.
Él se quedó en la puerta, observando sin intervenir. No por indiferencia, sino porque sabía que ese no era su espacio.
—Dejó algo —dijo Clara de pronto—. No es una amenaza. Es… una explicación.
—¿Dónde? —pregunté.
Señaló la mesa de luz. Había un sobre. Blanco. Sin nombre. Sin huellas visibles. Él se acercó primero. Lo abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja. No me la mostró. Su expresión se endureció de una forma que no había visto antes.
—¿Qué dice? —pregunté.
—Nada que ella deba leer —respondió—. Y nada que cambie lo que vamos a hacer.
Clara me miró con miedo.
—Dijo que yo no importaba —susurró—. Que solo estaba… cerca.
Sentí una presión insoportable en el pecho.
—Lo siento —le dije— Nunca quise que esto te alcanzara.
—No te disculpes —respondió— Solo no lo normalices.
Esa frase me atravesó más que cualquier amenaza. Él se tensó detrás de mí.
—No va a volver a acercarse —dijo— A nadie que no haya elegido estar en esto.
Clara lo miró. No con gratitud. Con comprensión.
—Usted es peligroso —dijo— Pero no es él.
El silencio cayó como una sentencia. Horas después, cuando seguridad cerró el perímetro, cuando Clara estuvo acompañada, cuando todo quedó resuelto en términos prácticos, regresamos al auto. No hablamos. La ciudad seguía funcionando. Gente caminando. Luces encendiéndose. Vidas intactas.
—Esto fue una advertencia —dije al fin.
—Sí.
—No para vos.
—No —admitió— Para que entiendas algo.
Lo miré.
—¿Qué?
—Que él no necesita tocarte para herirte —respondió — Y que yo no puedo protegerte sin afectar a otros.
El peso de esas palabras me hundió en el asiento.
—Entonces esto no termina.
—No —dijo— Pero cambió.
—¿Cómo?
Detuvo el auto frente al edificio. Apagó el motor.
—Ahora ya no juega a desestabilizarte —respondió— Ahora quiere que tomes una decisión.
—¿Cuál?
Me miró.
—Hasta dónde estás dispuesta a quedarte.
Subimos en silencio. Cuando cerró la puerta del departamento detrás de nosotros, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era miedo. Era la certeza de que el daño colateral no era un accidente.
Era una herramienta. Y que, si seguía a su lado, tendría que aprender a vivir con esa verdad o alejarme antes de perderme del todo.