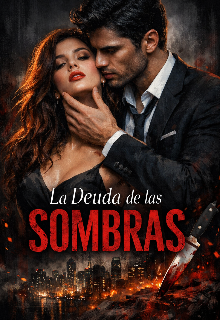La Deuda De Las Sombras
Lo que no se dice
No dormí esa noche.
No porque tuviera miedo de que él volviera, ni porque temiera otro golpe en la puerta. Dormí mal porque, por primera vez desde que todo había comenzado, el peligro no estaba afuera. Estaba dentro.
Me quedé sentada en la cama, con las piernas dobladas y la espalda contra la pared, escuchando su respiración al otro lado del departamento. No entró a la habitación. No se acercó. Respetó una distancia que no le pedí, pero que agradecí con una culpa silenciosa.
El silencio entre nosotros no era castigo. Era espera. Cuando amaneció, la luz entró por la ventana como si nada hubiera pasado. Esa normalidad fue casi ofensiva. Me levanté despacio, caminé hasta la cocina y lo encontré allí, apoyado contra la mesada, con una taza de café intacta en la mano.
No había dormido. Lo supe por la forma en que me miró: atento, contenido, como si cada gesto mío fuera una señal que intentaba descifrar.
—Clara está bien —dijo—. Seguridad va a quedarse cerca unos días.
Asentí.
—Gracias.
La palabra sonó pequeña. Insuficiente.
—No tenés que agradecerme —respondió— Esto no debería haber pasado.
—Pero pasó.
El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Me serví café. No tenía hambre. No tenía ganas. Solo necesitaba ocupar las manos.
—Anoche —dije al fin—, cuando Clara me miró entendí algo.
Él no respondió. No interrumpió.
—Entendí que ya no soy solo alguien que está en peligro —continué—. Soy alguien que genera peligro.
Su mandíbula se tensó apenas.
—Eso no es justo.
—No hablé de justicia —dije—. Hablé de hechos.
Me giré hacia él.
—No fue un accidente. No fue un error. Fue un mensaje. Y funcionó.
—Porque él es un cobarde —respondió—. Ataca lo que está cerca porque no puede tocar lo que quiere.
—No —negué—. Ataca lo que está cerca porque sabe que duele más.
El silencio se volvió pesado.
—No te voy a pedir que te vayas —dijo de pronto—. Pero tampoco voy a fingir que esto no tiene consecuencias.
—¿Cuáles? —pregunté.
—Que nada a mi lado es inocente —respondió—. Que quien se queda… se expone.
—Eso ya lo sé.
—No —dijo, mirándome con intensidad—. Lo sabés en la cabeza. No en el cuerpo.
Apoyé la taza sobre la mesa con un gesto más brusco de lo que pretendía.
—¿Y vos? —pregunté—. ¿Qué sabés?
Parpadeó.
—Sé cómo anticipar movimientos. Sé cómo contener amenazas. Sé cómo sobrevivir.
—No te pregunté eso.
Me miró en silencio.
—¿Qué no sabés hacer? —insistí.
La pregunta quedó flotando entre nosotros como algo peligroso.
—No sé detenerme —dijo al fin—. No cuando algo que me importa está en riesgo.
—¿Y yo te importo? —pregunté, sin saber por qué necesitaba oírlo.
No respondió de inmediato.
—Sí —dijo—. Y eso es exactamente el problema.
Me apoyé contra la mesa, sintiendo un cansancio que no era físico.
—Anoche pensé en irme —confesé.
Su cuerpo se tensó de forma casi imperceptible.
—No lo hiciste.
—No —admití—. Pero no porque me sintiera segura.
—Entonces ¿por qué?
Lo miré.
—Porque todavía estoy tratando de entender quién soy con vos.
El silencio volvió a caer.
—Con vos —continué—, no soy solo una mujer asustada. Tampoco soy solo una víctima. Pero tampoco soy libre.
—Nadie lo es del todo —respondió.
—No —negué—. Pero hay grados.
Caminé hacia la ventana. La ciudad seguía ahí, indiferente, enorme.
—Me estoy adaptando —dije—. Estoy aprendiendo a callar, a observar, a no reaccionar. Y una parte de mí entiende por qué es necesario.
—Y la otra —preguntó.
—La otra tiene miedo de desaparecer —respondí.
Se acercó despacio, pero se detuvo a un metro de distancia. No invadió. No tocó.
—No quiero que desaparezcas —dijo.
—Entonces decime la verdad —pedí—. No la estratégica. No la que protege. La otra.
Guardó silencio largo rato.
—La verdad —dijo al fin— es que si te vas, una parte de mí va a respirar aliviada.
La frase me golpeó.
—Porque ya no estarías en peligro —continuó— Y porque ya no tendría que elegir entre protegerte o convertirme en algo que prometí no ser.
Sentí un nudo en la garganta.
—¿Y la otra parte?
—La otra —dijo— no sabría cómo existir sin mirarte por encima del hombro.
La confesión no fue romántica. Fue cruda.
—Eso no es amor —susurré.
—No —admitió— Es apego peligroso.
—Entonces ¿por qué seguís acá?
Me sostuvo la mirada.
—Porque todavía creo que puedo protegerte sin destruirte.
—¿Y si no podés?
El silencio se estiró.
—Entonces voy a perderte —respondió—. O voy a perderme yo.
Me giré completamente hacia él.
—Eso no es una elección —dije—. Es una condena para los dos.
—Lo sé.
—Yo no puedo vivir siendo el punto débil de nadie —continué— Ni siquiera del hombre que intenta salvarme.
—Nunca te vi como débil.
—No —dije—. Me ves como detonante.
No lo negó.
—Clara va a necesitar tiempo —dije— Yo también.
—¿Estás diciendo…?
—No te estoy dejando —aclaré— Pero necesito espacio. No físico. Mental.
Se tensó.
—¿Qué significa eso?
—Que no voy a esconder lo que siento —respondí— Ni el miedo, ni la atracción, ni la duda. Y tampoco voy a justificarlo todo solo porque funciona.
—Eso te va a poner en riesgo.
—Vivir anestesiada también.
El silencio volvió a envolvernos.
—No voy a irme hoy —dije— Pero no voy a prometer quedarme mañana.
Asintió despacio.
—Es justo.
—Y vos —añadí— no vuelvas a decidir por mí sin decírmelo antes.
—No siempre voy a poder hacerlo.
—Entonces decímelo después —respondí— Pero no me conviertas en una excusa.
Me miró con una mezcla de respeto y algo más oscuro.
—Eso es nuevo —dijo.
—Yo también lo soy —respondí.
Nos quedamos así, frente a frente, sin tocarnos, entendiendo que algo había cambiado sin romperse del todo.