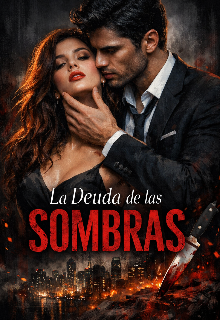La Deuda De Las Sombras
Antes de que él vuelva a mover una pieza
No le dije nada. Ni del mensaje. Ni de la imagen. Ni de la certeza que se me había instalado en el pecho como una piedra. Lo observé. Eso fue lo primero que hice.
Él se movía por el departamento con una energía distinta. No frenética, pero tensa, como si cada gesto estuviera calculado para contener algo que presionaba desde adentro. Hablaba poco. Escuchaba demasiado. Su atención estaba dividida entre pantallas, llamadas breves y silencios que no intentaba llenar. Yo entendí algo esencial esa mañana. Él estaba reaccionando. Yo no quería hacerlo.
Me preparé café y me senté en la mesa, con el cuaderno abierto frente a mí. No escribí. Lo usé como excusa. Como ancla. Como fachada de normalidad.
—No salgas hoy —dijo sin mirarme.
—Voy a salir —respondí.
Se detuvo.
—No es una buena idea.
—Nunca lo es —dije— Pero no voy a repetir el mismo patrón.
Me miró con atención, como si buscara algo en mi rostro.
—¿Sabés algo que yo no? —preguntó.
Esa fue la pregunta correcta.
Y la más peligrosa.
—Sé lo suficiente como para no quedarme quieta —respondí— No más que eso.
No insistió. Eso también fue nuevo. Salí sin escolta. Sin dramatismo. Sin huida. Caminé varias cuadras antes de tomar un transporte público. No porque creyera que así desaparecería, sino porque necesitaba confirmar algo simple: si yo cambiaba el recorrido ¿alguien más lo notaría?
Me senté junto a la ventana y observé reflejos. Vidrios. Rostros. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que lo estuvo. No una persona. Un patrón.
Bajé dos paradas antes de lo previsto y caminé hacia una zona que conocía bien. Tiendas pequeñas. Calles con movimiento constante. Lugares donde la gente mira sin recordar. Entré a una librería. No era casual. Era memoria.
Ahí había estado meses atrás. Antes de todo. Comprando un libro que nunca terminé. Me moví entre los estantes como si nada hubiera cambiado. Y entonces lo sentí. No presencia directa. Confirmación. Salí.
Crucé la calle sin mirar atrás. Entré a un café distinto. Pedí algo que no suelo pedir. Me senté de espaldas a la pared. Esperé. Diez minutos. Quince. Nada.
Hasta que alguien ocupó la mesa dos lugares más allá. No lo miré de inmediato. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que mirar demasiado pronto delata intención. Esperé a que levantara la taza. A que moviera la silla. A que pidiera algo.
Era un hombre común. Ropa neutra. Edad difícil de precisar. Nada en él llamaba la atención salvo la forma en que no miraba directamente. No era seguimiento clásico.
Era observación contextual. Cuando se levantó, dejó algo sobre la mesa. Un papel doblado.
No lo tomó nadie.
No lo tocó nadie.
Pasaron dos minutos antes de que me levantara y fingiera buscar algo en el bolso, lo suficientemente cerca como para tomarlo. No decía nada explícito. Solo una frase.
No reaccionás como esperaba.
El pulso no se me aceleró. Eso fue lo más revelador. Guardé el papel. Salí. Caminé dos cuadras. Me detuve recién cuando estuve segura de que nadie me seguía.
Ahí entendí la diferencia. Él no estaba intentando asustarme. Estaba probando estímulos. Y yo acababa de devolverle uno. No volví directo al departamento.
Fui a un lugar que solo yo conocía. Un sitio pequeño, anodino, donde había ido alguna vez a pensar sin ser interrumpida. Me senté, pedí agua, respiré hondo. Revisé mentalmente todo. No había sido imprudente. No había sido impulsiva. Había confirmado algo esencial:
El enemigo no buscaba controlarme todavía.
Buscaba entender cómo funciono cuando no me quiebro.
Eso era información. Volví cuando ya anochecía. Él estaba en el living. De pie. Esperando.
—¿Todo bien? —preguntó.
—Sí —respondí—. Pero no como creés.
Me observó con atención aguda.
—Hablá.
Dejé el bolso. Me senté frente a él.
—No me siguió —dije—. Me midió.
Su expresión cambió.
—¿Cómo?
—Cambié rutinas. Cambié trayectos. Entré en lugares donde no debía encontrar nada —continué—.Y encontré algo.
—¿Qué?
Saqué el papel y lo apoyé sobre la mesa. Lo leyó. Una sola vez.
—Esto no es casual —dijo— Esto es calibración.
—Exacto —respondí— Está ajustando el enfoque.
—¿Por qué no me avisaste antes?
—Porque necesitaba ver qué hacía sin vos —dije— Y ahora lo sé.
El silencio fue espeso.
—¿Te das cuenta del riesgo? —preguntó.
—Sí —respondí—. Y también del margen.
—¿Qué margen?
—Todavía no ataca —dije—. Todavía observa. Eso significa que cree que puede anticiparme.
—¿Y vos?
—Yo creo que todavía no sabe qué hacer conmigo —respondí.
Me miró largo rato.
—Esto no te hace invulnerable.
—Lo sé —dije—. Pero me hace menos predecible.
Asintió despacio.
—Y eso… complica todo.
—Para él —aclaré—. Y para vos.
No lo negó.
—A partir de ahora —dije—, no voy a ocultarte lo que descubra. Pero tampoco voy a quedarme quieta esperando.
—Eso me obliga a confiar —respondió.
—Eso nos obliga a los dos —corregí.
El teléfono vibró. Un número desconocido. No lo abrí. Lo dejé sonar. Nos miramos.
—No respondas —dijo.
—No voy a hacerlo —respondí— Todavía.
El silencio se extendió mientras el teléfono dejaba de vibrar. Y supe, con una claridad inquietante, que había cruzado un umbral invisible.
Ya no era solo la mujer protegida. Ni la víctima potencial. Ni el punto débil. Me había convertido en parte activa del tablero. Y el enemigo lo había notado.