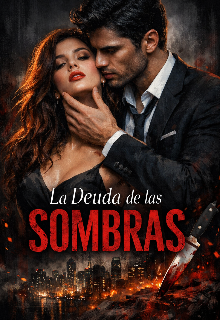La Deuda De Las Sombras
El primer desliz
No fue una gran decisión..Eso es lo que más me perturbó después.
No fue un acto dramático ni una huida impulsiva. No hice una valija ni escribí una nota. No crucé una frontera física. Fue algo mínimo, casi invisible. Tan pequeño que, de no haber sabido lo que estaba haciendo, podría haberlo justificado como una coincidencia. Y sin embargo, sabía exactamente lo que era. Estaba sola cuando ocurrió.
Él había salido temprano, sin decir a dónde iba. No como castigo ni reproche, sino como quien necesita espacio para pensar sin contaminarlo con la presencia del otro. La casa se sentía distinta sin él. Más grande. Más hueca. Demasiado silenciosa.
Me senté frente a la mesa del living con el teléfono entre las manos. Lo miré largo rato sin desbloquearlo. Mi pulgar tembló apenas sobre la pantalla. No tenía mensajes nuevos. Eso también era parte del trato.
Respiré hondo y abrí la aplicación de mapas. No escribí una dirección completa. Solo una zona. Un punto aproximado. Lo suficiente como para que él supiera que yo había aceptado el gesto, pero no la entrega. No iba a irme. No todavía. Pero iba a confirmar que la puerta existía.
Cerré la aplicación y dejé el teléfono boca abajo, como si así pudiera esconder la decisión que acababa de tomar. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por algo mucho más inquietante: una mezcla de alivio y culpa.
Me odié un poco por eso. Durante el día intenté seguir con mi rutina. Respondí correos. Ordené papeles. Me obligué a comer aunque no tenía hambre. Todo se sentía artificial, como si mi cuerpo siguiera ejecutando movimientos aprendidos mientras la mente estaba en otro lugar.
Pensaba en él..En su mirada la noche anterior. En la forma en que había dicho “dormimos separados” no como amenaza, sino como contención. En el espacio vacío de la cama. Y pensé en el otro.
No como deseo. No como atracción. Como posibilidad. Eso era lo que más me asustaba. A media tarde, el teléfono vibró. Número desconocido.
No abrí el mensaje de inmediato. Me levanté, caminé hasta la ventana, apoyé la frente contra el vidrio frío. Sabía que, una vez que lo leyera, algo iba a cambiar. Deslicé el dedo.
Bien. Entonces entendiste que no te pedía una respuesta absoluta.
Solo una señal.
Sentí un nudo en el estómago. No respondí.
No te preocupes. No voy a pedirte nada hoy.
Esto solo confirma que el trato sigue en pie.
Tragué saliva.
Y que todavía estamos a tiempo.
Bloqueé la pantalla. Ese fue el momento exacto en que entendí que había cruzado algo que no podía deshacer. No porque hubiera aceptado irme, sino porque había permitido que alguien más se posicionara entre nosotros.
Aunque fuera en silencio. La puerta se abrió poco después. Él entró sin prisa, como siempre. Me encontró de pie, inmóvil, mirando un punto indefinido del living.
—¿Todo bien? —preguntó.
—Sí —respondí.
La palabra salió demasiado rápido. No me creyó. Lo vi en la forma en que se detuvo apenas, en cómo su cuerpo se tensó sin que él lo decidiera del todo. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó el saco.
—¿Qué hiciste hoy? —preguntó.
No fue una acusación. Fue una intuición.
—Nada fuera de lo normal —respondí.
—Eso no es una respuesta —dijo.
Me acerqué despacio.
—No hice nada que rompiera lo que tenemos —dije.
Me sostuvo la mirada.
—Eso tampoco lo sé —respondió—. Porque no sé qué considerás que tenemos ahora.
El silencio se instaló entre nosotros con una densidad insoportable.
—Te sentís distinta —añadió—. Como si hubieras soltado algo… o lo hubieras tomado.
No contesté. Ese fue mi segundo error. Se acercó un paso. No me tocó. No necesitó hacerlo.
—¿Te habló? —preguntó.
—No —dije.
No era una mentira completa.
—¿Le respondiste? —insistió.
Dudé apenas. Un segundo.
Lo suficiente.
—No —repetí.
Esta vez, la palabra se quebró. Cerró los ojos un instante, como si confirmara algo que no quería saber.
—No voy a preguntarte más —dijo—. Porque no necesito hacerlo.
—Entonces decí lo que pensás —respondí.
Abrió los ojos. Su mirada era oscura, contenida.
—Pienso que alguien te dio una alternativa —dijo—. Y que hoy decidiste comprobar si era real.
Sentí el pecho apretarse.
—Eso no significa que vaya a tomarla —dije.
—Significa que ya no soy el único escenario posible —respondió—. Y eso cambia todo.
—No te estoy reemplazando —susurré.
—No —admitió— Estás asegurándote de no quedarte sin salida.
El silencio volvió a caer.
—Eso es humano —continuó— Pero también es peligroso.
—¿Para quién? —pregunté.
Se inclinó un poco hacia mí.
—Para mí —dijo— Porque no sé amar a alguien que está a medio camino de irse.
—No me estoy yendo —repliqué.
—Todavía —respondió.
No hubo gritos. No hubo reproches. Solo esa certeza pesada de que algo se había desplazado, apenas unos centímetros pero lo suficiente como para que el equilibrio ya no fuera el mismo. Esa noche volvió a dormir en la habitación contigua.
Escuché el sonido de la puerta cerrándose. No con fuerza. Con cuidado. Me quedé despierta largo rato, mirando el techo, con el teléfono apagado sobre la mesa de luz.
Había puesto a prueba el trato. Y ahora sabía algo que no podía ignorar: El verdadero riesgo no era irme. Ni quedarme. Era descubrir que la posibilidad de perderlo ya no me parecía abstracta sino real. Y que, aun así, no había dado marcha atrás.