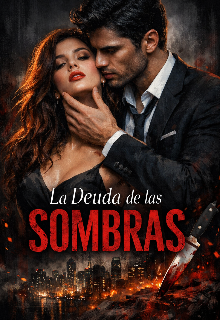La Deuda De Las Sombras
El hilo que decidió no cortar
Se dio cuenta antes que yo. Eso fue lo que más me desarmó después.
No necesitó pruebas ni confesiones. Lo entendió en esos gestos mínimos que yo ya no controlaba: la forma en que buscaba su presencia cuando el pensamiento se volvía demasiado pesado, cómo mi cuerpo se relajaba apenas entraba en la habitación, cómo mi respiración se acomodaba al ritmo de la suya sin que yo lo decidiera.
Una tarde me encontró sentada en el suelo del living, con la espalda apoyada contra el sillón. No estaba llorando. No estaba pensando en nada concreto. Solo estaba… agotada.
—Venís haciendo esto seguido —dijo.
Levanté la vista.
—¿El qué?
—Quedarte cerca —respondió—. Como si el espacio te pesara menos cuando no estás sola.
No negué. Se sentó a mi lado, dejando una distancia mínima. No me tocó. Nunca lo hacía cuando intuía que yo podía aferrarme.
—No te estoy juzgando —añadió— Te estoy observando.
—Eso no suele ser tranquilizador —dije.
—Lo sé —respondió—. Pero necesito entender algo antes de decirlo.
Me tensé.
—¿Qué cosa?
—Si me necesitás o si solo me estás usando para no sentir.
La pregunta fue directa. Dolorosa. Justa.
—No lo sé —admití—. A veces creo que es lo mismo.
Asintió lentamente.
—No lo es —dijo—. Pero se parece lo suficiente como para confundir.
Bajé la mirada.
—No quiero convertirme en alguien dependiente —susurré—. No de vos. No de nadie.
—Ya lo sé —respondió—. Y por eso no voy a empujarte a soltarme.
Levanté la vista, sorprendida.
—¿No?
—No —repitió—. Porque cortar de golpe algo así no libera. Rompe.
El silencio se volvió denso.
—Entonces… ¿qué vas a hacer? —pregunté.
Se inclinó un poco hacia mí, apoyando los antebrazos en las rodillas.
—Voy a sostener el hilo —dijo— Sin tensarlo. Sin usarlo para atarte.
—Eso suena peligroso.
—Lo es —admitió— Para los dos.
—¿Por qué hacerlo, entonces?
Me miró con una claridad que me dejó sin aire.
—Porque si te empujo a irte ahora, lo harías desde la culpa —respondió—. Y yo no quiero que te quedes conmigo por eso ni que te vayas cargándola.
Sentí un nudo en la garganta.
—No quiero deberte nada —dije.
—No me debés —respondió—. Pero sí te debo yo algo.
—¿Qué?
—Tiempo —dijo—. Para que puedas decidir quién sos con esto encima… y no solo reaccionar.
Me acerqué un poco más. Esta vez fui yo.
—¿Y si me quedo más de la cuenta? —pregunté— ¿Y si empiezo a necesitarte más de lo que debería?
No apartó la mirada.
—Entonces voy a tener que confiar en que sabrás soltar —respondió— Y en que yo sabré no aprovecharme.
—Eso no es propio de vos.
—No —admitió—. Pero tampoco lo era enamorarme así.
El silencio se instaló entre nosotros como un acuerdo no pronunciado.
—No me mires como si fuera frágil —dije.
—No lo hago —respondió—. Te miro como alguien atravesando algo que no se supera sola.
Apoyé la cabeza en su hombro. Esta vez no me detuve. Él tampoco.
—No me uses para desaparecer —dijo en voz baja— Usame para atravesar.
Cerré los ojos. Porque entendí algo que me dio vértigo: Él no estaba rompiendo mi dependencia. Tampoco la estaba alimentando. Estaba aceptando el riesgo de sostenerla hasta que yo pudiera transformarla en otra cosa.
Y esa decisión consciente, lúcida, peligrosa
no lo convertía en salvador ni en villano. Lo convertía en alguien dispuesto a amar sin garantías. Y eso, en el fondo, era lo más oscuro de todo.