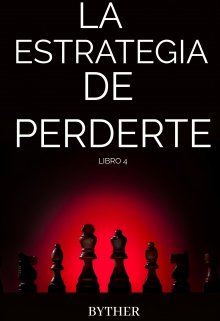La estrategia de perderte (4)
1
El sol de la Patagonia se alzaba sobre el horizonte de la Estancia Los Cóndores, pintando de tonos ocres y dorados las cumbres andinas. El aire, fresco y puro, traía el aroma a pino y a tierra húmeda. Nicolai, con dieciocho años y una energía inagotable, galopaba a lomos de su caballo, "Ventisca", por la vasta llanura. Su cabello castaño ondeaba al viento, y sus ojos azules, idénticos a los de su padre, brillaban con la libertad de quien desconoce las cadenas del mundo exterior.
Era un día como tantos otros, lleno de la sencilla belleza de su existencia. Nicolai amaba este lugar, la conexión con la naturaleza indómita. Su vida con Harry y Elena en la cabaña de madera, lejos del bullicio de las ciudades y de las intrigas que su padre se negaba a mencionar, era todo lo que conocía. No había mansiones opulentes ni laboratorios secretos, solo el ritmo constante de las estaciones y el amor incondicional de sus padres.
Hoy, sin embargo, había algo diferente. Mientras Ventisca sorteaba un arroyo, una punzada aguda le recorrió el brazo. No era dolor, sino una sensación extraña, como una vibración sutil que emanaba de la tierra. Se detuvo, mirando a su alrededor. Los árboles a la orilla del arroyo parecían vibrar, sus hojas susurrando una melodía inaudible para el oído humano, pero que él sentía en sus huesos. No era la primera vez que le ocurría, pero nunca con tanta intensidad. Siempre había atribuido estas "sensaciones" al cansancio o a la imaginación.
Volvió a la cabaña al atardecer, el pecho oprimido por una inquietud inexplicable. Harry estaba en el porche, afilando un cuchillo de caza, su rostro curtido por el sol y el viento, pero con una serenidad que Nicolai admiraba. Elena, dentro, preparaba la cena, el aroma a guiso campestre llenando el aire.
—¿Todo bien, hijo? —preguntó Harry, levantando la vista.
Sus ojos, a pesar de los años, conservaban la misma agudeza.
—Sí, padre. Solo… un día extraño —respondió Nicolai, desmontando de Ventisca.
La sensación seguía ahí, un murmullo constante bajo su piel.
Esa noche, un sueño vívido lo atormentó. No eran las típicas pesadillas de la adolescencia, sino imágenes fragmentadas y poderosas: una flor de un negro profundo, casi antinatural, que vibraba con una luz interna; un laboratorio brillante y estéril; el rostro de una mujer que no reconocía, pero que le resultaba extrañamente familiar, con una expresión de profunda tristeza. Se despertó sudando, el corazón latiéndole desbocado. La imagen de la flor negra era tan real que sentía su aroma, dulce y misterioso, flotando en la habitación.
Mientras tanto, a miles de kilómetros, en una torre de cristal en el centro de Tokio, Theo se preparaba para una de las exposiciones más importantes de su joven carrera como artista y biólogo molecular. Con veintidós años, su vida era un torbellino de éxito y reconocimiento. Era el protegido de Mauro Petrovich, financiado por el inmenso imperio familiar, ajeno a los oscuros orígenes de la fortuna que lo impulsaba.
Theo era brillante, con una mente que fusionaba la ciencia y el arte en creaciones biométricas espectaculares. Sus esculturas genéticas, obras de arte vivientes, eran la sensación del momento. Se movía con facilidad en los círculos de élite, su carisma natural y su talento innegable abriéndose puertas.
Pero, al igual que Nicolai, Theo también había comenzado a experimentar fenómenos inexplicables. Una sensibilidad inusual a ciertos compuestos orgánicos, una capacidad casi intuitiva para manipular el ADN de plantas en sus proyectos de arte, y una serie de sueños recurrentes que lo dejaban inquieto. Los sueños eran extraños: una figura en la penumbra, hablando de "la gran purificación", un virus de una complejidad aterradora, y la misma flor negra que había aparecido en el sueño de Nicolai, pero con un aura de peligro y poder.
Esa mañana, mientras ultimaba los detalles de su exposición, un pequeño accidente ocurrió en su laboratorio. Una de sus delicadas creaciones biométricas, una flor bioluminiscente que había pasado meses cultivando, de repente se marchitó y colapsó sobre sí misma. Un evento inexplicable que desafiaba toda la lógica científica. Mientras la observaba, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Tuvo una punzada en el brazo, idéntica a la que había sentido Nicolai. La misma vibración sutil.
—¿Problemas, Theo? —la voz de Elena, asistente personal de Mauro y encargada de la logística en Tokio, resonó detrás de él.
Elena, más que una empleada, era como una tía para él, siempre atenta y con una calma inquebrantable.
—Un pequeño revés —respondió Theo, intentando ocultar su desconcierto—. Es… extraño. Como si la planta hubiera decidido autodestruirse.
Elena le dio una palmada en el hombro, su mirada cariñosa.
—No te preocupes, eres un genio. Lo resolverás. Mauro estará encantado con tu exposición.
Theo forzó una sonrisa, pero la inquietud no lo abandonaba. La flor negra de sus sueños, la planta colapsada, la extraña vibración. Eran piezas de un rompecabezas que no sabía que existía.
El secreto que protegía sus orígenes, y el legado de la flor negra, estaban empezando a susurrar, a despertar una verdad que podía cambiar sus vidas para siempre.
El hilo invisible que unía a estos dos jóvenes, y a sus destinos, comenzaba a tensarse.
En la Patagonia, el aire cortante de la mañana traía consigo una urgencia apenas perceptible para Harry, pero que le erizaba la piel. El sueño de Nicolai, vívido y perturbador, había sido el detonador. La descripción de la flor negra resonó con ecos de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de nieve y silencio. Harry observó a su hijo, su mirada llena de una nueva inquietud. Nicolai estaba en la edad en que la curiosidad se volvía un torbellino, y Harry sabía que la verdad sobre su origen, sobre la antítesis que lo había salvado, era una semilla que estaba a punto de germinar.
#2142 en Thriller
#782 en Suspenso
#4633 en Otros
#816 en Acción
estrategia, mafia amor violencia, amor descilucion venganza y ciencia
Editado: 12.07.2025