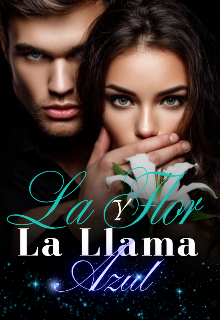La Flor Y La Llama Azul
4. La Llegada a la Torre Volcánica
La procesión avanzaba como una herida abierta sobre la piel del mundo, una hilera de figuras pálidas, vestidas con tejidos que algún anciano tejedor aún insistía en llamar ceremoniales, pero que ahora se mecía y temblaba al ritmo de pasos que no pertenecían a la vida. Dewen caminaba en medio de ellas, la gota de agua del relicario rozando contra su pecho con cada movimiento, un pequeño latido líquido que parecía recordarles la humedad y la luz que dejaban atrás. A su alrededor, las doncellas venían de lugares distintos —aldeas alejadas, valles quemados por la sombra, puestos fronterizos donde la negrura ya había coloreado la piel— y sin embargo compartían la misma mirada, esa mezcla de extrañeza y determinación, esa resignación que pasa a ser temple cuando la esperanza se consume.
El camino hacia la torre volcánica no era una carretera trazada por manos humanas, era un sustrato vivo de roca y ceniza, un sendero que respiraba y gemía con el calor subterráneo. Más allá del Puente de las Luces Moribundas, la atmósfera cambió con la rapidez de una puerta cerrada, el olor a pétalos y manantial fue sustituido por aromas agrios, a metal y carne cocida; un viento cálido que traía ceniza se clavó en la garganta de quienes caminaban. Las flores que Dewen dejaba atrás parecían seguirla con la vista, cerrando sus corolas como párpados tristes.
Las otras doncellas hablaban poco. En las primeras horas, algunas intentaron conversar para llenar el silencio, compartir historias de sus hogares, nombrar a sus madres o a sus amigos, inventar canciones para no sentir tanto el vértigo. Pero conforme la procesión se adentraba más en la órbita de la torre, las palabras se fueron extinguiendo. Había una especie de peso que aplastaba las voces, un zumbido en los huesos que les decía que hablar era un lujo innecesario. Solo los guardianes, figuras talladas en sombra con armaduras como placas de obsidiana, caminaban con paso eterno alrededor, como si fueran pilares ambulantes.
Desde la distancia, la torre se alzaba como un diente de la noche, negra, estriada de vetas azul eléctrico que recorrían su fuste como cicatrices, y en la cúspide una boca inmensa que exhalaba una niebla luminiscente. No era solo el calor lo que emanaba, sino una luz que se negaba a calentar, era un brillo metálico, frío, que penetraba la piel y quemaba la memoria. Las runas incrustadas en la base chisporroteaban con un azul tan puro que casi dolía mirar.
Dewen sintió el primer tirón cuando el recuerdo del manantial yacía más lejos dentro de su pecho. Notó, con una claridad salvaje, que el relicario pesaba más; como si la pureza que llevaba dentro se convirtiera en ancla. A su lado, una joven de cabello enmarañado por la ceniza le rozó la mano sin querer. Sus ojos eran como los de una liebre enormes, negros, y por un instante hubo una simpatía muda entre ellas; una promesa sin palabras de que, hasta donde pudieran, cuidarían la una de la otra.
La puerta de entrada al recinto no era puerta sino un laberinto de grietas y cadenas. Los guardianes apartaron las cadenas con un gesto ceremonioso; una abertura se formó y el eco que salió de la garganta del pozo interno parecía contener miles de lenguas. Les hicieron avanzar en filas, como si fueran piezas alineadas para un tablero ancestral. En el pasillo que conducía al salón central, la temperatura cambió de nuevo, pasó de calor a una fría sequedad que calaba hasta los huesos. Allí, sobre las paredes, los relieves mostraban escenas antiguas, figuras humanas entregando ofrendas, demonios elevando símbolos de poder, y en el centro de cada representación, una silueta envuelta en llamas azules, boca abierta en un grito perpetuo.
La luz que bañaba el salón donde descansaba el sello era de una intensidad insólita. No entraba por ventanas; parecía nacer de las mismas piedras del suelo y trepar por el aire hasta convertirse en halos que flotaban alrededor de los portadores. Allí, en el corazón de la torre, se erguía una plataforma circular, rodeada por estandartes negros y braseros llenos de llama azul. Las doncellas se colocaron en torno a la plataforma, formando un semicírculo que más que protegerlas parecía contenerlas.
Desde el centro, la vista a la profundidad era solo oscuridad, una que no era ausencia sino presencia, densidad que respira. Cadenas gigantescas, forjadas con un metal que no pertenecía a los elementos conocidos, descendían hasta perderse en un ojo de fosa donde un vacío se tragaba la luz. Sobre ellas, atado en una estructura de hierro retorcido y runas, yacía un hombre. No era un hombre como los mortales que Dewen había conocido; su forma era grande y sin embargo encogida por las ligaduras, su piel parecía carbón viejo, surcada por venas luminosas que contenían chispas pequeñas, vivas. Ojos cerrados, semblante como de quien duerme tras un largo sueño... pero alrededor suyo, una danza de energías brillantes se arremolinaba con voluntad propia, chocando y retrocediendo, formando patrones que decían más de una matemática ancestral que de hechicería humana.
Una voz, entonces, vino desde la penumbra, no del cuerpo encadenado sino de un lugar entre los muros. Era una voz que no tenía timbre fijo, era a la vez femenina y masculina, joven y añeja, susurrante y rugiente.
—Mi señor... siento la presencia de las doncellas —dijo, y las palabras se expandieron en el aire como si fueran insectos que fueran a posarse en los oídos.
De inmediato, otra voz, profunda y afilada como una cuchilla que corta silencio, respondió con ira apenas contenida.
—Cuando me libere de aquí, los mataré a todos —dijo. Su tono hacía vibrar la piedra, y por un instante el cabello de las doncellas se erizó. Veythrion hablaba desde el abismo. Aunque atado, aunque circundado por selvas de runas que mordían su carne, su voluntad se filtraba como veneno.
La voz que había hablado antes —la que parecía deslizarse desde los muros— se hizo visible en una manifestación insólita, no apareció como cuerpo, sino como sombra que adoptó forma serpentina, ondulando entre las antorchas. Se arrastró hasta las cadenas como si quisiera probarlas con una lengua fría.
—Mi señor... —susurró —¿Acaso es ella? He sentido algo distinto. Una flor que huele a manantial viejo, y a la vez a algo que no es de aquí. Se agita en la piedra como si intentara hablar con el sello.
#4917 en Novela romántica
#1183 en Fantasía
amor prohibido, romance sensualidad reencarnación, delonios y hadas
Editado: 20.09.2025