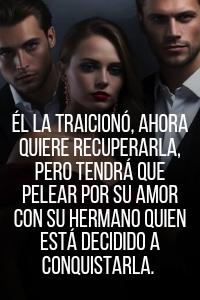La Fuerza de la Vulnerabilidad
Capítulo 1: La Revelación del Dolor
Elena sostenía el bolígrafo entre los dedos con una extraña sensación de irrealidad. Frente a ella, la hoja en blanco del trabajo final de su carrera la observaba con la misma indiferencia con la que el tiempo seguía su curso. Era irónico: a punto de graduarse, a punto de cumplir un sueño por el que había luchado y sin embargo la vida le había dado una sentencia que lo hacía insignificante, el cáncer terminal no espera diplomas ni logros, solo avanza, implacable.
Sus ojos recorrieron la habitación de su pequeño apartamento la luz de la tarde entraba a través de las cortinas entreabiertas proyectando sombras suaves sobre los libros apilados en su escritorio, respiró hondo, intentando que el aire llenara los vacíos que sentía dentro. Pero no era tan sencillo.
Elena apartó la vista del papel y la llevó a sus manos. Temblaban. No por el frío, sino por el peso invisible de todo lo que callaba, nadie sabía lo que le ocurría. Ni su madre, ni sus amigos, ni siquiera aquella profesora con la que hablaba y entonces, surgió el pensamiento que le martillaba el pecho desde que recibió el diagnóstico: la culpa, el remordimiento.
—¿De verdad voy a dejar que me recuerden así? —susurró en voz baja, sintiendo la opresión en su garganta.
Le aterraba la idea de ver el dolor reflejado en los rostros de quienes amaba, le aterraba ser el centro de una tragedia, pero sobre todo le aterraba que su partida no tuviera sentido.
Un sonido la sacó de sus pensamientos: su teléfono vibrando. Era Carla, su amiga. Ignoró la llamada, incapaz de fingir que todo estaba bien. Un minuto después, un mensaje apareció en la pantalla: "Elena, te extraño. No te has dejado ver en días. Hablemos".
Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el escritorio, no podía enfrentarlo. No aún.
La lluvia comenzó a repiquetear contra el cristal de la ventana, las gotas se deslizaban con la misma parsimonia con la que su vida se escapaba, recordó entonces la primera vez que sintió el dolor en su vientre, cómo lo ignoró pensando que era estrés. Recordó la sala de espera del hospital el rostro inexpresivo del oncólogo, las palabras que desgarraron su realidad: "Elena, tenemos que hablar seriamente sobre tu estado de salud".
Sintiendo el peso de todo lo que había reprimido, se puso de pie y caminó hasta la ventana. Observó la ciudad que seguía en movimiento, ajena a su tragedia. En ese momento, se permitió llorar en silencio, se permitió sentir el miedo, rabia y tristeza, pero, sobre todo, se permitió ser vulnerable.
Pero aquello era solo el principio. Pronto tendría que tomar una decisión: seguir huyendo o enfrentar su verdad