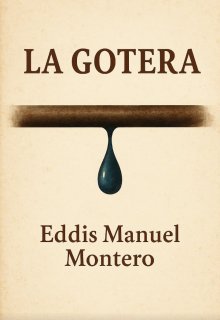La Gotera
I.
Aurora Montes había sido encontrada entre barriles de basura un viernes de febrero, por una pareja de jóvenes de veintitantos años. En medio del vaivén de los besos y montados en aquel carro de dos puertas con un motor potente, vieron acostada, casi desnuda y muy sucia, a una adolescente de 13 años que solo los miró con unos ojos profundos y penetrantes.
Eddy Rafael Austorio y Miguelina Pérido quedaron cautivados por aquella mirada. Al verla, una melancolía los atrapó, y según sus propias palabras, sentían que el corazón les saltaba y luego se detenía. Surgió en ellos la necesidad de ayudarla, así que la subieron como pudieron en el estrecho vehículo y la llevaron a su casa, una pequeña casita al este del país. Allí la ducharon y vistieron, y se sentaron en la sala a la espera de que dijera algo, aunque fuera un quejido. Finalmente, se durmieron con la sensación de estar haciendo algo bueno.
Al despertar, escucharon ruidos provenientes de la cocina, como si alguien la estuviera destruyendo y calcinando a la vez. Caminaron hacia allá con miedo, pero al llegar se encontraron con la joven cocinando. Tenía una sonrisa radiante y movía las manos con dulzura, como si estuviera creando una melodía.
No tuvo que decir nada más que lo que hacía. Entonces, la pareja se sentó en el comedor, observando con ansias cada movimiento, como perros hambrientos mirando a su amo. Aurora se aproximó a ellos con varios platos, entre los que destacaban unos huevos fritos con el centro blando, de donde brotaba, al romperlos con la cuchara, un líquido amarillo que sabía a limón y queso. Al terminar de comer, lamieron hasta la mínima porción, mientras ella permanecía de pie al lado izquierdo de Eddy, sin importarle las veces que le sugirieron sentarse con ellos. Luego tomó los trastes y los limpió. La pareja quedó complacida por el inesperado desayuno, pero Miguelina comenzó a inquietarse.
—¿De quién será hija? ¿Y si la están buscando? —le preguntó por décima vez a su novio.
Mi padre, digo Eddy, que no solo había prometido hablar con su futuro suegro para pedirle formalmente la mano de Miguelina, sino también averiguar si buscaban a una joven de piel luminosa, ojos negros y un lunar al lado derecho de su nariz puntiaguda, con unas mejillas firmes y mandíbula de punta. Se despidió de su novia con un beso en la frente, dejando el de la boca para su regreso, cargado de sueños y esperanzas, pero también de miedo.
En aquel entonces, Eddy tenía 26 años y trabajaba como contador en la empresa de uno de sus tíos. Además de querer casarse con Miguelina, hija de un ex canciller del gobierno —un hombre que odiaba profundamente a Eddy sin razón aparente—, también soñaba con superarse. Al llegar al trabajo, Eddy sintió el peso de su realidad. Se sumergió en el papel del contador infeliz, mientras su compañero más íntimo, Pablo Guevara, le recomendaba películas y series sobre pobres que se hacían ricos, avivando en Eddy el deseo de cambiar su destino.
Después de un trago de café frío, se dirigió decidido a la oficina del encargado del departamento de contabilidad. Agarró de su escritorio un formulario con facturas atrasadas y números que no cuadraban en absoluto con las actividades de la empresa. Abrió la puerta con fuerza y, casi explotando, exigió su renuncia, después de lanzarle el formulario. El jefe, un hombre flacucho de unos 49 años y con dos dientes menos en su torcida boca, lo miró sin entender que Eddy era sobrino del dueño de aquel lugar. Con voz firme y despectiva, le respondió:
—Así como me gritaste, te complazco con dos gritos más: ¡NO SERÁS NADIE, RAFAEL! Puedes irte no solo de aquí, sino del mundo si así lo deseas.
Eddy tomó aire, intentando ignorar el odio que sentía cada vez que le llamaban “Rafael”. Pero el jefe aún no había terminado:
—Idiota, el mundo es un caos, y los baches como tú están destinados a ser pisoteados y esquivados por los demás.
Eddy salió por el pasillo, juzgado y señalado por sus compañeros. Al cerrar la puerta y esperar el ascensor, escuchó a Pablo, quien no solo se burló de lo feo que se le veían los dientes al encargado, sino que también lo humilló delante de todos:
—No eres apto para ser jefe, cabeza de huevo, diente de madera.
Antes de regresar a su casa, Eddy y Pablo pasaron por un bar. Allí, una mujer con un apellido italiano les invitó ron y les ofreció dos mujeres vírgenes. Ambos se miraron, intercambiando gestos en silencio. Aunque sus intenciones coincidían en lo mucho que les gustaban las mujeres, pero optaron por la fidelidad hacia sus futuras esposas.
Horas más tarde, ya de noche, Miguelina y la joven que lo habían encontrado tirado en la acera de una iglesia, lo subieron como pudieron al carro. Estaba desorientado y lleno de vómitos. En su mundo tambaleante, las palabras parecían flotar en el aire. Acostado en las piernas frágiles de la muchacha, vio cómo en sus mejillas se dibujaban unas letras. Con voz pastosa y débil, dijo:
—Aurora. Así te llamarás.
La joven lo miró como una hija miraría a su padre, mientras Miguelina, con angustia en el rostro, le tocaba el cabello, tratando de mantener el volante firme, hasta donde su inexperiencia al manejar se lo permitía.