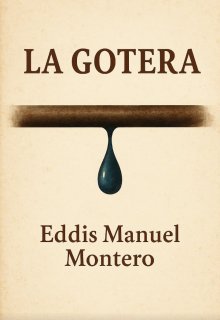La Gotera
XII.
Pablo Guevara me contó que mi padre nunca había dado señales de agresividad, que solo estalló dos veces, y que ni siquiera fueron episodios tan graves. Me lo susurró mientras limpiaba la lápida de su difunta esposa, cuyo nombre estaba partido en dos: apenas se alcanzaba a ver una "M" al comienzo y una "A" al final. No había apellido, solo trazos borrosos, nada legible. Yo, mientras tanto, llevaba flores a la tumba de mi padre.
A pesar del cansancio que siento ahora, creo que todavía me quedan fuerzas para contarte cómo, casi sin esperarlo, tu abuelo pasó de ser un hombre ético y lleno de principios a convertirse en un asesino.
Según Guevara, todo comenzó algunas noches después del funeral de Olivero. Aquel acontecimiento ya había dejado a mi padre en un estado de desasosiego, pero fue entonces cuando recibió la noticia que terminaría por quebrarlo: la editorial con la que había trabajado para publicar su libro lo estaba acusando formalmente de plagio. Esa acusación fue un golpe demoledor. A ello se sumó la hostilidad constante de su suegro, quien nunca perdió una oportunidad para recordarle lo que consideraba sus fracasos.
Guevara describió aquella noche con una claridad que parecía desenterrada del fondo de su memoria. "Eddy se sentó todo el rato en el mueble," dijo, haciendo una pausa mientras acomodaba unas flores en la tumba de su esposa. "Yo estaba allí; lo vi todo." La lluvia comenzó a caer mientras él continuaba su relato. "Salí a hacer unas compras con su esposa y su hija. Ellas se quedaron un poco más atrás, evitando mojarse, pero yo, ignorando el resfriado que vendría después, me adelanté. Desde la ventana de la entrada pude ver a Pérido, el suegro de Eddy, que ya había llegado. Por razones que prefiero guardar, decidí no entrar."
Dentro de la casa, la conversación entre mi padre y su suegro comenzó como una discusión política. Pérido, sentado cómodamente, lanzó la primera provocación:
—Considero que el comunismo es la base de la obediencia. ¿Verdad que sí, Rafael?
—Deje de llamarme así —murmuró mi padre, pero su voz no alcanzó a imponerse.
—Habla como un hombre, Rafael —replicó Pérido, acercándose con una sonrisa desdeñosa.
Mi padre se levantó lentamente del mueble, enfrentando a su suegro.
—El comunismo no es más que una falsa promesa de libertad encadenada.
Pérido rio con desdén y contraatacó:
—¿Y qué sabes tú de cadenas? Mírate, Rafael. Has fracasado en todo.
La respuesta de mi padre fue inmediata y cargada de desprecio:
—Lo dice el funcionario que ha traficado con sustancias ilegales durante toda su vida.
El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Ambos hombres movían las piernas inquietas, tratando de calmar los nervios mientras la lluvia se intensificaba afuera. La conversación, lejos de apaciguarse, tomó un rumbo más personal y venenoso.
—Mi hija me dijo que ya no la satisfaces como hombre, Rafael —dijo Pérido, reclinándose en el mueble con una sonrisa burlona.
Mi padre, visiblemente afectado, respondió con firmeza:
—¿Qué sabe usted de satisfacer a alguien? Su hija es quien es gracias a mí.
—Sí, claro, una vil perra, adúltera y rastrera —espetó Pérido, con un tono cargado de veneno.
—¡No respeta ni a su propia hija! Un padre no debería hablar así, ni siquiera en broma.
Pérido lo ignoró y lanzó su golpe más bajo:
—¿Y Aurora? ¿No la deseas también? ¿O vas a negarlo? —El tono sarcástico de su voz llenó el espacio como una herida abierta.
—¡Cállese, cállese! Usted no sabe lo que dice.
Pero Pérido insistió, su voz como un cuchillo:
—Oh, sé más de lo que imaginas, Rafael. Mucho más de lo que podrías soportar.
Fue en ese momento cuando una gota de agua cayó desde el techo, impactando justo en el centro de la frente de Pérido. Este se levantó de golpe, maldiciendo la vieja gotera que mi padre nunca se había molestado en arreglar, misma que ambos creían inexistente, hasta que el sonido de su caída llego a sus oídos. Pero esa gotera era algo más, algo que parecía esquivar explicaciones racionales, y a mi padre irracionalmente.
—Maldita gotera... siempre está aquí. ¿Por qué no la arreglaste, Rafael? —dijo, con un tono que mezclaba burla y furia contenida.
Fue la última provocación. Mi padre se abalanzó sobre él, gritando lo mismo una y otra vez, "¡No me llames Rafael!", mientras golpeaba su rostro con un jarrón. La furia desatada de mi padre fue tan intensa que, según Guevara, parecía que golpeaba a un espectro, a algo más grande y profundo que su propio suegro.
Pablo terminó su relato entregándome su abrigo, exhibiéndome su viejo y desgastado cuerpo cubierto de una camisa con puntos rojos que parecían nadar en un mar blanco, insinuando que la lluvia pronto se desataría. Me dijo que, cuando todo terminó, el cuerpo de Pérido yacía sin vida, y mi padre permaneció allí, inmóvil, con el rostro desencajado. Al final, cuando me despedí de Pablo y comenzó a llover, algo extraño sucedió: sobre la tumba de mi padre, ni una sola gota cayó. Era como si su presencia, incluso ausente, rechazara el agua.
Hijo, siempre me preguntas qué significa la gotera, y yo también me lo he preguntado muchas veces. Nadie lo sabe, y tú tampoco lo sabrás jamás. Pero hay algo que debes entender: en nuestra sangre, en la de tu abuelo y en la mía, hay secretos que no deben tocarse. Por eso te lo advierto: nunca, en ninguna circunstancia, tapes la gotera.