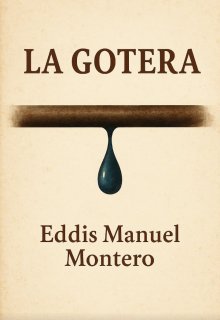La Gotera
DIARIO:
Viernes, 14 de marzo.
No sé.
La gotera... Esa maldita gotera sigue presente en mis sueños, como si fuera un eco del pasado que nunca desaparece. Nunca entendí por qué mi padre insistió tanto en que no la tapara, como si aquel pequeño goteo estuviera conectado al destino de los Austorio. "Nunca la tapes, Chío", decía con una mezcla de advertencia y súplica. Pero ¿qué sabía él que yo no?
Hoy, más que nunca, siento su ausencia. Es un vacío que no se llena con nada, un eco que resuena en cada rincón de mi mente. Su partida no fue como la de otros; no hubo quejas ni movimientos, solo lágrimas que escapaban de sus ojos mientras su mirada se emblanquecía. Era como si su alma estuviera atrapada ahí, observándome desde algún lugar lejano. Cuando sentí su rigidez, me permití llorar. Entre sollozos, escuché un eco, uno que parecía caminar por las calles y susurrarme una dirección que aún no entiendo.
Sábado, 15 de marzo.
A diferencia de mi abuelo, siento estas hojas como nuevas, intactas, sin la carga del polvo del pasado. Siempre he visto escribir en un diario como algo inútil, como hablar de heridas que al final a nadie importan. ¿No sería más fácil ir al hospital y dejarlas sanar?
Pero también sé que no soy como mi padre. Él encontraba sentido en cada palabra que plasmaba, mientras que yo solo escribo por entretenimiento. Mis 25 años me recuerdan constantemente que he vivido poco, aunque, para ser honesto, tampoco me importa.
Domingo, 16 de marzo.
Soy escritor. Escribo cuentos, aunque nunca entendí por qué empecé. Mi padre, un filósofo reconocido por sus ensayos, siempre me decía que tenía un talento nato, pero yo no lo creo. Escribo porque no sé hacer otra cosa.
Mi madre, que ahora disfruta de los beneficios de mi trabajo, siempre insistió en que cambiara de rumbo. No la odio por ello; no es como la madre de mi abuelo (¡Dios me libre!), pero sí es rígida y le teme al futuro. Cuando mi padre salía de gira, ella se sentaba frente a la puerta cada tarde, sonriendo al vacío como si pudiera verlo llegar desde lejos.
Así es mi familia: dos franceses con rasgos italianos y un hijo que parece más latinoamericano que otra cosa. No sé de dónde venimos, pero sé que son mis padres desde el primer momento en que les sonreí. Los amo, incluso a mi padre, aunque dudo que esté en el cielo. No lo digo por sus actos; fue un buen hombre, aunque imperfecto. Engañó a mi madre con una mujer que nadie conoció y que probablemente murió antes que él. Pero creo que, tras su misteriosa enfermedad, ahora está tomando té con el diablo y mi abuelo.
Lunes, 17 de marzo.
No tengo amigos. No los tuve en la escuela ni en la universidad. Me gradué en filosofía a los 19 años, un prodigio que nunca pidió serlo. Tal vez por eso nunca encajé.
La filosofía me atrapó desde joven, gracias a mi padre. A los 15 ya estaba sumergido en Aristóteles y ensayos, mientras mis compañeros vivían la adolescencia. Mi nombre y apellido atraían curiosos, especialmente ancianos que se acercaban con preguntas que guardé como un abrigo en invierno. Pero de mi abuelo, ese hombre que parece tan fascinante por lo poco que dejó escrito, no supe casi nada. Mi padre evitaba hablar de él, dejando vacíos que ni siquiera este diario puede llenar.
Martes, 18 de marzo.
“La Gran Depresión” fue una crisis de los años 90 que casi nadie menciona ya, pero seguimos atrapados en una decadencia similar.
Hoy, después de una firma de libros, un chico de unos 15 años se me acercó. Tenía mis mismos pasos, mis mismas dudas. Me preguntó cuál fue mi primera obra. Le mentí.
—Un poemario. Fue un escrito bien apasionado.
Él levantó la vista desde mi cuentario hasta mis ojos.
—¡Usted es una eminencia, señor! Pero ¿le puedo preguntar algo?
Las preguntas siempre me intrigan. Nunca sabes qué puede salir de la boca de alguien. Asentí, y él continuó:
—Dicen que usted es hijo del señor Austorio.
—No. Tengo un apellido parecido, pero somos distintos.
Su mirada se entrecerró, como si analizara cada palabra que decía. Me dio la mano y, antes de irse, lanzó otra pregunta:
—¿Y cuándo escribirá una novela?
Su comentario desató algo en mi interior. La sangre subió hasta mi cerebro, trayendo recuerdos olvidados. Entonces lo supe.
—Ya la tengo. Ya la tengo.
Miércoles, 19 de marzo.
Me gradué muy joven. Los universitarios me odiaban. Decían que existía tanto que, en algún momento, iba a desaparecer. Quizá tenían razón. Mi existencia siempre ha sido un enigma, incluso para mí mismo.
En la universidad, donde todos buscaban ser algo, yo ya había llegado con una etiqueta pegada en la frente: "el prodigio". Me ponía nervioso saber que la gente me observaba desde lejos, susurrando cosas que prefería no escuchar. Sin embargo, hubo alguien que, en lugar de susurrar, me enfrentó directamente.
Su nombre era Mariano, un compañero de clases que tenía una presencia imponente. Gordo, con cabellos rojizos desordenados y una voz que parecía tamborilear en cada esquina del aula. Era conocido por hacer bullying a muchos, pero curiosamente nunca a mí. Quizá era porque le parecía más divertido humillar a quienes no podían devolverle una respuesta rápida o porque, en el fondo, sabía que yo no iba a caer en su juego.
Un día, en plena clase de Filosofía I, el profesor planteó una pregunta que siempre dejaba a todos reflexionando en silencio: "¿Para qué morimos?". El salón quedó en un mutismo pesado, como si esa pregunta hubiese perforado el aire y atrapado a cada estudiante en su propia mente. Excepto a Mariano.
—¡Tú! —dijo, señalándome de repente con un dedo grueso—. Dicen que eres un prodigio, un filósofo joven que nos va a dejar a todos en ridículo. Entonces dime, Austorio, ¿por qué morimos?