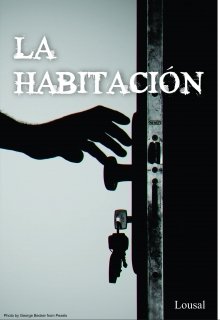La habitación
Capítulo único.
Hacía mes y medio se había quedado viuda. Todavía no limpiaba la habitación.
No había querido entrar en ella, desde aquella noche, en que encontró a su marido muerto, cuando se disponían a dormir.
Ella se lavó los dientes, la cara y aplicó sus cremas de noche; y al regresar estaba él ahí, tumbado en la cama, como si durmiera, pero con el rostro pálido; marchito como las flores, que yacían en el florero, encima de la mesilla de noche.
- “Muerte súbita cardiaca” -declaró el forense. Él había tenido síntomas que confundió con una fuerte indigestión. Ella le recomendó tomarse un antiácido y tratar de dormir. Se culpaba por ello. Por eso no podía entrar ahí.
Estuvo en shock por varios días. Ni siquiera pudo derramar una lágrima en los funerales. No pudo sanar su alma y desahogar su pena. Su vida sufría un colapso del cual no se recuperaría tan fácilmente.
Toda una vida dedicada a su esposo, en la que ella había perdido su identidad y su esencia. No tenía hijos a los que aferrar sus ganas de vivir, y no porque la pareja no los hubiera buscado, sino porque la vida a veces no quiere.
Cada noche dormía en el sofá de la sala. Trataba de hacer las cosas de la vida cotidiana, dentro de lo que su depresión le permitía, pero no quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Hacía mes y medio que nadie le llamaba, ni la buscaba por ningún medio. La soledad que tenía, no le era particularmente indiferente. Siempre la vivió desde niña.
Lo único que evitaba que pensara constantemente en su marido muerto, era limpiar la casa. Lavar los trastes, aún si estaban limpios y nadie comía en ellos. Pulir los cubiertos y tallar las cazuelas. Desempañar los vidrios de las ventanas y quitar las telarañas del techo. Era lo único que mantenía su mente ocupada. Sacudía, barría y trapeaba toda la casa, excepto la habitación. No podía, no quería.
Poco a poco fue perdiendo peso, su piel se comenzó a resecar y palidecer, y su cabello se caía cada vez que lo cepillaba. No tenía apetito, es más, ni siquiera recordaba la última vez en que había comido. Se miraba al espejo demacrada no sólo por fuera, sino también en su interior.
Arrodillada, sacudiendo el librero, un desagradable aroma golpeó su nariz. No sabía que era, si la basura acumulada en el patio o algo en la cocina. Olisqueando el ambiente, intentó ver de dónde provenía. Recorrió toda la casa, desde la puerta de entrada, hasta la terraza, los cuartos de baño y la sala. De pronto, sin más, lo dejó de percibir.
Siguió con sus labores hasta que le dolieron los huesos y se echó en el sofá fatigada. Entre sueños, el fétido aroma regreso y la despertó. Adormilada y dando tumbos, se dirigió al cuarto de baño, se lavó la cara y rebuscó si era de ahí de dónde provenía el terrible olor. No identificó nada.
Un dolor punzante apareció en su hombro derecho. Se revisó frente al espejo y no notó nada. Pensó que sólo era el cansancio por refregar las superficies con fuerza.
Volvió al sofá y poco a poco concilió el sueño. Despertó al día siguiente hasta el ocaso. Últimamente dormía demasiado y seguía sintiéndose cansada. Aún así limpiaba a profundidad cada rincón de la casa, cada vez más obsesivamente.
Volvió a quitar las telarañas del techo. Le pareció extraño que tuviera que hacerlo de nuevo si apenas ayer lo había hecho. Se puso los guantes de hule para lavar la bañera con lejía y aceite de pino. El dolor punzante volvió; destapó su hombro y vió que tenía un forúnculo lleno de pus y no sé explicaba cómo podía estar tan grande en tan poco tiempo.
El desagradable olor volvió más intenso y fétido que antes.
Abrió el botiquín buscando algún medicamento para curar su hombro y sólo encontró un antiséptico, que aplicó con un algodón. Notó con angustia que aparecían mas bultos en su espalda y extremidades. No se explicaba el porqué. Tomó el teléfono para llamar al médico y referirle sus síntomas, pero no lograba recordar el número y no podía concentrarse.
Asqueada por el aroma salió al patio a respirar, pero la peste la perseguía incluso al aire libre.
Así que limpió; limpió más a profundidad, los baños, los botes de basura, la tarja de la cocina, los trapeadores, todo lo que podía apestar en la casa. Pero la hediondez no se iba.
Rendida, sin tener percepción del tiempo, se tumbó en el sofá y cayó en un profundo sueño. Despertó al sentir un insecto caminar por su rostro. Asustada prendió la luz para verificar que era una larva blanquecina retorciéndose en el suelo.
La peste era tan intensa que revolvió su estómago y dando arcadas, corrió a vomitar en el inodoro.
De nuevo sintió el diminuto y frío cuerpo de otra larva recorriendo su piel y al mirarse al espejo vió horrorizada, que era de sus heridas, de dónde provenían los asquerosos bichos.
Pasó junto a la puerta de la habitación y notó que era de ahí de donde provenía la terrible peste.
Decidida a deshacerse del tufo, de una vez por todas, abrió la puerta de golpe y se paralizó.
Exhaló un grito ahogado y después lloró a todo pulmón. Al mirar su propio cuerpo tumbado en la cama, pudriéndose, comprendió: ella había muerto.
Editado: 23.10.2020