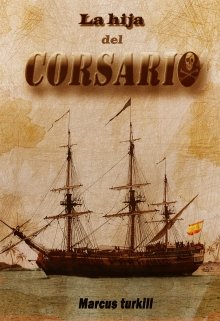La hija del corsario
1. La travesía
1735, en algún lugar del mar caribe.
La goleta Nuestra Señora del mar se esfumaba al amparo de las sombras que el atardecer traía consigo. La franja de tierra firme se divisaba por babor, una sucesión de luces que parpadeaban en la oscuridad creciente.
Un momento mágico, pensó el capitán del navío, un avezado marino ya anciano y de larga experiencia en la mar, el momento en que el sol atraviesa la línea del horizonte, tiñendo las olas de deslumbrantes destellos dorados, antes de ocultarse del todo bajo las aguas.
El amparo del puerto, largo tiempo esperado, estaba frente a él. Volvían a casa después de un mes lejos del hogar, teniendo por única compañía la mar y la tripulación, por ese orden, y lo hacían sin tener que lamentar ninguna perdida y con las bodegas del barco repletas de plata y otras mercancías. Esa plata que después de un largo peregrinar, llegaría a España para enriquecer aún más a su majestad, que Dios guarde, el rey Felipe V, monarca del reino de España y las colonias de ultramar.
Don Pedro Hinojos de Herrera, pues ese era el nombre que le pusieron en la pila bautismal al anciano capitán, se santiguó dándole las gracias al Todopoderoso por traerle de vuelta al hogar con salud y riquezas en aquellas aguas infestadas de piratas y tiburones.
A su orden la goleta enfiló proa hacia el puerto de la rica ciudad de Cartagena de Indias.
—Estamos de nuevo en casa, Don Pedro —le dijo, Tomás, el joven grumete que estaba a su cargo, un jovenzuelo de quince años a quien trataba de enseñar todo lo que él conocía, pretendiendo convertirle en un marino tan ducho como él mismo.
—Sí, Tomás, estamos en casa —respondió el marino, suspirando.
—¿Nos esperarán su esposa, doña Clotilde y sus hijas?
—Nadie estaba enterado de nuestro regreso, así que no te hagas muchas ilusiones de verlas en el puerto. Las veremos cuando lleguemos a casa.
Un gesto de desilusión afloró al rostro del muchacho. Todos sus sueños y desvelos tenían un nombre: Carlota Hinojos, la hija menor de su patrón y la poseedora de su corazón.
—Entonces será una sorpresa, tanto mejor.
—No desesperes muchacho —le dijo el marino pasándole un brazo por los hombros —. Se de alguien que se alegrará mucho de verte...
—¿Usted cree, Don Pedro? —Dijo el joven, cabizbajo —. Un mes en el mar es mucho tiempo, seguro que ya no recuerda mi rostro.
—Que yo sepa, las mujeres tienen bastante buena memoria para lo que quieren. No, no creo que te haya olvidado —se rió. Aunque su hija era aún una niña, la amistad entre Tomás y ella podía tornarse en algo mucho mayor cuando el tiempo pasase.
—Pues es un alivio saberlo.
—Ve a tu puesto, vamos a atracar —le dijo, Don Pedro y el muchacho corrió hasta el castillo de proa, preparándose para la operación de atraque.
La bocana del puerto repleta de barcos de todo tipo, desde cúteres, pinazas y hasta un esbelto galeón pasaron junto a ellos. La imponente estructura del castillo de San Felipe de Barajas en lo alto de la colina, les dio la bienvenida con sus altas murallas erizadas de cañones que crecían según se acercaban a ellas, desvelando su poderosa presencia. Era un lugar bien protegido contra las incursiones piratas que de vez en cuando intentaban infructuosamente saquear la ciudad.
Una vez amarrado el barco en los noráis del puerto y la pasarela hubo sido desplegada, la tripulación bajó a tierra. Entre ellos se encontraban, fray Eusebio, de la orden de los jesuitas, un anciano de apergaminado rostro, que venía desde Maracaibo con importantes instrucciones de su orden para el gobernador de la ciudad: Don Ernesto Valdemoro.
También desembarcó, algo mareado por el trayecto, el ingeniero militar Don Luís Valcárcel. Él también tenía una importante cita con el gobernador, aunque su proyecto era más mundano que el de su compañero de viaje; la construcción de una nueva fortaleza en la entrada del puerto y la restauración de las defensas de la ciudad que fueron afectadas por el huracán que seis meses atrás asoló esa parte del continente.
Por último, descendió a tierra un joven a quien nadie parecía conocer. Decía venir de España para hacerse cargo de la herencia de su padre fallecido un año atrás. Su nombre era Don Diego Robles y eso era todo cuanto se sabía de él. Su hermetismo durante el viaje sirvió para crear un halo de misterio a su alrededor.
Unos decían que podría tratarse de un espía a sueldo de la corona británica, otros pensaban que quizás fuese un asesino huido y los menos pensaban que se trataba de un pirata cuya única intención era reconocer las medidas defensivas de la ciudad para luego, con esa información, tratar de invadirlos cualesquiera de las futuras noches por venir.
Ninguno de ellos llevaba razón y si le hubiéramos preguntado a él, nos habría contestado que nada más lejos de la verdad, aparte de unos pequeños detalles en los que sí acertaron: Trabajaba para la corona británica, no era un pirata sino un corsario y sí, era un asesino. O por lo menos había tenido que asesinar en numerosas ocasiones, aunque casi siempre en defensa propia. En todo lo demás, como siempre, la gente tenía demasiada imaginación.