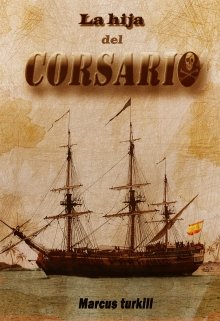La hija del corsario
3- Un insospechado encuentro
1738. Puerto de Nassau.
Dicen que quien rompe un juramento atrae una maldición de la que no puede escapar. Diego Robles sentía el peso de esa maldición sobre él.
Tres años atrás tuvo la oportunidad de vengar a su padre quien, en su lecho de muerte le había hecho jurar matar a su asesino. Él había roto ese pacto entre ellos, porque cuando tuvo delante al culpable de la muerte de su progenitor, Diego no tuvo valor para quitarle la vida.
Puede, pensó mil veces, que fue un momento de indecisión. Quizás al recordar los ojos de esa jovencita, Rosana, la hija de Don Pedro e imaginarlos llorando el cadáver de su padre, fue lo que le impidió hacerlo o tal vez fue porque se dio cuenta de que el viejo marino era una buena persona y que su padre, aquel que le había dado la vida, nunca lo había sido.
Pero la maldición existía sin dejarse influir por absurdas decisiones ni por hipotéticos escrúpulos. Era tan real, que Diego había llegado a asustarse de ella.
Desde aquel día, Diego Robles no pudo volver a matar a ningún inocente y eso le había creado innumerables problemas, sobre todo siendo el cabecilla de un grupo de hombres cuya sed de sangre era insaciable.
La tripulación de su galeón, el Buena Esperanza comenzaba a mirarle con desconfianza y él temía que cualquier día alguien con las suficientes agallas le plantase cara para destronarle de su privilegiado puesto. Si todavía no lo habían hecho fue porque las últimas capturas habían resultado muy beneficiosas para todos. Quizás no pudiera matar a nadie, pero la suerte no le había abandonado.
Llevaban atracados cinco días en el puerto de la isla de Nueva Providencia, rebautizada con el nombre de Nassau por la corona neerlandesa en 1695.
Diego había obtenido una patente de corso entregada en mano por el gobernador de Nassau y bajo la cual apresaba barcos españoles, los enemigos de los británicos y pedía rescate por sus tripulaciones, algo muy fructífero y que le había vuelto un hombre muy rico y también un traidor a su patria.
Su flota estaba constituida por dos galeones, el Buena Esperanza que él capitaneaba y el Blood Moon cuyo capitán era un rudo escocés al que todo el mundo llamaba Williams, el Rojo, por la extraña coloración que su rostro adquiría al trasegar todo el ron del que era capaz. Dos goletas, un bergantín y varias rápidas pinazas y cúteres terminaban por componer su flota.
Su casa en Nassau no tenía nada que envidiar a la del propio gobernador de la isla. Contaba con sesenta esclavos de raza negra y varios nativos que cultivaban sus plantaciones de tabaco y atendían la hacienda e incluso disponía de un pequeño carruaje tirado por dos poderosos poderosos caballos andaluces de un blanco inmaculado. Esta briosa raza equina fue creada por el rey Felipe II para sus caballerizas reales de Córdoba en 1567 y Diego pudo hacerse con ellos ganándoselos a un Marques venido de España en un arrastradero o casa de apuestas de Maracaibo jugando al sacanete, un juego de envite o albur muy de moda en aquellos tiempos.
Asistía a fiestas y recepciones de las mejores familias de la isla. Iba todos los domingos a la iglesia católica a la cual entregaba un generoso donativo y participa en todas las decisiones que se tomaban para el bien de sus conciudadanos, pero nunca se le veía acompañado por nadie. Seguía siendo un ser solitario que rehuía la compañía de sus semejantes y que muchos achacaban a su mala conciencia.
Los rumores acerca de su fortuna eran variopintos. Había quien opinaba que todo lo heredó de su padre, un rico terrateniente con extensas plantaciones de tabaco y azúcar, mientras que otros opinaban que simplemente era un vividor que había tenido suerte en el juego. Daniel se reía en solitario al escuchar semejantes desatinos, porque la verdad, aunque todo el mundo la sospechara, nadie se atrevía a decirla en voz alta.
Ese día se encargaba de reunir a los pasajeros apresados en las últimas escaramuzas, en el amplio jardín de su solariega mansión.
Dos hombres de negocios, la hija de un terrateniente de Veracruz, un fraile, del que definitivamente no sacarían ni un doblón y ni tan siquiera un maravedí y dos jóvenes de buena familia que serían sus rehenes hasta que se pagase el rescate estimado por ellos.
—Esto es un atropello —dijo uno de los hombres —. Soy abogado e hijodalgo y..
—Y ahora es mi prisionero. Dígame su nombre, caballero.
—Me llamo Fernando Solís...
—Está bien, Don Fernando, mantenga la boca cerrada y nada malo le ocurrirá, ¿Me ha entendido usted?
—Yo...esto, sí...
No volvió a hablar.
¿Su nombre? —Le preguntó al otro hombre de negocios.
—Mi nombre no es de su incumbencia, ¡maldito pirata!
A una señal de Diego, Barroso, uno de sus lugartenientes, un descomunal negro de más de un metro noventa de estatura y formidable musculatura, descargó un tremendo golpe con su puño en el rostro del deslenguado obligándole a callarse por las malas.
—No consentiré ningún tipo de rebelión por su parte —dijo Diego en voz alta y mirándolos a todos —. El que no obedezca se atendrá a las consecuencias. Si creen que me importa su bienestar están muy equivocados...Ahora continuemos. Le he preguntado su nombre, caballero.