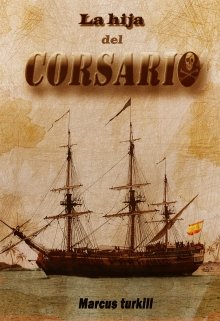La hija del corsario
12- Un alto en la travesía
Al quinto día de travesía, Diego fue puesto en aviso del problema al que se enfrentaban.
—¿Quería verme, maestre Don Rodrigo? —Le preguntó el joven al capitán de la nao.
—Sí, me temo que tengo malas noticias que darle. Hemos avistado una vela en el horizonte. Aún está a unas treinta millas, pero acorta distancia y lleva rumbo de interceptación.
—¿Viene tras nosotros?
—A su velocidad nos abordará al anochecer. Es una fragata, no podremos nada contra ella.
—¿Donde estamos exactamente? —Le preguntó, Diego.
El maestre Rodrigo desplegó una carta náutica sobre la mesa de su camarote y señaló un punto en ella.
—Estamos aquí, en medio de la nada. La costa más próxima esta a cincuenta millas al este. Nos daría caza antes de que consiguiéramos refugiarnos en algún puerto.
—Estás islas de aquí están sin explorar, ¿verdad? —Diego señaló un grupo de islas que aparecían en el mapa, muy cerca del punto que señalaba el capitán.
—Son pequeños atolones deshabitados y fuera de las rutas marítimas, carecen de importancia.
—Pero bien podrían sernos útiles a nosotros ahora mismo —dijo, Diego, pensativo —. Nos servirían de protección.
—Pondré rumbo hacía ellos de inmediato.
—Gracias, maestre Rodrigo. Manténgame informado.
—Así lo haré, Don Diego.
La vela parecía agrandarse en el horizonte por momentos. La tarde caía y el sol iniciaba su rumbo para sumergirse en las aguas.
Cerca de la ocho de la tarde, avistaron las islas que vieran en la carta de navegación. Eran tres y estaban relativamente juntas. Dos de ellas eran meras rocas surgidas del océano, con abruptos acantilados y una frondosa vegetación. La tercera, además, contaba con una playa en forma de media luna de blancas arenas. Los tres islotes estaban rodeados por un anillo de arrecifes que sobresalían del mar como afiladas agujas.
—Hay un pequeño paso entre los arrecifes que quizás nos permitiría adentrarnos en él. Sería arriesgado pero creo que lo conseguiríamos. A la fragata le resultaría imposible por su mayor calado —dijo el capitán.
—Estamos en sus manos, maestre Rodrigo —le dijo, Diego, mirando hacía atrás. La fragata ya se atisbaba perfectamente a nueve o diez millas de ellos, dentro de muy poco les daría alcance —. Hágalo.
La goleta se acercó peligrosamente al anillo de arrecifes, escorando hasta encontrar esa entrada de la que había hablado el capitán que, con mano experta, daba las órdenes precisas a su timonel.
Al fin la encontraron y el barco se adentró en las límpidas aguas color azul turquesa de la bahía, dejando atrás los peligrosos arrecifes.
Uno de los marineros se encargaba de medir el calado de aquellas cristalinas aguas usando un cabo lleno de nudos.
—Diez brazas — gritó.
Don Rodrigo hizo detener el barco y lo viró de tal manera que sus cañones de estribor apuntasen hacía el arrecife.
—Artilleros preparados —Gritó y el contramaestre repitió su orden.
Diego estaba junto al capitán, ambos expectantes, viendo como la fragata llegaba junto al cinturón de arrecifes. Si conseguían cruzar, lo tendrían muy difícil.
La fragata se detuvo mostrándoles su lado de babor y sus cañones vomitaron una andanada de fuego. Las explosiones levantaron grandes columnas de agua muy lejos de ellos.
—No estamos a su alcance —suspiró, Diego.
—No pueden entrar, pero nosotros tampoco podemos salir —explicó el maestre Rodrigo —. Esperaremos hasta que se cansen y decidan marcharse.
—Podemos aprovechar ese tiempo para hacer aguada en la isla —dijo, Diego y de paso estirar las piernas.
—Quizás a nuestras invitadas les apetezca desembarcar —sugirió, don Rodrigo —. Llevan varios días sin salir de su camarote. Un poco de aire fresco les vendrá bien.
—Es una excelente idea, capitán.
Diego lo dispuso todo y ambas jóvenes estuvieron encantadas de salir del claustro en el que permanecían encerradas desde que se hicieron a la mar.
Varios botes fueron arriados y a fuerza de remos llegaron a la playa. Los marineros bajaron de varios botes grandes toneles que muy pronto volverían a subir, llenos a rebosar de agua dulce.
Dos jóvenes marineros armados de arcabuces se alejaron en dirección a la selva que nacía a escasos metros de la playa. Eran los exploradores, les explicó Diego a las dos hermanas.
—¿Puede haber fieras? —Preguntó Carlota al ver las armas.
—En estos islotes tan pequeños no es lo acostumbrado, ni tampoco es muy probable que haya nativos, pero nunca está de más ser precavido. De paso traerán carne fresca si es que la encuentran.
Pasearon por la playa adelantándose a la jovencita que se había entretenido a observar unas tortugas marinas, mientras el sol se ocultaba en el mar en uno de los más bellos atardeceres que habían podido contemplar en sus vidas.
La silueta fatídica de la fragata, como un pájaro de mal agüero podía verse a lo lejos. Un tiburón que rondaba junto a unos náufragos esperando el momento de atacar.
—¿Son ellos? — Preguntó, Rosana.
—No se preocupe—dijo, Diego —. Su barco no puede atravesar el arrecife, terminarán por darse por vencidos y se marcharán.
—Nos han seguido hasta aquí, volverán a intentarlo.
—Supongo que sí, pero nosotros estaremos prevenidos y nada podrán hacer. No deben tener miedo. Dentro de una semana a lo sumo estarán en su hogar junto a sus padres y podrán olvidar esta pesadilla.
—Digamos que no quiero olvidarla, don Diego. Que no quiero olvidarle a usted, ¿qué podría hacer? —dijo, Rosana.
—No lo sé, Rosana. Eso es algo que no me atrevería a imaginar. Usted tiene una familia que la espera y un futuro por delante. Yo no tengo nada en estos momentos. No soy un buen partido.
—Mis padres pensaban casarme con un viejo a quien ni siquiera conozco. Volverán a insistir en ello en cuanto regrese y no podré negarme. Tampoco yo tengo nada, Diego.
—Junto a mí aún tendría menos. Soy un pirata que huye de sus propios congéneres, un apestado al que cualquier día pueden encontrar y asesinar. Conozco a la tripulación de Williams y sé que no se darán por vencidos con facilidad. Deberé huir. ¿Qué futuro ve usted en ello?
—No me importaría si estoy junto a usted, Diego.
—No sé si podré olvidarme de usted —le dijo el joven mientras tomaba su mano y la llevaba a sus labios —. Debo estar embrujado, preso de sus encantos, atrapado por sus ojos y siento que no puedo respirar si no está conmigo, pero a pesar de ello no le deseo la vida que me tocará llevar a partir de este momento. Sería cruel por mi parte y eso no puedo consentirlo.
—¿Prefiere entonces perderme?
—Si así es feliz, sí.
—¿Cómo podré ser feliz si no está a mi lado? Diego, me marcharía con usted al fin del mundo si fuera necesario. Pasaría hambre y todo tipo de calamidades y entonces si que sería feliz si pudiera verle a diario, tenerle junto a mí. Estoy dispuesta a eso y a mucho más.
—¿Lo abandonaría todo para estar conmigo?
—Sí. Todo.
Diego la abrazó. Había esperado mucho tiempo para hacerlo de nuevo con una mujer, pero ahora estaba convencido de ello. La besó en los labios y sintió como ella se entregaba a él y como ansiaba ese momento tanto tiempo esperado.
—¿Estás segura? —Volvió a preguntarla, esta vez tuteándola.
—Del todo, Diego. Del todo.