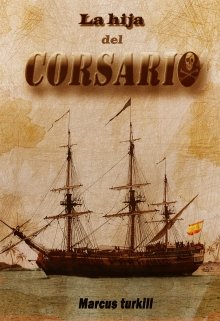La hija del corsario
15- Una confesión
Diego asintió sin decir palabra.
—¿Cómo se atreve a presentarse aquí y decir tales cosas? Debería avisar ahora mismo a la guardia.
—Estaría en su derecho, Don Pedro.
—¡No sea condescendiente conmigo! —Le gritó —. Si tuviera veinte años menos te atravesaría con mi espada...¡Canalla!
—No, padre —dijo Rosana —. Él ha sido quien nos ha traído de vuelta a casa.
—¡Pero os tomó como rehenes, Rosana! ¡Como el maldito pirata que es!
—Y nos trató bien, ¿verdad, Carlota? Además a él le debemos nuestra liberación.
—¡Aléjese de mi casa y deje en paz a mis hijas, don Diego! ¡Si no lo hace, esta tarde estará colgando de una soga como sus amigos!
—¡No! —Gritó, Rosana que en ningún momento esperó una reacción así por parte de su padre —¡Si él se va, yo me iré con él!
—¿Qué significa esto, Rosana?
—Déjeme explicárselo, padre, se lo suplico.
El anciano la miró sin comprender nada en absoluto.
—Está bien, entremos dentro. Te dejaré explicarte y después veré la decisión que tomo.
• • •
Al terminar de explicárselo todo, Rosana miró a su padre suplicante.
—Entiendo —dijo, don Pedro cabizbajo—. Entiendo.
—Ese es el motivo de mi visita, don Pedro, amo a su hija y la amo con sinceridad, pero también tengo otro motivo y ese es mucho más perturbador...
El anciano marino le miró, preguntándose qué más podría contarle, después de todo lo oído.
—Explíquese —le dijo.
—Cartagena de Indias está en peligro. Sé de buena fe que va a haber un asalto dentro de muy poco.
—¿Y cómo sabe usted eso?
—Por que yo iba a ser uno de los que hubieran participado en ese asalto de no ser por todo lo sucedido, don Pedro. Sé exactamente donde y cuando se hará y como se va a hacer.
—Debería hablar con el gobernador si es cierto lo que dice.
—Creame, no sería lo ideal. Soy un corsario y trabajo para el enemigo de España y he asaltado incontables barcos españoles. Mi cabeza tiene un precio y si bien, para la mayoría de la gente solo soy un desconocido, para el gobernador, su excelencia don Ernesto Valdemoro, no lo soy en absoluto. Él se sentiría muy orgulloso de poder capturarme.
—Y así debería de ser, señor. No hay nada más vil que un traidor a su propia patria —dijo, don Pedro.
—La patria queda muy lejos y no sabe o no quiere saber lo que aquí, lejos de la corte está sucediendo, aunque no creo que sea muy distinto a lo que allí ocurre. La corrupción es tal que es imposible vivir decentemente y eso, don Pedro, lo sabe usted mejor que yo. No es usted un hombre rico, ¿verdad?
—Tengo lo suficiente para poder vivir y cuidar de mi familia, y nunca he tomado nada que no me perteneciese.
—Ese es principalmente el motivo de que no sea rico. Los nobles, los funcionarios, los banqueros, la santa madre iglesia e incluso la corona; todos ellos nos roban, roban al pueblo y nadie les llama piratas, nadie les detiene ni les ahorcan en las plazas de los pueblos. Están por encima de la ley que ellos mismos han creado para unos pocos, para los necesitados, los pobres y las personas desesperadas que son los que tienen la obligación de pagarles con todo su esfuerzo y su sudor solo para que ellos sigan enriqueciéndose aún más a su costa. No es justo. Don Pedro, no, no es justo. Mi padre me enseñó algo que nunca olvidé y que siempre he llevado con orgullo y es ser honorable con uno mismo y con los demás. Ese honor es el que me impide asemejarme a esa gentuza que dice gobernarnos, protegernos y guiarnos y no son más que viles ladrones y asesinos.
—¿Y les combate convirtiéndose en un igual a ellos? ¿Es esa la solución según usted?
—¿Qué otra forma habría de hacerles daño, don Pedro, cuando disponen de todo? Yo solo les hiero donde más les duele, en el dinero.
—Son unos muy elevados ideales los suyos, don Diego, pero su forma de llevarlos a cabo no es la más acertada. Dígame, ¿nunca ha resultado herida o tal vez muerta una persona que fuese del todo inocente mientras usted persigue sus ideales?
—Eso no lo sé...
—¿No lo sabe o no le interesa saberlo, don Diego? Quizás no sea usted tan perfecto como se imagina ni tan diferente a ellos como cree.
—Puede que lleve razón, don Pedro. Quizás no sea más que un villano rodeado de bonitas palabras, pero daría mi sangre si fuese necesario por esa utopía. Y digo utopía porque en el fondo de mi alma sé que nunca se podrá acabar con esa escoria. Pasarán los siglos y ellos seguirán en el poder, robando, asesinando a quienes se les oponen y engordando a costa de los más necesitados y créame, sé que llevo razón.
—Es usted joven aún y los jóvenes tienen la sangre caliente —dijo, don Pedro —. Pero lleva usted razón, la historia nos cuenta que siempre ha sido así y así seguirá siendo. El pez grande se seguirá comiendo al pez chico, los ricos se enriquecerán aún más y los pobres serán mucho más pobres, pero nada se consigue con el uso de la fuerza ni con la sangre. Todas las revoluciones siempre acaban convirtiéndose en aquello que más odiaban. La única forma de acabar con ellos es con la razón, porque siempre la palabra es más fuerte que la espada... Su padre era como usted cuando yo le consideraba un amigo. Era un idealista pero se transformó en lo que combatía y se convirtió en un asesino. Usted aún está a tiempo de rectificar, don Diego.
—Para mí ya es tarde, he probado la sangre como un marrajo y esa sangre me ha vuelto adicto a ella.
—¿Y usted piensa que yo puedo bendecir su unión con mi hija, pensando de esa forma?
—Si yo fuera usted, don Pedro, pensaría lo mismo que usted piensa de mí.
—¿Pero la ama?
—Con toda mi alma —dijo, Diego y la sonrió —, y solo por ella estaría dispuesto a cambiar. Si ella me lo pidiera sería capaz de dejarlo todo y seguirla al fin del mundo... Le confesaré una cosa, don Pedro. Me enamoré de su hija aquel día, cuando vine aquí con la intención de matarle y aunque yo no lo sabía en aquel momento, al volver a verla de nuevo, me di cuenta de que ya nunca sería el mismo que era. No había marcha atrás, estaba atrapado en su mirada y consumido por su fuego y me gustaría arder en él hasta el fin de mis días.
—Me doy cuenta de que es usted totalmente sincero. Solo un corazón enamorado se expresaría así y también veo que es usted recompensado con el amor de mi hija y nada me haría más dichoso en este mundo que verla feliz a ella. También sé que la perdería para siempre si me negase a este capricho por su parte.
—No es un capricho, padre. Yo le quiero y sé que el me quiere a mí. El destino nos ha unido y no creo que esté en nuestras manos cambiarlo.
—Yo nunca osaría inmiscuirme en los planes del destino —dijo don Pedro, alzando las manos.
—¿Eso es un sí, padre? ¿Nos dará usted su bendición?
—La tienes, hija mía y solo espero no equivocarme al hacerlo.