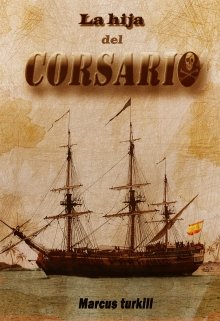La hija del corsario
18- En los muelles
Ninguno de los presentes pudo impedir que Carlota se apuntase a la misión. Su padre le había recriminado el escuchar conversaciones a las que no había sido invitada, pero ella se defendió diciendo que tenía todo el derecho del mundo a ayudar a su familia y a la ciudad en la que vivía. Don Pedro se culpó de haber sido demasiado débil en la educación de sus hijas.
Ahora, ambas hermanas paseaban agarradas de la mano por la plaza del mercado. El calor, bochornoso obligaba a la poca gente que se atrevía a salir de sus casas a protegerse del sol buscando cualquier tipo de sombra desesperadamente. La mitad de los puestos del mercado permanecían cerrados pero abrirían de nuevo a la caída de la tarde cuando la fiereza del calor se mitigase.
—Habrá que esperar o volver mañana más temprano —dijo, Carlota.
—Esperaremos —ordenó su hermana —. Es nuestra obligación averiguar quienes son esas personas y el calor no me va a detener.
—Admiro tu determinación, pero creo que yo voy a acabar asada como un lechón.
Carlota usó su abanico de nuevo, pero lo único que consiguió fue espantar a las moscas que pululaban a su alrededor.
Pasaron junto a una cerería y el dulce aroma de la cera de abejas las embriagó, aunque también el frescor que parecía emanar del interior de la tienda, influyó para que entrasen.
—¿Deseaban algo, señoritas? —Les preguntó una gruesa mujerona desde detrás de un ajado mostrador.
Rosana rápidamente observó a su alrededor buscando una excusa con la que justificar su presencia en la tienda, pero fue Carlota la que improvisó en escasos segundos.
—Mi señor padre nos ha mandado comprar una docena de velas de sebo...
La tendera asintió con la cabeza y entró en la trastienda.
—Ten cuidado con lo que pides, no llevo muchos maravedís.
—Ha sido lo primero que se me ha ocurrido.
La mujer volvió y negó con la cabeza.
—Solo tengo media docena en estos momentos —les dijo —. Esta misma mañana vendí todas las demás.
Una sospecha cruzó por la mente de Rosana.
—¿A quien se las vendió?
—A un marinero. Era la primera vez que venía por aquí y la verdad no me gustó la forma que tenía de observarlo todo. Parecía que alguien le fuese siguiendo.
—¿Podría describírnoslo? —Le preguntó, Carlota —. Quizás fuese de la tripulación de nuestro padre.
—Era criollo, tirando a alto y cejijunto y lucía una cicatriz en la sien derecha. De cabello oscuro y enmarañado y calculo que rondaba por los veintipocos años.
Con esa descripción será bastante fácil encontrarlo, pensó, Rosana.
—¿No diría por casualidad en nombre del barco en el que faenaba?
—Pues no, eso no lo dijo, como tampoco me dijo su nombre. La verdad es que preferiría no volver a verlo de nuevo. No me gustó nada, nada de nada.
Rosana pagó el importe de las velas y le dio las gracias a la cerera al tiempo que salían del local.
El calor las abofeteó con verdadera saña al salir al exterior.
—Creo que deberíamos acercarnos a los muelles. Nuestro sospechoso podría encontrarse allí.
—Esa zona es peligrosa, Rosana —le avisó su hermana pequeña.
—Lo sé, pero creo que deberíamos echar un vistazo de todas formas.
Las tabernas, locales de alterne y casas de juego se repartían por el puerto como hongos sobre la comida podrida. Borrachos, fulleros y gente mal encarada las miraron con ojos lujuriosos, pero Rosana no se amedentró y continuó su búsqueda hasta que esta dio sus frutos.
—Es él —dijo parándose en seco y señalando a un joven muy sucio que era tal y como la empleada de la cerería les describió, una cicatriz cruzaba el lado derecho de su rostro—. Sigámosle.
Rosana se mantuvo a distancia del joven marinero y vio como este entraba en una de aquellas malolientes tabernas donde el olor a alcohol y el humo del tabaco se podían oler desde el exterior.
—¿No pensarás entrar ahí? —Preguntó Carlota, temblando de miedo.
—No, no estoy tan loca. Esperaremos a que salga. Hay que averiguar cual es su barco.
El joven salió quince minutos más tarde y se dirigió hacía los muelles. Las dos hermanas le siguieron desde la distancia tratando de camuflarse entre los miles de cajas, toneles y cofres de todo tipo que se apilaban por todas partes. El olor a sal marina, a brea y a orines les golpeó con su extraña mezcla, haciendo que se les descompusiera el cuerpo.
—Creo que voy a vomitar, Rosana... —dijo la pequeña Carlota tapándose el rostro con un perfumado pañuelo de seda y encajes.
A su alrededor, jabeques, balandras, pinazas y goletas se mecían con los embates del mar entre una maraña de cabos, vergas y drizas y el sordo rumor de las olas al golpear los cascos de los barcos.
El marino, muy por delante de ellas atravesó la pasarela que le conducía a una goleta completamente aparejada. Rosana se fijo en su nombre: Perdigon. Ese era, a fin de cuentas, el barco en el que llegaron los piratas para espiar las defensas de la ciudad.
Carlota, abrazada a su hermana, temblaba como un pajarillo asustado.
—Vayámonos ya, Rosana. Ya sabemos quienes son y donde están...
La joven asintió con la cabeza y decidió que ya había tentado en demasía a la suerte. Fue al volverse hacía atrás cuando se dio cuenta de que sus problemas no habían hecho más que empezar, porque el eco de unas fuertes pisadas que avanzaban hacia ellas, llegó a sus oídos.