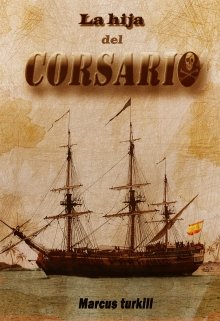La hija del corsario
22- Apresado
La galeaza que transportaba el oro del rey llegó dos días después. La agitación en torno a aquel evento fue tal que por las calles se improvisaron bailes y chirigotas para festejar la novedad. La gente, ajena a la realidad que se cernía sobre ellos como un puño e ignorante de la amenaza, trataba de divertirse de todas las formas posibles. Tan solo un puñado de personas en aquella ciudad, supo lo que significaba la presencia de esas naos. Entre ellos se contaba el gobernador de la ciudad que inmediatamente tomó medidas urgentes al respecto. Duplicó las guardias y mantuvo a la guarnición del fuerte en constante alerta, conociendo de antemano lo que posiblemente iba a suceder si el aviso de don Pedro era cierto. Él, como gobernador de la ciudad, antepuso su escepticismo ante la posibilidad de una amenaza y eso fue lo que salvó a sus conciudadanos que de otro modo hubieran caído presa de los piratas.
Una amenaza que no tardó en comprobar era muy cierta. Al atardecer de aquel día, una flota de bajeles apareció en la línea del horizonte. Don Ernesto Valdemoro contó a lo sumo una veintena de naos, habiendo entre ellas dos poderosos galeones que descargaron una lluvia de fuego y metralla sobre los barcos anclados en la bahía. Por suerte estaban prevenidos de dicho ataque y rápidamente lo que se había convertido en una escaramuza por parte de las naos piratas, se transformó en un completo caos, al saberse acorralados por decenas de barcos que habían permanecido ocultos tras la ensenada y con el pabellón de su majestad el rey Felipe V ondeando al viento. El contraataque había sido efectivo y demoledor. Cinco barcos piratas ardieron como teas bajo el fuego de los cañones de las naves que parecían esperarles. Otros cinco pusieron proa a alta mar con innumerables daños y los restantes se abstuvieron de acercarse al ver como los cañones del fuerte vomitaban fuego sobre las naos heridas de muerte hundiéndolas en cuestión de minutos.
El ataque por tierra sufrió una derrota aún mayor, cuando la guarnición abrió fuego contra el centenar de piratas que trataban de tomar la ciudad a pie. La bajas entre los piratas fueron tales, que una hora escasa después, las calles de Cartagena de Indias parecían un autentico matadero.
El gobernador, satisfecho por el resultado de la batalla sonrió de oreja a oreja. Todo se lo debían a don Pedro Hinojos y a su misterioso desconocido y él sabría agradecérselo tal y como se merecían. Estaba dispuesto a firmar una orden que limpiaría el nombre de aquel pirata que les había ayudado a salvar la ciudad y exculparle de todas las fechorías cometidas por él hasta aquel momento, era lo menos que podía hacer y así se lo haría saber a don Pedro.
Lo que sucedió después ni pudo evitarlo ni sospechó nunca que pudiera llegar a pasar. El destino seguía tejiendo las vidas de aquellas personas de una forma inexorable.
◇◇◇
Don Ernesto Valdemoro hizo llamar a don Pedro Hinojos a su audiencia dos días después del frustrado ataque a la ciudad por parte de los piratas. En aquel momento, casi cincuenta de ellos ocupaban los calabozos del castillo de San Felipe de Barajas. Los que no consiguieron huir, descansaban en el fondo de la bahía como alimento para los peces. Aquellos prisioneros conocían su próximo destino. Esa misma a tarde serían ejecutados ante la algarabía de unas gentes que esperaban transformar su miedo en jolgorio. Al csabo de unos días retirarían sus cadáveres de la plaza mayor en la que serían expuestos para dar escarmiento a los que pensarán en volver a intentar capturar la ciudad. Algo que no volvería a suceder en mucho tiempo.
Don Pedro se personó ante el gobernador. Venía acompañado por Diego, que, a pesar de sus resquemores confió en la palabra de su futuro suegro.
—Ha prometido otorgarte públicamente el perdón, Diego. No hay motivo para sospechar.
Motivo si lo había, se dijo Diego. Conocedor de la naturaleza humana de un forma que a veces le atemorizaba, sabía que las palabras y por su puesto las promesas estaban formadas de aire y el aire tenía una particularidad, era muy volátil. De todas formas decidió por una vez confiar en la palabra de aquellos hombres. Su única obsesión era poder llevar una vida tranquila junto a Rosana, la que sería dentro de muy poco tiempo su esposa.
—Confió en su palabra, padre. Pero no me obligue a confiar en la de otros. Cuando todo esto haya acabado, podré respirar tranquilo.
—Yo también, hijo mío. Yo también.
El gobernador les recibió como a unos auténticos héroes, tal y como si ellos mismos hubieran rechazado al enemigo que les amenazaba. Su rostro reflejaba una alegría que raras veces nadie había podido ver en él y eso fue lo que hizo que Diego se relajase. Quizás, se dijo, esta vez las cosas fueran diferentes.
En medio de la plaza mayor de Cartagena de Indias y sobre un estrado improvisado a tal efecto, el gobernador de la ciudad les saludó personalmente, estrechándoles sus manos.
—Queridos conciudadanos —leyó el gobernador el discurso que traía escrito de su puño y letra —. Hoy es un día que se recordará en la posteridad como el de una gran victoria sobre los que pretendían dominarnos, masacrarnos y por último robarnos lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. La paz reina hoy aquí gracias especialmente a dos personas que antepusieron sus propios intereses por el bien de nuestra ciudad. Uno de ellos es vecino nuestro. Don Pedro Hinojos a quien todos vosotros ya conocéis; el otro es un forastero que a pesar de haber equivocado su rumbo, decidió en el último momento unirse a nosotros. Su nombre es Diego Robles y es el joven que tengo a mi derecha. Ambos serán merecedores de nuestro más profundo afecto, porque gracias a ellos nuestra ciudad se ha salvado de la muerte y la destrucción. Quiero, en mi nombre y en el de todos los ciudadanos de esta ciudad, otorgarles...
—¡Un momento! —Alguien gritó entre la numerosa gente que atestaba la plaza haciéndose oír sobre las palabras del gobernador —. Poseo una orden de arresto contra Diego Robles, por traición, piratería, robo y secuestro y firmada por su majestad el rey Felipe V, que Dios guarde.
El que había gritado salió de entre la muchedumbre y se personó ante el gobernador. Era un hombre joven, enjuto y vestido con casaca y calzones negros, un chambergo del mismo color oscurecía sus inquietos ojos.
—Mi nombre es Rodrigo de Ayala y ostento el rango de almirante de la flota de su majestad. Esta es la carta firmada por el puño y letra de nuestra majestad—dijo, agitando la carta al aire —. Diego Robles, dese preso en este mismo momento.
Un grupo de guardias fuertemente armados rodeó a Diego impidiéndole huir.
Un grito desgarrador se escuchó en ese instante. Era Rosana la que había gritado al ver como Diego era maniatado por los hombres de la guardia. La joven intentó debatirse en vano.
—Don Rodrigo —protestó el gobernador —, este joven ha demostrado su arrepentimiento y...
—Señor gobernador. Mis ordenes son muy claras. Su majestad me ordenó la captura del citado don Diego Robles y eso mismo es lo que haré. Sí ha demostrado su lealtad hacía la corona será la justicia del rey la que decida si merece o no el perdón. Espero que no se interponga ante mis ordenes. Podéis llevároslo. Un calabozo en mi nao La Capitana le aguarda ahora.
Rodrigo de Ayala miró a los ojos a Diego y en voz baja musitó unas palabras.
—Si por mí fuera pendería de una soga como el resto de su calaña.