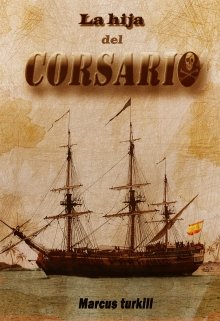La hija del corsario
23- En manos de sus cautivos.
El oscuro calabozo donde Diego fue encerrado apestaba a mugre y a cosas mucho peores que no le apetecía averiguar. Le encadenaron de pies y manos con gruesas cadenas y desde hacía varias horas nadie le visitó.
La culpa, pensó, era toda suya. Era muy claro que no se podía confiar en la gente y que, por una vez que bajaba la guardia, caían sobre él como buitres sedientos de sangre. Un fallo el suyo que ahora podía lamentar, aunque lamentarse no servía de nada en ese momento.
Escapar tampoco estaba entre sus prerrogativas y a eso también debía resignarse.
Unos pasos cerca de su celda le informaron de que iba a recibir visita y trato de incorporarse hasta donde las cadenas se lo permitían. Su visitante era Rodrigo de Ayala, su aprehensor.
—¿Se encuentra cómodo? —Le preguntó, mordaz.
—He estado en sitios peores, gracias por su interés. Es todo un detalle viniendo de usted.
—En realidad me importa muy poco su comodidad, es más, dentro de un momento no le quedarán ganas de bromear.
—Las amenazas tampoco me inquietan —respondió, Diego.
—No, no se equivoque, no se trata de una amenaza sino de un hecho cierto. Una escoria como usted debería estar muerta, pero ya que no dispongo de libertad para ejecutarle, le haré pasar su estancia con nosotros del modo menos placentero posible.
Dos guardias entraron en la celda y soltaron las cadenas que le ataban a las paredes de la celda, luego, sin dejar de apuntarle con sus mosquetes, le condujeron a otra sala, una mucho más acorde con las intenciones de su interlocutor.
—¿Piensan torturarme sin ni siquiera preguntarme nada?
—En realidad no se trata de un interrogatorio, es por el simple hecho de verle sufrir por lo que está aquí.
Le encadenaron de nuevo sobre una mesa de madera junto a la que había un buen número de objetos que pondrían a más de un valiente la piel de gallina. Cuchillos, tenazas, escalpelos y una colección de afilados objetos todos ellos relucientes a la luz de los faroles de aceite que iluminaban esa estancia de la nao.
—Comprendo —dijo Diego, sin amedrentarse ni un ápice —. Es usted un sádico y disfruta viendo el sufrimiento de los demás, ¿no es así?
Rodrigo de Ayala acercó su rostro al de Diego y tras mirarle fijamente, sonrió.
—Esa es la pura verdad —le dijo.
—Pues empecemos cuando guste.
Rodrigo de Ayala le observó, valorando sus baladronas y sonriendo para sí mismo. Dentro de un momento comprobaría de que estaba forjado el temple de aquel joven. Muchos reían antes de que se aplicase con ellos, después ninguno lo hacía.
◇◇◇
Rosana llevaba encerrada en su cuarto desde hacía varias horas. No quiso ver a nadie, ni siquiera a su propia hermana que insistió todo lo que pudo para que le abriese la puerta y hablase con ella sin conseguirlo.
Acostada sobre su cama y cansada de llorar, Rosana pensó en la forma de liberar a Diego, pero ninguna de las ideas que se le ocurrieron eran factibles de poner en marcha y a pesar de ello, no desistía en su empeño.
Tenía que haber alguna forma de liberarlo, pero para llegar a eso necesitaba una mente que tuviera mucha más imaginación que la suya, la imaginación de su hermana, por ejemplo.
Abrió la puerta y dejó entrar a Carlota, pillándola de improviso.
—Tienes que ayudarme —le dijo con desesperación.
—Está bien. ¿Qué quieres que haga?
—Quiero que busques la forma de liberar a Diego de la prisión en la que está encerrado —dijo de sopetón.
—Pe... Pero yo no sé...
—No me importan como de absurdas sean las ideas que se te ocurran, sé que una de ellas nos ayudará a salvarlo.
Carlota pensó durante un minuto y luego, muy despacio, sonrió.
—Se te ha ocurrido algo, ¿verdad? —Le preguntó, Rosana, esperanzada.
—Quizás haya una forma, déjame pensarlo...
◇◇◇
—Señor, si sigue torturándolo así, creo que acabará por matarlo —dijo uno de los guardias cuya expresión aterrorizada delataba que no compartía las ideas de su superior.
—Aún puede aguantar un poco más —rezongó, Rodrigo de Ayala —. Es un joven muy fuerte.
Diego, ensangrentado y con el cuerpo lleno de cortes, mantenía los dientes fuertemente apretados. Ni un solo grito había salido de sus labios mientras su torturador se aplicaba con saña en su demente tarea.
—El rey se disgustará si llevamos a su presencia un cadáver —insistió el joven.
—Antes de eso suplicará que paremos... Ha de hacerlo.
—No, no lo hará. Se dejará matar antes de pronunciar una sola queja.
Rodrigo de Ayala comprendió que su subordinado llevaba razón. Se dejaría matar antes de prorrumpir un solo quejido, aunque solo fuera por su inmedido orgullo.
—Está bien, devolvedlo a su celda...
—¿Y sus heridas? Se le infectarán.
—Eso es algo que no me preocupa lo más mínimo —dijo Rodrigo saliendo de la tétrica sala.
◇◇◇
—¿Qué es lo que tienes en mente, Carlota? —Le preguntó, Rosana.
—Creo que he hallado una forma de liberar a Diego, pero necesitaremos tres cosas.
—¿Qué cosas son esas?
—La primera un sacerdote, la segunda, la ayuda de un medico amigo y la tercera, un buen montón de suerte.
—Creo que no será difícil conseguirte la primera y tal vez la segunda, en lo que respecta a la suerte, creo que eso deberemos ganárnoslo nosotras. Cuéntame lo que tienes planeado hacer.
—Te lo contaré, Rosana. Pero luego no pongas objeciones, porque por muy escabroso que te parezca el asunto, creo que es nuestra única posibilidad.
—Haré lo que me pidas, tú, por favor, ayúdame a liberarlo.