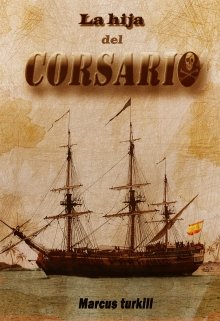La hija del corsario
25- Resurrección.
Rodrigo de Ayala miraba pensativo el cadáver de Diego Robles, pensando en la excusa que habría de dar al Rey Felipe V ante su negligencia al dejar morir a un prisionero.
Era algo que no hubiera esperado, pero que sin embargo terminó por suceder.
Rosana arrodillada a los pies de Diego, seguía abrazada a él, llorando desconsolada.
—Haced el favor de llevárosla de aquí —les dijo a los guardias que asistían a la escena.
Rosana fue levantada en vilo por ellos y al encontrarse frente a Rodrigo, le escupió en la cara.
—Un día pagará por lo que ha hecho —le dijo con odio —. Y ese día no está muy lejano.
Él se limpió el salivazo con el puño de su manga y ni siquiera la miró.
—Quiero un sacerdote —gritó, Rosana.
Rodrigo de Ayala se limitó a asentir y acto seguido abandonó la celda.
El sacerdote llegó al atardecer, junto con dos monaguillos y cuatro recios indios guaraníes que transportaban un ataúd.
—Padre —dijo Rosana —. Rezad por el alma de don Diego Robles.
—Sí, hija mía —contestó el sacerdote guiñándole un ojo a la joven a través del hueco que dejaba su la capucha de su hábito.
Uno de los monaguillos se acercó hasta Rosana y posó sus manos en los hombros de ella, abrazándola.
—Su alma ya está en paz —dijo en voz alta para que los guardias pudieran escucharle. Pero inmediatamente susurró por lo bajo —. No encontré ningún sacerdote, tendrás que conformarte con él.
—¿Carlota? —susurró a su vez Rosana en voz baja, quien había reconocido en aquel monaguillo a su hermana disfrazada. El otro monaguillo era Tomás, el joven que bebía los vientos por su hermana y al mirar al sacerdote reconoció en él a su padre, disfrazado asimismo.
El sacerdote se arrodilló junto al cadáver del joven y empezó a orar. Al terminar la oración, los indios introdujeron el cadáver de Diego en el ataúd y lo izaron en vilo. Salieron en comitiva ante los ojos de toda la guardia de la nao y desembarcaron alejándose por el muelle.
—¡Lo conseguimos, Rosana! —Gritó, Carlota desembarazándose de su disfraz cuando ya estaban lejos.
—No sé cómo habéis podido hacerlo sin que os reconocieran.
—El Señor está de nuestra parte, hija mía —dijo don Pedro despojándose del hábito —. Llevemos a Diego hasta casa y ayudémosle a resucitar.
—¿Qué brebaje es ese que le di, Carlota?
—Es el extracto de una planta alucinógena que suelen utilizar los indios, se llama brugmansia, aunque también se la conoce como trompetas de ángel, su ingesta puede ser mortal, pero en dosis pequeñas y mezclada con otros alcaloides crea la apariencia de la muerte. Los latidos del corazón se ralentizan y el ritmo respiratorio decrece, pero el individuo que lo toma sigue vivo.
—Pero mucho me temo que Diego ya estaba bastante mal antes de tomar tu infusión, Carlota —dijo, Rosana —. Le torturaron y temo por su vida. Creo que debería verle un médico.
—Yo iré a buscarle —se ofreció, Tomás.
—Y yo te acompañaré —dijo Carlota sin advertir como los ojos del muchacho se abrían de par en par —. No tardaremos, esperadnos en casa.
Partieron juntos y los demás regresaron a la casa. Una vez dentro sacaron a Diego del ataúd y lo depositaron sobre una de las camas.
—Voy a hervir agua padre —dijo Rosana —. Limpiaré la heridas de Diego antes de que venga el galeno.
—Muy bien, hija mía. Su cuerpo vuelve a estar ardiendo, creo que está pronto a despertar.
Diego abrió los ojos en ese preciso momento y buscó a su alrededor con la mirada, al ver a Rosana pareció tranquilizarse.
—Creí haber muerto —dijo.
—Esa era la idea, amor mío. Ahora estás a salvo.
—¿Dónde estamos?
—En casa, Diego. Esperamos al médico, él curará tus heridas.
—Me has salvado, Rosana, aunque aún no sé cómo pudiste hacerlo.
—Tuve mucha ayuda y también mucha suerte. Tus enemigos te creen muerto, pero no podemos permanecer aquí, hemos de huir lejos.
—¿Juntos? —Preguntó el joven.
—Nada podrá separarnos... Estaremos juntos siempre.
—¿Sabes una cosa? En mi estado de inconsciencia soñé con nosotros dos tripulando un flamante galeón que surcaba las aguas como una flecha surca el cielo. Tú eras mi capitana y señalabas con tu mano alzada a lo lejos, a la línea del horizonte. Allí, navegando a todo trapo pude ver un inmenso barco cargado de toneladas de oro. Era la galeaza del rey. Tú y yo pensábamos abordarla...
Rosana le miró pensativa.
—Esa sería la venganza perfecta. Así el bellaconazo de Rodrigo de Ayala conocería al fin el filo de mi espada.
—Lo haremos, Rosana, porque más que un sueño se me antojó que era una visión de nuestro futuro inmediato.
—¿Nosotros dos? ¿Asaltando la galeaza del rey?
—No, no solo nosotros. Hay muchos que se nos unirían y sé donde encontrarlos.
—¿Dónde, amor mío?
—En una isla gobernada por personas como yo. Una isla que nadie nombra sin que un escalofrío recorra su espalda. Una isla a la que nadie que no sea un hermano de la costa osa acercarse. Iremos a Tortuga.