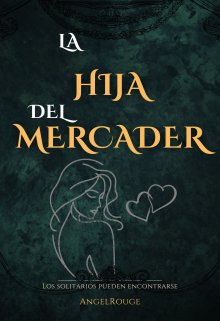La hija del mercader
Sombras que hablan
Había estado intentando concentrarse en su trabajo toda la tarde, sin embargo, era una batalla perdida. Hasta el momento había escrito como dieciséis números mal y los balances no cuadraban.
Estaba sola en la oficina de su padre, sin poder irse por culpa de las cuentas y de la pena. Simplemente no podía volver a casa y decirle a su padre que había ahuyentado al único hombre que se había fijado en ella. Toda la tarde se había pasado remembrando la conversación y llamándose estúpida. Resultaba que no solo espantaba con su fealdad, sino con su personalidad.
Volvió a recontar las monedas y a hacer memoria. Simplemente no podía ser. Le faltaban nada menos que veinticinco mil monedas de oro. Una cantidad exorbitante. Adelia se agarró los cabellos y reposó su cabeza contra la mesa. Tenía unas ganas enormes de llorar.
Pasó unos eternos minutos así, luchando contra sus sentimientos. Deseaba gritar y tirar todas esas monedas apiladas. Ella misma las había colocado así. Divididas en bonitas columnas de diez, veinte y cincuenta. Lo único que la detenía era la idea de recogerlas y perder más. Tras un largo suspiro decidió tomar sus muletas y ponerse en pie.
Mientras caminaba, lo único que se escuchaba era el “pum” “pum” de sus muletas al golpear el suelo. Llegó hasta una mesa con varios cajones y extrajo un hermoso candil. Regalo de su padre en su último cumpleaños. Cuando lo encendió la habitación tomó un color cálido, pero también se llenó de muchas sombras.
Cuando era pequeña Adelia las temía. Pensaba que en cualquier momento saldrían brazos para atraparla. Ahora, temía todo lo contrario. Temía que no haya nadie. Quizá por esa fijación se dio cuenta de la forma que tenían.
Giró lateralmente la cabeza para mirarla mejor y entonces lo reconoció, la sombra perfecta de un hombre alto y esbelto. El instinto la llevó a gritar. Nada bueno podía venir de la oscuridad. Lo más seguro era de que se tratara de un ladrón dispuesto a vaciar los almacenes y matarla.
Movió sus muletas con prontitud, intentando correr, aunque sabía que era inútil. La sombra cambió de lugar y comenzó a golpear el vidrio. Fue un toque relativamente suave, pero el corazón asustado de Adelia voló todavía más. Otros golpes y murmullos resonaron por la tienda. Adelia movía sus muletas resbalando por el piso y de vez en cuándo perdiendo el equilibrio. Varias veces volteó atrás y la sombra la seguía. Se acercaba a la puerta principal.
La sombra entonces comenzó a gritar y Adelia se congeló por el miedo. No había avanzado nada y creyó que lo mejor era morir con valentía. Vería a su asesino a los ojos y… bueno eso sería todo.
—¿Adelia? —dijo la sombra —Solo he venido a hablar.
La voz era peor que cualquier monstruo imaginado. Era él, Aboki. Ese príncipe que un día había llegado y había cambiado su vida. Adelia tuvo la tentación de esconderse. Sin embargo, sentía que, si perdía esta oportunidad, podría perderlo todo.
Adelia se tomó su tiempo para llegar hasta la puerta y abrirla. Mientras se preguntaba que quería Aboki. En la mañana se había ido tan enfadado que ella estaba segura de que no volvería. Ahora tenía que recordar cómo comportarse y aunque la curiosidad la invadía y tenía miles de preguntas, tenía que ser paciente.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, contempló como sus ojos azules brillaban en la oscuridad. Eso le aseguraba que él no era humano. Eran demasiado chispeantes, demasiado… especiales. Al verla, él sonrió y ella se quedó sin palabras.
—Me alegro de verte —dijo al entrar. Se frotaba las palmas de las manos por el frío.
—¿De verdad? Creí que te había ofendido.
—Y lo hiciste.
Entre los dos se estableció un silencio extraño. Uno que ella debía romper.
—Lo lamento. No debí presionarte —dijo.
Él frunció el ceño. No le creía.
—¿Por qué volviste?
Aboki se quedó pensativo. Ese momento de silencio le mataba. Él no tenía por qué quedarse. Simplemente podría irse.
—No lo sé —admitió —Quizá… por ti.
Adelia se quedó sin respiración. Nadie en su sano juicio diría eso. Ella no tenía nada de especial y él no le conocía. Solo habían hablado dos días.
—No tienes que mentir. Si querías una disculpa ya la tienes. Lo lamento mucho y ahora puedes irte.
Él negó con la cabeza y se acercó a ella. Su figura sobreponiéndose, sintiéndose gigante, inalcanzable, un príncipe que podía escoger a quien sea y estaba frente a ella. Le tocó con suavidad la mano y le dijo casi en un susurro.
—Ese es el problema, no quiero. He cruzado el mundo para encontrarte.
—¿Por qué? —gritó Adelia al borde de las lágrimas. No podía entenderlo. Simplemente era imposible.
—Escuché tu nombre y supe que tenía que conocerte.
—No soy especial. Ni hermosa, ni… —Aboki la calló colocando un dedo sobre sus labios.
—No continúes, por favor. Sé que crees lo que dicen los hombres, pero no es cierto. Los de mi raza jamás se atrevería a decir que una mujer no es especial.
—Yo no conozco a tu raza, ni sé qué eres —Adelia no pensó en lo que dijo, solo lo dijo. La curiosidad le picaba, pero el dolor le ardía. Se sentía inferior a todo y las palabras no lo cambiarían.