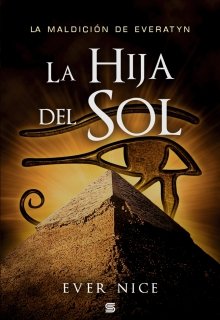La hija del Sol
Capítulo 14: Cuando el Sol se apaga
El sol abrazador de la tarde golpeaba de lleno la piel de los pobres desafortunados que esperaban en el patio de aquel palacio. Varios de ellos, miraban con temor los escalones que conducían al majestuoso lugar que solo unos pocos afortunados podían pisar. Uno de ellos en particular, sentía una furia incontenible. Se encontraba ante una situación injusta que nadie tenía intención de aclarar. ¿Quién iba a escuchar a un pobre diablo que nada tenía que ofrecer? La justicia era para los ricos, mientras los tipos como él pagaban por los pecados de alguien más.
Furioso, aunque siempre en silencio, observó cómo se desarrollaban las actividades en aquel lugar. Los ricos, por lo regular nobles o comerciantes, iban de un lado a otro seguido de un séquito de sirvientes que satisfacían sus caprichos. Observó a uno caer, un muchacho muy delgado y de rostro cansado. Nadie reparó en ello, la vida continuó. El hombre, impotente, solo pudo mirar como el chico se retorcía en el piso, ya sea de hambre o de calor, puede que incluso de ambas.
Un tirón del lazo que le ataba ambos brazos lo puso en alerta. El prisionero que estaba delante suyo le instaba a volver la vista al frente o el resto sufriría las consecuencias. De mal humor, hizo caso a la petición silenciosa, y aunque le incomodaba darle la espalda al muchacho, él debía velar por su propia supervivencia porque nadie más lo haría. De repente, un hombre alto, vestido con ropas finas pero sin joyas a la vista, se acercó hasta ellos. Los miró con asco, recorriendo el grupo con lentitud y un gesto de arrogancia que alteró los nervios de la mayoría de ellos.
—El faraón ha dado su veredicto y el destino de los prisioneros ha sido elegido. Síganme, los llevaré a dónde les corresponde.
Sabiendo que no tenían otra opción, anduvieron detrás del hombre, arrastrando los pies y colgando la cabeza. Todos aceptando el castigo que se les avecinaba menos uno. Pues nacer en condición de pobre no lo volvía un peón, no lo hacía el desperdicio de los más afortunados ni lo convertía en propiedad de nadie. Al final de ese día, él volvería a ser un hombre libre, con autonomía y derechos. Ya se encargaría de que así fuera.
*****
Unos golpes suaves en la puerta de madera anunciaron la llegada de un hombre. La joven, recostada sobre su cama, lo contempló entrar y avanzar con una bandeja repleta de comida. Un gesto, que pretendió ser una sonrisa, le reveló que su humor ya no era tan sombrío. Diez días de descanso parecían ser suficientes para asimilar la perdida que había ocurrido en aquel entonces. Antjiet dejó su carga sobre la mesita de noche, esperando que el peso no destrozara el pequeño mueble que parecía no poder soportar mucho. Luego, en silencio, se sentó en un espacio que había dejado ella para él.
—¿Crees que este día te puedas levantar? —preguntó en tono suave.
La muchacha suspiró con pesadez. Si era sincera, principalmente con ella misma, admitiría que no estaba preparada para levantarse y que tal vez no lo estaría nunca. Pero el mundo seguía ahí afuera, avanzando, manteniendo el ritmo que tenía y que tendría siempre. Un tragedia, por muy pequeña o grande que fuera, no detendría el tiempo. No, lo mejor era armarse de valor y avanzar. Además, extrañaba el amor de alguien que aún estaba ahí para ella y que correspondía el mismo cálido sentimiento.
—Creo que diez días son suficientes para sanar.
—Perfecto, porque los demás miembros comenzaban a dudar de la excusa que les di.
—¿Qué fue lo que les dijo? —preguntó, enderezándose en la cama y adquiriendo un tono rosado en su tez.
El teniente desvío su mirada mientras un leve rubor cubría sus pómulos. Zalika lo observó con cierto temor y con un poco de diversión la incomodidad del hombre, sin importarle que lo que le fuera decir resultara vergonzoso para sí misma.
—Primero les dije que habías tenido una aparatosa caída y te habías torcido el pie, lo que explicó la presencia de la enfermera en la cabaña aquella noche —dijo haciendo énfasis en las ultimas palabras—. Luego agregué que te dio un pequeño resfriado que se agravó porque tenías bajas las defensas y te obligó a estar en cama porque se te inflamaron las amígdalas. Así que tendrás que fingir que te duele la garganta y evitar alimentos fríos porque si no toda la excusa no valdrá la pena —mencionó, levantándose y dándole la espalda.
Zalika lo contempló ceñuda. Una parte de sí le decía que no le había contado del todo la verdad, pero no discutiría con él. Bastante había hecho por ella cuidándola cuando no tenía la obligación de hacerlo, ni de protegerla de los oficiales por haber quebrantado el código. Si se hubiera quedado con el sargento, a esta altura estaría en la calle, pidiendo limosna o peor. Un escalofrío le recorrió de pies a cabeza.