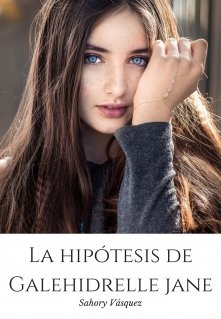La hipótesis de Galehidrelle Jane Libro # 2
6
Y ahí estaba, esperándolo en el balcón de mi casa. En la oscuridad me escondía divisando el balcón de Laker con unos binoculares; quería sorprenderlo.
Diez minutos.
Veinte minutos.
Una hora.
Dylan Laker no apareció. Cuando estaba dándome por vencida, de pronto se presentó. Estaba llorando, tomo algunas cosas de su habitación y las introdujo en su mochila.
Unos segundos después, lo vi salir de casa y una madre preocupada y angustiada iba tras de él.
—¿A dónde vas Dylan? Por favor, ya basta —lloriqueó, sollozó y agrego—: ¡No es tu culpa hijo!
La señora Laker quería alcanzarlo, pero era muy tarde. Dylan corrió más veloz y desapareció de la vecindad.
Sin pensarlo dos veces, me apresuré a perseguirlo. Salí de casa sigilosamente.
¡Lo había conseguido! Había encontrado el paradero de Dylan Laker, estaba en el parque del vecindario. Golpeaba y golpeaba sin parar un viejo árbol con sus puños; sus nudillos estaban ensangrentados y heridos.
No podía pararlo con palabras, una persona en ese estado no escucharía. Sin embargo, con una acción se detendría.
Y lo abracé, lo abracé fuertemente por detrás. Y de pronto, Dylan Laker se detuvo.