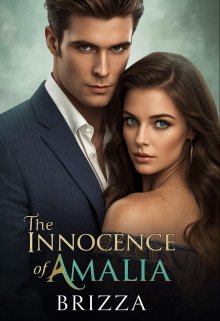La Inocencia de Amalia
Capítulo 5
Cinco años en el infierno
Cinco años.
Cinco años contados por el eco metálico de una puerta que se cerraba todas las mañanas y todas las noches.
Cinco años marcados por un calendario mental donde cada día era igual al anterior: gris, áspero, insoportable.
La prisión no la destruyó por cómo la trataban las demás internas o las guardias.
Eso fue lo curioso.
Eso fue lo que la rompió aún más.
Amalia llegó allí como una extranjera sin nombre, sin idioma, sin nadie que reclamara por ella. Una fantasma. Al comienzo, las mujeres la miraban con recelo: una joven bonita, perdida, traumatizada, que lloraba sin hacer ruido. Una presa recién llegada que no entendía órdenes básicas y que despertaba gritando el nombre de un bebé que nadie había visto.
Pero el orfanato le había dejado una huella: esa capacidad inexplicable de suavizar corazones duros.
Una a una, las demás presas empezaron a acercarse. La enseñaron a defenderse, a cuidar su comida, a hablar lo suficiente del idioma para sobrevivir. Las guardias, que al principio solo veían a otra convicta más, comenzaron a confiar en ella porque nunca causaba problemas. Ayudaba en la enfermería, limpiaba, enseñaba a leer a las más jóvenes. Era… útil.
Era buena. Demasiado buena para un lugar así.
Pero el enemigo más cruel no estaba afuera.Estaba adentro.
Amalia había pasado cinco años repitiéndose todas las versiones que la fiscalía, los periódicos y los documentos le habían puesto en la cabeza: que ella había provocado el incendio. Que el humo en su sangre lo demostraba. Que su bebé había muerto por su culpa. Que Maximiliano también. Que ella era una asesina. Que su propia negligencia, su locura, había destruido todo.
Había días en los que se despertaba convencida de que merecía cada ladrillo húmedo de esa celda.
Días en los que se miraba al espejo y no se reconocía.
Días en los que tocaba el lugar donde alguna vez había alimentado a su hijo y sentía que se le rompía el alma otra vez.
La prisión no la castigaba.
Ella misma lo hacía.
Sin embargo, entre ese mar de oscuridad, nació una especie de respeto silencioso. Las internas la buscaban cuando necesitaban calma. Si había una pelea, bastaba con que Amalia dijera un “basta” suave para que todo se apagara. Le decían “Luz”, en su idioma roto. Porque siempre sonreía tristemente, con una resignación que parecía una plegaria.
No sabían que esa sonrisa era un mecanismo de supervivencia.
No sabían que cada noche Amalia soñaba con el llanto de un bebé que ya no estaba.
No sabían que algo dentro de ella seguía gritando que esa historia no era cierta, aunque otra parte la obligaba a creerla para no perder la cordura.
Cinco años.
Cinco años siendo su propia juez, su propia verdugo, su propia cárcel.