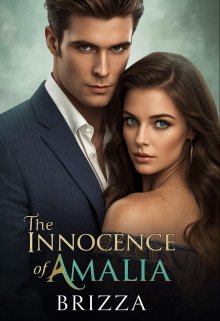La Inocencia de Amalia
Capítulo 6
— La primera luz
El día que Clara Dubois cruzó los pasillos de la prisión, nadie entendió qué hacía una mujer así allí.
Joven, elegante sin esfuerzo, con un porte que solo daba la cuna noble de la que venía. Hija de fiscales, nieta de jueces, heredera de un apellido que pesaba en los tribunales.
Pero sus ojos…
No eran fríos como los del resto de su familia.
Eran curiosos. Atentos. Humanos.
Clara había leído el expediente de Amalia por accidente, revisando casos antiguos para un trabajo académico. Algo en la historia le había brincado como un golpe en el pecho: demasiadas inconsistencias, demasiada prisa en un cierre tan definitivo, demasiado silencio alrededor de una extranjera sin recursos.
Así que fue a verla.
Y cuando Amalia levantó la mirada, con ese cansancio de mujer rota pero con ese brillo suave y casi infantil que no se apagaba… Clara supo que no estaba frente a una criminal. Estaba frente a alguien que había sido empujada al abismo.
—Quiero ayudarte —le dijo sin rodeos, en un idioma que Amalia apenas comprendía.
Pero el tono… el tono sí lo entendió.
Clara trabajó durante meses.
No solo abrió el caso: lo arrancó de la tierra, lo sacudió y lo volvió a construir. Alegó depresión posparto sin tratamiento. Señaló fallas en la investigación, peritajes incompletos, traducciones deficientes, ausencia de intérpretes, abuso procesal contra una mujer sin papeles. Presentó testimonios de guardias y presas sobre su conducta impecable. Demostró que el humo en su sistema podía deberse a que intentó rescatar al bebé, no a provocarlo.
Armó un caso tan sólido que la fiscalía no tuvo más opción que ceder.
Cuando la sacaron de la celda para escuchar la resolución, Amalia pensó que la iban a trasladar… no liberar. No entendió la lectura de la sentencia hasta que vio la expresión emocionada de Clara.
Libre.
Libre.
Libre.
La palabra le sonó irreal, como si no le perteneciera.
Las demás internas celebraron, lloraron, la abrazaron. Las guardias, discretamente, también. Porque aunque nadie lo decía en voz alta, la prisión iba a perder a su corazón.
Pero Clara no la dejó ahí.
No la soltó en una calle fría y desconocida como hacían con todas.
—Vendrás conmigo —decidió, con esa seguridad aristocrática que nadie discutía.
La familia Dubois vivía en una mansión antigua, impecable, llena de mármol y vitrales que parecían iglesias. A Amalia casi le dio miedo tocar algo.
Clara le consiguió trabajo en la cocina.
Un espacio cálido, lleno de aromas, donde por primera vez en años Amalia se sintió útil… y viva. Las cocineras mayores la adoptaron de inmediato, enseñándole recetas, palabras, ritmos nuevos. Ella ayudaba a picar, hornear, servir, limpiar. Se movía con una dedicación silenciosa que las demás admiraban.
Dormía en un cuartito pequeño en la parte alta de la casa, con una ventana diminuta por donde entraba la luz del amanecer.
Una luz que, cada mañana, le recordaba lo mismo:
Ya no estaba encerrada.
Ya no estaba sola.
Había vuelto a respirar.