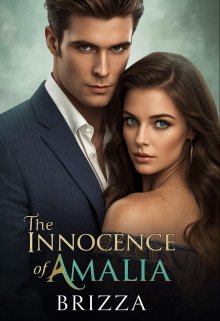La Inocencia de Amalia
Capítulo 7
— Abigail
El ala este de la mansión Dubois era territorio prohibido para casi todos.
Allí vivía Abigail, la sobrina de Clara, una niña frágil como una mariposa recién salida del capullo. El personal hablaba de ella en susurros: enfermiza, silenciosa, nacida de seis meses… y huérfana desde el primer aliento.
Su padre viajaba constantemente por el trabajo, y la pequeña pasaba la mayor parte del tiempo bajo el cuidado de niñeras estrictas que seguían rutinas tan rígidas como los pasillos de mármol.
Amalia no debía estar allí.
Pero un día, mientras ayudaba a llevar una bandeja de frutas al comedor privado, tomó un pasillo equivocado.
Y escuchó un llanto.
Su instinto —ese que había desarrollado entre cunas, pañales y niños asustados en el orfanato de Saint Clare— la llevó directo hacia la puerta entreabierta.
La vio allí, acurrucada contra una almohada gigante, con el cabello dorado como el trigo mojado y la piel tan pálida que parecía un suspiro. Una muñeca rota.
Amalia dejó la bandeja en el suelo y se arrodilló.
—¿Te duele algo, pequeña? —preguntó con una suavidad que atravesó la habitación entera.
La niña levantó la mirada.
Unos ojos enormes, grises como los de Clara… y como otros que ella había amado alguna vez.
Esa punzada en el pecho fue breve, pero intensa.
Abigail no habló.
Solo señaló su plato: un puré insípido que olía a obligación, no a comida.
—¿No te gusta?
La niña negó con la cabeza, tapándose la boca con ambas manos.
Fue así como empezó todo.
Al día siguiente, Amalia decidió improvisar. Preparó mini sándwiches de colores con pan de remolacha, espinaca y cúrcuma. Les dio formas de estrellas, corazones y elefantes torpes. Dibujó caritas con queso y usó arándanos como ojos.
La bandeja parecía una fiesta diminuta.
Cuando se la llevó a Abigail, la niña la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza… hasta que vio un sándwich con forma de gato.
Se le iluminó el rostro.
—Ese es mister Bigotes —dijo con voz apenas audible.
Amalia contuvo la sonrisa.
A partir de ese día, la comida se volvió un juego.
Barquitos de pepino.
Omelets con caritas.
Galletas blanditas con forma de nube.
Sopas con estrellas de pasta.
Abigail comía.
Comía riendo.
Comía inventando historias.
Comía pidiéndole a Amalia que se quedara un ratito más.
Y Amalia, que llevaba años sin que un niño la llamara sin miedo, sin juicio, sintió que una parte adormecida de su alma despertaba.
Una tarde, Clara la sorprendió saliendo del cuarto de Abigail. La encontró con harina en la mejilla y un delantal lleno de dibujos hechos con témpera.
—¿Qué haces aquí? —preguntó, más intrigada que molesta.
Antes de que Amalia pudiera responder, la niña corrió hacia ella y la abrazó por la cintura.
—Tía, Amalia hace magia —declaró con absoluta convicción—. ¡La comida no duele!
Clara la miró por un largo momento.
Luego miró a Amalia.
Y por primera vez, Amalia vio en la abogada algo distinto a esa firmeza impresionante:
vio agradecimiento.
vio alivio.
vio un destello de esperanza.
—Sigue cuidando de ella —dijo simplemente.
Y Amalia sintió que esas palabras se clavaban en su corazón como una promesa… y como un peligro.
Porque cada día que pasaba junto a Abigail, más fuerte se hacía el vacío dentro de ella.
El que tenía la forma exacta de un bebé perdido.