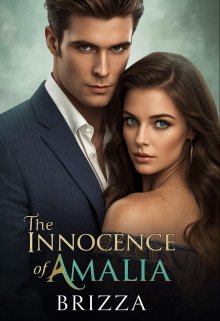La Inocencia de Amalia
Capítulo 11
— A través del rabillo del ojo
André Dubois no era un hombre curioso por naturaleza.
Era metódico.
Preciso.
Confiaba más en los expedientes que en los sentimientos, más en los hechos que en las intuiciones.
Pero había algo que no cuadraba.
Su hija, que durante meses había vivido encerrada en su propio silencio, ahora reía.
Comía.
Canturreaba.
Y cada vez que escuchaba pasos en los pasillos, preguntaba:
—¿Es Amalia?
Eso… eso tocó un punto en André que llevaba años sellado con cemento emocional.
Así que decidió investigar.
A su manera.
Una tarde, cuando Clara programó otra sesión “supervisada” con la niña, André apareció sin anunciarse en la antesala de la sala de juegos. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y un vaso de café humeante.
—Solo estaré aquí leyendo —declaró, sin mirar a nadie.
Clara levantó una ceja, pero no discutió.
Amalia, en cambio, sintió que el estómago se le encogía. Cada vez que él estaba cerca, su cuerpo recordaba el juicio, la condena, el fuego que no recordaba haber causado.
Respiró hondo.
Era por Abigail.
Todo era por ella.
La niña, sin importarle la tensión del ambiente, corrió hacia Amalia con una energía que desbordaba alegría.
—¡Mira, Ami! —susurró con orgullo—. Hoy quiero hacer el castillo de gelatina MÁS ALTO DEL UNIVERSO.
Amalia rió suavemente.
—¿Más alto que la mansión?
—¡Sí!
—¿Más alto que tu Papá?
Abigail la miró como si Amalia hubiera dicho algo absurdo.
—Obvio. ¡Mi papá es bajito!
Detrás del expediente, André arqueó una ceja.
No estaba seguro de si la niña había insultado su estatura o su autoridad.
Amalia y Abigail se instalaron en la alfombra. Tenían moldes, cucharitas, frutas y una bandeja llena de gelatina firme. La niña hablaba sin parar, entusiasmada, y Amalia escuchaba con la misma dulzura que una madre escucharía a un bebé hablar por primera vez.
André abrió su expediente.
No leyó una línea.
Por el rabillo del ojo, observaba.
Observaba cómo la niña reía con todo el cuerpo cuando Amalia hacía voces graciosas.
Cómo Amalia inclinaba ligeramente la cabeza cuando Abigail se frustraba.
Cómo la ayudaba a cortar fruta con paciencia infinita.
Cómo la miraba.
No con lástima.
No con obligación.
Con amor.
Un amor tan puro que parecía imposible de fingir.
A André le dio un vuelco el estómago.
No entendía.
No era lógico.
No tenía sentido.
La mujer frente a él era la misma que, según el expediente, había quemado un apartamento con su propio bebé dentro.
La misma que la justicia había marcado como inestable.
La misma que él había jurado mantener lejos de lo más precioso que tenía en el mundo.
Pero esa mujer estaba allí, con su hija en el regazo, enseñándole a cortar fresas como si fuera un tesoro precioso.
Y Abigail brillaba.
Brillaba como si hubiera encontrado una estrella personal.
—¡Papá! —gritó la niña de pronto—. ¡Mira lo que hicimos!
Él levantó la vista, lentamente.
El castillo de gelatina estaba torcido, frágil, brillante, y claramente a punto de colapsar.
—Es… alto —dijo, sin saber qué otra cosa comentar.
Abigail sonrió desdentadamente.
—Ami me dijo que puedo hacer todo lo que quiera si lo intento diez veces.
André miró a Amalia.
Ella lo sostuvo apenas un segundo, con respeto, con distancia… y con algo que parecía pedir permiso solo con existir.
—Le dije —aclaró— que a veces las cosas se rompen, pero eso no significa que sean menos lindas.
André cerró el expediente.
Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué pensar.
Porque por el rabillo del ojo…
había visto algo que no encajaba en su versión del mundo.
Un rayo de luz donde él solo esperaba sombras.