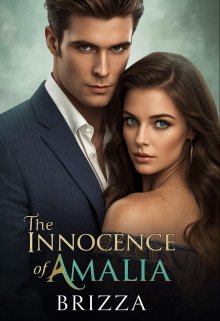La Inocencia de Amalia
Capítulo 12
— El accidente que lo cambia todo
La mañana estaba más tranquila de lo habitual en la mansión Dubois. Clara había salido a una audiencia y el personal estaba disperso cumpliendo sus tareas. Amalia, siguiendo las reglas impuestas, se mantenía en la cocina preparando una nueva receta que esperaba que Abigail quisiera probar: unas pequeñas tartaletas de vainilla y frutas, decoradas como mariposas.
Se movía en silencio, concentrada, cuando escuchó pasos firmes aproximarse. No levantó la vista; ya conocía ese ritmo seguro, imponente, casi militar.
André Dubois.
Se tensó de inmediato, como siempre que él entraba en una habitación. La presencia de ese hombre la sacudía, no solo por lo que pensara de ella, sino porque su mirada —esa mezcla de juicio y algo inexplicable— siempre la desarmaba.
—¿Dónde está Abigail? —preguntó él sin saludo, apoyándose en el marco de la puerta.
—En el jardín, con la señora Denise —respondió Amalia en voz baja, limpiándose las manos en el delantal.
Él asintió, pero no se fue. Caminó hacia la mesa central, revisando los utensilios y las tartaletas con una expresión que ella no supo leer.
—¿Eso es para mi hija? —preguntó con tono neutro, casi frío.
—Sí, señor.
André tomó una tartaleta entre los dedos. Amalia abrió la boca para advertirle que estaba caliente, pero fue demasiado tarde.
Él soltó un leve suspiro ahogado, casi un gruñido, mientras la tartaleta se le resbalaba de las manos. Instintivamente, Amalia dio un paso rápido hacia adelante para atraparla, chocando de lleno contra el pecho firme de André.
El mundo se quedó quieto.
Las manos de Amalia quedaron apoyadas en su camisa blanca, mientras él la sujetaba por los brazos para evitar que cayera. Sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Ella inhaló sin querer el aroma a cedro y menta que lo envolvía; él notó el temblor involuntario en su respiración.
Ninguno habló. Ninguno se movió.
Hasta que la tartaleta terminó de caer al suelo con un suave plaf.
El sonido los despertó al mismo tiempo. Amalia retrocedió de inmediato, como si la hubiera quemado. André apartó las manos lentamente, carraspeando para recomponerse.
—Disculpe… no quise— murmuró ella, roja hasta las orejas.
—No fue su culpa —respondió él, demasiado rápido, como si no quisiera que quedara duda.
Ambos desviaron la mirada.
Para romper el silencio, André señaló el postre arruinado en el piso.
—Estaba… bueno —dijo, un poco brusco, como si estuviera admitiendo un crimen.
Amalia bajó la cabeza para ocultar la sonrisa que amenazaba con escaparse.
Él observó ese gesto, y por primera vez desde que la conoció, sintió una punzada de confusión. Algo en esa mujer le alteraba el orden perfecto que había construido.
Y era la primera vez que eso no le molestaba tanto.
—Tenga más cuidado —dijo al final, pero su voz no tuvo filo.
Amalia asintió, sabiendo que no hablaba del postre.
Sabía que se refería a ellos.
Porque ese roce accidental… había encendido algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar.