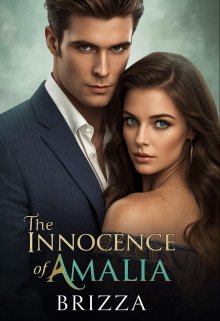La Inocencia de Amalia
Capítulo 25
Los meses siguientes avanzaron como un torbellino, confusos, intensos, llenos de silencios y de momentos robados.
La vida de André parecía dividirse en dos universos paralelos:
Uno, donde era el fiscal estrella del país, asignado a un caso mediático que lo devoraba por completo.
Y otro, donde cada vez que cruzaba mirada con Amalia sentía que todo se detenía.
Esa mezcla era peligrosa.
Cansada.
Adictiva.
A veces se entregaban: besos frenéticos, manos que temblaban, respiraciones contenidas en algún pasillo apartado o en la biblioteca de la mansión.
A veces se contenían: evitándose, fingiendo que no quemaban, fingiendo que no necesitaban más.
Pero siempre volvían.
Siempre.
Como si algo inevitable tirara de ellos.
El caso asignado a André había explotado en todos los noticieros. Un entramado político y empresarial con suficientes implicaciones como para poner en riesgo su carrera, su nombre y hasta su seguridad.
Trabajaba días enteros sin ver la luz del sol.
Dormía mal.
Comía peor.
Pierre lo regañaba cada vez que lo encontraba con los ojos hundidos y la camisa arrugada.
—Vas a matarte —le dijo una tarde, cruzado de brazos en la cocina.
—No tengo opción —respondió André, sirviéndose un café que no necesitaba—. Esto es demasiado grande. Y necesitan resultados antes de que alguien desaparezca evidencia.
Amalia escuchó la conversación desde el marco de la puerta.
Llevaba una libreta con las notas de los nuevos horarios de medicamento de Abigail.
Cuando él la vio, intentó disimular su agotamiento.
No funcionó.
Ella lo conocía demasiado.
—André… —comenzó ella con suavidad.
—Estoy bien —mintió él, apoyándose en la encimera.
Ella negó despacio con la cabeza.
—No lo estás. Y no tienes por qué estarlo.
Él abrió la boca para replicar, pero Amalia lo interrumpió:
—Déjanos a Abigail a Clara, a Pierre y a mí —dijo con una seguridad inesperada—. La niña está fuerte, responde bien, y tú… tú necesitas dormir más de tres horas por noche.
André apartó la mirada.
Era más fácil pelear con políticos corruptos que con ella.
—No quiero descuidarla —murmuró.
—No lo harás —dijo Amalia, acercándose—. Yo estaré con ella. Clara también. Y Pierre es su padrino.
Ella va a estar bien.
Hubo un silencio espeso.
Él tragó saliva, observándola como si dudara de merecer tanta consideración.
—Gracias —susurró, con una sinceridad que lo dejó desnudo.
Amalia sonrió.
Una sonrisa pequeña, cálida, que le aflojó el pecho.
—Descansa, André. Por favor.
Él quiso tomarle la mano, pero se contuvo.
Ella lo notó.
Él también.
Y así empezó el cambio.
André comenzó a llegar más tarde, confiando —por primera vez en años— en que no tenía que cargar todo él solo.
Y cada vez que regresaba, encontraba a su hija dormida en brazos de Amalia, o riendo tímidamente mientras ella le enseñaba algún juego nuevo.
La niña se había aferrado a ella como si la hubiera estado esperando toda su vida.
Y eso…
Eso lo hacía quererla aún más.
Una noche, André llegó a casa al borde de sus fuerzas.
Se dejó caer en el sillón del estudio sin siquiera encender la luz.
Amalia entró unos minutos después, llevando una taza de té.
—Pierre dijo que te dolía la cabeza —comentó mientras se la extendía.
André frotó sus ojos y sonrió cansado.
—Pierre habla demasiado.
—Pierre se preocupa —respondió ella—. Igual que todos.
Él la miró… demasiado tiempo.
Amalia bajó la mirada, nerviosa. Su corazón le golpeaba el pecho con fuerza.
—Si necesitas que me vaya, solo dilo —susurró.
Él negó.
Despacio.
—No quiero que te vayas.
—No deberías decir eso.
—Lo sé.
El silencio se volvió denso otra vez.
Pero esta vez ninguno se movió para romperlo.
Ella lo observó, agotado, deshecho, vulnerable.
Él la observó, firme, dulce, presente.
—Gracias… —volvió a decir él, casi inaudible—. Por ella. Por mí.
Amalia sintió que algo se le apretaba en el pecho.
Quiso hablar, decir algo, corresponder… pero sabía que estaban en una línea peligrosa.
Un vaivén.
Una entrega.
Una contención.
Y todo seguía así.
Hasta que algo —inevitablemente— se rompiera.