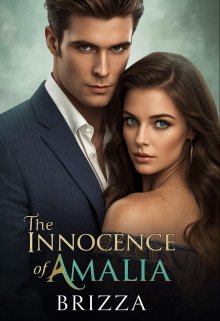La Inocencia de Amalia
Capítulo 41
Pasaron meses en los que fueron felices.
No de esa felicidad estridente que presume al mundo, sino de la que se construye en lo cotidiano: desayunos compartidos, miradas cómplices, Abigail riendo entre ellos como el centro exacto de todo.
Pero entonces llegó esa época del año.
Amalia comenzó a cerrarse.
No fue brusco. Fue peor: silencio. Ausencias pequeñas. Sonrisas que no llegaban a los ojos. Noches en las que su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía muy lejos.
André lo notó de inmediato.
—¿Te pasa algo? —preguntó una noche, con cuidado, como si temiera romper algo frágil.
—Nada —respondió ella, demasiado rápido.
Y ese “nada” se convirtió en un muro.
Amalia se levantaba antes que él, se acostaba después. Evitaba mirarlo cuando creía que él podía leerle el alma. Se refugiaba en la cocina, en el cuarto de Abigail, en cualquier lugar donde no tuviera que explicar por qué el pecho le pesaba tanto.
André estaba en medio de uno de los casos más importantes de su carrera. Audiencias eternas, presión política, miradas esperando que fallara. No podía permitirse errores… pero tampoco podía ignorar la distancia que ella abría entre los dos.
—Amalia —dijo una tarde, deteniéndola en el pasillo—. Estoy aquí.
Ella alzó la mirada. Por un segundo pareció a punto de decir algo. Luego negó con la cabeza.
—No ahora, André.
Y pasó de largo.
Eso fue lo que más lo desarmó.
No la frialdad.
No el silencio.
Sino esa certeza de que ella estaba luchando con algo… y no lo dejaba entrar.
André no sabía por qué.
No sabía que cada año, por esas fechas, el pasado regresaba sin pedir permiso.
Que la culpa se despertaba.
Que los recuerdos del humo, del hospital, de una cuna vacía, volvían a reclamarla.
Solo sabía que la mujer que amaba estaba alejándose…
Y Amalia, sola en la penumbra de su habitación, se abrazaba a sí misma pensando:
No puedo arrastrarlo a este abismo conmigo.
______
Al día siguiente
Amalia salió sin decir nada.
No dejó nota. No avisó. Solo tomó su abrigo y cerró la puerta con un cuidado que dolía más que un portazo. André lo sintió incluso antes de darse cuenta. Esa intuición que nace cuando el amor está en peligro.
La siguió a distancia.
No por desconfianza… sino por miedo.
La vio sentarse en una pequeña cafetería, de esas que parecen refugios para quienes no quieren ser vistos. Amalia miraba a un punto fijo una y otra vez, las manos juntas alrededor de una taza que ya no debía estar caliente.
Entonces se puso de pie.
Como si hubiera visto llegar a la persona que esperaba.
André se detuvo.
Y entonces lo vio.
Adrián apareció frente a ella. Se quedaron mirándose apenas un segundo, demasiado cargado de cosas no dichas. Luego él dio un paso al frente y la abrazó.
Amalia no lo apartó.
No respondió al abrazo… pero tampoco lo rechazó.
Ese gesto mínimo fue suficiente para quebrarlo todo.
André sintió cómo algo se rompía dentro de él, de una forma seca, silenciosa, definitiva. No esperó más. No quiso ver cómo terminaba la escena. No quiso saber qué significaba.
Se dio la vuelta.
Y caminó sin rumbo hasta que la ciudad se volvió borrosa y terminó en un bar que nunca había pisado. Uno de esos lugares donde nadie hace preguntas.
Pidió un trago.
Luego otro.
Y otro más.
Bebió como nunca lo había hecho.
Ni siquiera cuando le rompieron el corazón por primera vez.
Ni siquiera cuando la vida le enseñó que perder también era una forma de existir.
Bebió para no pensar.
Para no sentir.
Para no imaginar a Amalia sonriendo para alguien más.
El mundo empezó a girar. Las voces se mezclaron. La luz se volvió espesa. Y, por primera vez en su vida adulta, André Dubois perdió la conciencia.
#3142 en Novela romántica
#1021 en Chick lit
#1008 en Otros
#158 en Relatos cortos
Editado: 31.01.2026