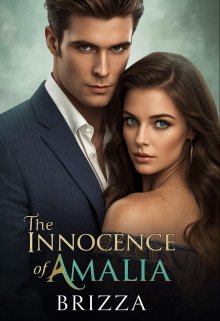La Inocencia de Amalia
Capítulo 44
Los días se fueron llenando de ellos.
De mañanas lentas en las que André despertaba antes solo para observarla dormir, como si aún le costara creer que Amalia estaba ahí, sin huir. De tardes en las que ella cocinaba mientras él la rodeaba por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro, respirándola.
Había besos sin prisa.
Caricias que no pedían nada más que quedarse.
Noches en las que el mundo parecía detenerse cuando ella apoyaba la cabeza en su pecho y él la cubría con el brazo, protector, presente.
Amalia empezó a reír más.
Una tarde decidieron salir de la ciudad. André preparó un picnic sencillo y condujo hasta un claro desde donde se veía el mar abrirse en tonos imposibles. Se sentaron sobre una manta, descalzos, compartiendo fruta y pan, el viento jugando con el cabello de ella.
Amalia estaba recostada de lado, apoyada en su antebrazo.
—Cuéntame del país —le pidió—. De aquí… de las leyes.
André tomó aire, pensativo.
—Este archipiélago no siempre fue independiente —explicó—. Hasta hace poco pertenecía al continente.
La miró.
—Cuando se separaron, muchas cosas quedaron a medias. Las políticas internacionales aún son débiles, las alianzas inestables. Antes todo pasaba por el continente.
Amalia frunció ligeramente el ceño.
—¿Eso… influye en casos judiciales?
—Mucho —respondió—. Especialmente con extranjeros.
Bajó la voz.
—Por eso tu caso fue tratado como lo fue. No consideraron tu país de origen. Aplicaron leyes estrictas, casi automáticas. Aquí no había precedentes… ni interés real en buscarlos.
El silencio se instaló entre ellos.
—¿Recuerdas a qué país llegaron primero? —preguntó André con cuidado—. Antes de venir a las islas.
Amalia negó despacio.
—No —admitió—. Maximiliano fue muy hermético con eso.
Miró el mar.
—Yo confié. Nunca pregunté. Él se encargaba de todo… documentos, traslados, decisiones.
André la observó con atención. No dijo nada, pero algo se acomodó en su mente.
Ella volvió a mirarlo.
—¿Crees que importe?
André sonrió suave, inclinándose para besarle la frente.
—No ahora —respondió—. Ahora solo importa que estás aquí.
Amalia cerró los ojos, confiada, apoyándose más en él.
Pero mientras el viento seguía su danza y el mar parecía tranquilo, André supo que esa información —o su ausencia— no era casual.
Y que el pasado de Amalia…
aún no había dicho su última palabra.
_______
Paso el tiempo y la casa volvió a llenarse de risas.
Abigail ya no despertaba cansada ni con ese color pálido que asustaba. Corría por los pasillos con pasos aún pequeños, pero firmes, y su risa se colaba por cada rincón como una promesa cumplida.
Amalia la ayudaba a vestirse por las mañanas. Le trenzaba el cabello con paciencia mientras la niña hablaba sin parar.
—Hoy soñé que volábamos —decía Abigail—. Tú, papá y yo.
Amalia sonreía, con el corazón apretado de ternura.
—¿Y quién volaba más alto? —preguntaba.
—Tú —respondía sin dudar—. Porque eres cómo un ángel.
André las observaba desde la puerta, café en mano, sin interrumpir. Esos momentos lo desarmaban más que cualquier victoria en tribunales.
Las tardes se llenaron de pequeños rituales. Caminatas cortas al parque cercano, donde Abigail se sentaba en el columpio y exigía que ambos la empujaran.
—¡Más alto! —reía—. ¡No tengo miedo!
Las noches eran tranquilas. Abigail insistía en que Amalia le leyera cuentos, incluso cuando André estaba allí.
—Tú haces las voces mejor —decía, acurrucándose.
André se sentaba en el borde de la cama, escuchando, observando cómo Amalia transformaba las palabras en mundos seguros. A veces, cuando la niña ya dormía, él tomaba la mano de Amalia y la besaba en silencio.
—Gracias —le decía sin palabras.
Los controles médicos se volvieron rutinarios. Ya no había miradas tensas ni respiraciones contenidas. El doctor sonreía más de lo que hablaba.
—Su cuerpo está respondiendo muy bien —decía—. Es fuerte.
Amalia anotaba todo con dedicación, preguntaba, aprendía. André la miraba con orgullo silencioso.
Una tarde, Abigail volvió del jardín con las manos llenas de flores torcidas.
—Son para mi familia —anunció.
Las puso en la mesa, una frente a cada uno.
Amalia se llevó la mano al pecho. André se aclaró la garganta.
Esa noche, mientras la niña dormía profundamente, André abrazó a Amalia en la cocina.
—La estás salvando todos los días —le dijo.
Ella negó con suavidad.
—Ella me salvó primero.
Los días se fueron llenando de ellos.
De mañanas lentas en las que André despertaba antes solo para observarla dormir, como si aún le costara creer que Amalia estaba ahí, sin huir. De tardes en las que ella cocinaba mientras él la rodeaba por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro, respirándola.
Había besos sin prisa.
Caricias que no pedían nada más que quedarse.
Noches en las que el mundo parecía detenerse cuando ella apoyaba la cabeza en su pecho y él la cubría con el brazo, protector, presente.
Amalia empezó a reír más.
Una tarde decidieron salir de la ciudad. André preparó un picnic sencillo y condujo hasta un claro desde donde se veía el mar abrirse en tonos imposibles. Se sentaron sobre una manta, descalzos, compartiendo fruta y pan, el viento jugando con el cabello de ella.
Amalia estaba recostada de lado, apoyada en su antebrazo.
—Cuéntame del país —le pidió—. De aquí… de las leyes.
André tomó aire, pensativo.
—Este archipiélago no siempre fue independiente —explicó—. Hasta hace poco pertenecía al continente.
La miró.
—Cuando se separaron, muchas cosas quedaron a medias. Las políticas internacionales aún son débiles, las alianzas inestables. Antes todo pasaba por el continente.
Amalia frunció ligeramente el ceño.
#3136 en Novela romántica
#1015 en Chick lit
#1002 en Otros
#157 en Relatos cortos
Editado: 31.01.2026