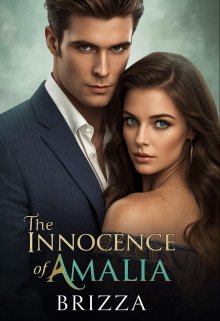La Inocencia de Amalia
Capítulo 46
El matrimonio fue tan rápido.
Sin invitados, sin vestidos soñados, sin discursos. Solo un juez, dos firmas y la forma en que André sostuvo la mano de Amalia como si temiera que el mundo volviera a arrebatársela.
—Prometo cuidarte —dijo él, bajo—.
Amalia no lloró. Sonrió.
Porque por primera vez no estaba escapando: estaba avanzando.
Partieron al continente días después, con la promesa de regresar al país de Amalia para legalizar cada papel pendiente, para cerrar heridas… y quizá, algún día, una boda por la iglesia.
El viaje fue silencioso. Abigail dormía apoyada en el hombro de André, aferrada a su brazo. Amalia los observaba, con esa mezcla de asombro y gratitud que todavía no terminaba de procesar.
La nueva casa los esperaba en una ciudad distinta a todo lo que Amalia conocía.
Luz por todas partes. Ventanales amplios. Una calma que no pesaba.
Los primeros días fueron torpes, dulces. Aprender horarios, mercados, costumbres. André se movía con soltura, pero siempre mirándola, como preguntándole sin palabras si estaba bien.
Y lo estaba.
Abigail se adaptó con una facilidad que los dejó sin aliento.
El primer día de escuela volvió hablando sin parar, contando nombres nuevos, maestras pacientes, una biblioteca enorme. Se sentía segura. Visible. Normal.
—Le gusta —susurró Amalia una tarde, observándola hacer tareas en la mesa—. Aquí no se siente… distinta.
Pierre llegó semanas después.
Se reunió con los nuevos médicos, revisó protocolos, exámenes, tratamientos. Habló con ellos largo y tendido.
Al final de la semana, en la cocina, mientras Abigail reía en la sala, miró a Amalia y asintió.
—Están haciendo todo bien —dijo—. Muy bien.
Amalia respiró, como si llevara años conteniendo el aire.
Esa noche, cuando la casa ya dormía, André la abrazó desde atrás.
—Aquí empieza todo —le dijo—. Sin huir. Sin miedo.
Amalia cerró los ojos, apoyándose en él.
—Aquí… por fin —respondió.
____
La nueva vida de André era un escenario completamente distinto.
Trajes impecables, salas de juntas con mesas interminables, decisiones que movían cifras imposibles. Amalia lo acompañaba cuando podía, aprendiendo a moverse en ese mundo donde las sonrisas no siempre eran sinceras y las palabras tenían doble filo.
Aquella noche había una gala.
Amalia llevaba un vestido sobrio, hermoso, nada ostentoso. André, impecable. Seguro. CEO al que todos querían saludar.
Fue entonces cuando ocurrió.
Al otro lado del salón, entre conversaciones y copas alzadas, Amalia lo vio.
Maximiliano.
No fue una confusión. No fue un parecido.
Fue él.
El mundo se contrajo hasta dejarla sin aire.
No dijo nada. No gritó. No corrió.
Simplemente giró sobre sus pasos y caminó hacia el baño, como si nada hubiese pasado.
Cerró la puerta y se apoyó en el mármol del lavamanos. Su reflejo estaba pálido, pero firme. Respiró. Una vez. Dos.
—No vas a romperme —susurró—. No otra vez.
Entonces la escuchó.
Esa voz.
—Siempre tan fuera de lugar… —dijo alguien afuera, con ese tono cargado de veneno elegante.
La hermana de Maximiliano.
Amalia cerró los ojos. La recordaba demasiado bien. Cada gesto de desprecio, cada comentario disfrazado de cortesía, cada vez que la hizo sentir pequeña.
No salió. Esperó. Contó los segundos. Los latidos.
Cuando el baño quedó en silencio, se recompuso. Espalda recta. Mentón en alto.
No iba a huir.
Pero sí necesitaba irse.
Buscó a André entre la multitud, atravesando el salón con pasos tranquilos, aunque por dentro todo temblaba. Lo vio de espaldas… y luego vio con quién estaba.
Se detuvo.
André conversaba con un hombre.
El hombre giró apenas el rostro.
Maximiliano.
Amalia se quedó inmóvil, procesando.
André la vio antes de que ella pudiera girarse.
—Lía… —la llamó con ese apodo que solo usaba cuando quería atraerla hacia él sin tocarla.
Amalia sintió el tirón en el pecho, pero no se permitió flaquear.
André dio un paso para presentarla, aún ajeno al terremoto que acababa de instalarse en su mirada.
—Quiero que conozcan a mi esposa—
—Cordelia Dubois —interrumpió ella, con una sonrisa medida, perfecta—. Mucho gusto.
El silencio fue breve, pero denso.
André frunció apenas el ceño, confundido… hasta que la miró de verdad.
Con los ojos del hombre que la conocía.
Amalia sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario.
No había miedo en sus ojos. Había una orden muda.
Sígueme la corriente.
André la entendió.
Maximiliano la observaba con atención, como si tratara de reconocer un cuadro que había cambiado de marco.
—Un placer —dijo él—. ¿Cordelia?
—Así es —respondió ella, serena.
—¿Tienen hijos?
El aire se tensó.
Amalia no apartó la vista.
—Sí —dijo—. Una niña. Seis años.
Maximiliano sonrió, curioso.
—Debe ser maravilloso.
—Lo es —respondió ella—. Y justo ahora me preocupa un poco. No se ha sentido bien hoy.
André entendió al instante.
—Claro —dijo—. Volvamos a casa.
No hubo más palabras. No había nada más que decir allí.
Se despidieron con cortesías impecables y caminaron hacia la salida. Amalia no miró atrás.
En el auto, el silencio fue absoluto.
Las manos de Amalia temblaban. Lo notó André cuando ella las apoyó sobre su regazo, rígida, contenida. No dijo nada. No la tocó. Arrancó el vehículo y condujo.
Solo cuando cruzaron el portón de la casa, ella habló.
—Aquí no —dijo, con la voz baja, quebrada por el esfuerzo—. No todavía.
André apagó el motor.
La miró.
—Vamos adentro.
Apenas cerraron la puerta, Amalia se apoyó en ella como si el cuerpo ya no le respondiera.
—Era él —dijo por fin—. Era Maximiliano.
#3136 en Novela romántica
#1015 en Chick lit
#1002 en Otros
#157 en Relatos cortos
Editado: 31.01.2026