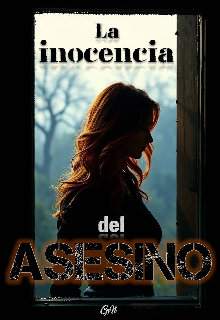La inocencia del asesino
¿De verdad eres tú el asesino?
—Te lo dije: quería que me atraparan —afirmó con rotundidad el sospechoso del crimen, dirigiendo la vista al cristal unidireccional que separaba la sala de interrogatorios de la habitación anexa.
Su semblante férreo, su voz contenida, sus palabras calculadas... Aquella confesión parecía la de un asesino curtido por una vida repleta de fechorías, no la de alguien sin antecedentes criminales que simplemente se había dejado llevar por los celos. Con las manos esposadas y el rostro inexpresivo, prestaba declaración ante su acusación de homicidio. Solo frente al peligro, sin un abogado que respaldara su discurso... Aunque, ¿quién podría defender a un asesino confeso?
Los oficiales de policía, acostumbrados a desplegar sus dotes persuasivas para lograr tal fin, lo contemplaban incrédulos. No había un atisbo de resentimiento en su mirada, ni siquiera de orgullo. El supuesto ataque de celos, el móvil que lo impulsó a accionar el arma, no se correspondía con la premeditación de su declaración. Las pruebas eran irrefutables: huellas dactilares en la escena del crimen, el arma y el motivo del asesinato. Pero algo no encajaba... La cronología era demasiado perfecta, como si interpretara su propio papel en un guion confeccionado a medida.
El fiscal y el jefe de policía, que permanecían atentos al otro lado del vidrio, compartieron una mirada cómplice. El radar de la experiencia los hizo sospechar de aquel imperturbable hombre. Sabían que ese caso estaba muy lejos de ser cerrado, a pesar de que todas las pruebas recabadas apuntaran al presunto asesino. Y eso solo significaba una cosa: el culpable aún seguía en libertad, y la búsqueda debía continuar. No cesarían hasta encontrarlo y hacerle pagar por el crimen perpetrado. La verdad estaba encubierta por las capas del engaño, y en sus manos estaba retirar cada una de ellas hasta llegar al verdadero asesino.
Mientras al otro lado el asesino confeso era sometido a un exhaustivo interrogatorio, el fiscal y el jefe de policía seguían inmersos en descifrar los enigmas de aquella investigación. El entramado, sin ningún cabo suelto aparente, hablaba de un crimen planificado por una mente privilegiada, el director de una compleja obra que merecía ser premiado por tal elocuencia. Lástima que el reconocimiento, meritorio en exceso, fuese un viaje de no retorno, donde el galardonado, vestido a rayas, accedería a un escenario rodeado por barrotes de acero. La candidatura, aunque quisieran hacer creer que era única, muy probablemente la formaban sospechosos disfrazados de testigos.
—“Varón de cincuenta y cuatro años de edad hallado muerto en el salón de su residencia de campo habitual. Causa de la muerte: herida de bala en el tórax, producida por un disparo de arma de fuego” —leyó el fiscal el informe que sostenía entre sus dedos, humedeciéndose el índice antes de pasar la página—. ¿Encontraron el arma en la escena del crimen?
—Sí, señor fiscal. Además, el arma tiene las huellas del sospechoso —respondió el policía, entregándole las imágenes que mostraban las evidencias enumeradas.
—¿Y la bala y el casquillo?
—La bala quedó impactada en el cuerpo. Fue un disparo único, directo al corazón... El asesino sabía lo que hacía —masculló eso último más para sí mismo—. El casquillo apareció en la misma sala. El calibre coincidía con el modelo de la pistola, pero... —hizo una pausa antes de proseguir.
—Sabía que habría un “pero” —el fiscal con un ademán, lo invitó a que lo revelase.
—Verá, señor fiscal, en el cargador del arma solo faltaba una bala, la que acabó con la vida de la víctima. Pero los vidrios rotos del ventanal del salón, por el tamaño y el tipo de fragmentos, sugieren que otro proyectil debió impactar allí. Sin embargo, no hay restos ni de él ni del casquillo. Además de que el disparo pudo ser con otra pistola.
—¡No entienda ese “pero” como una objeción, sino como una oportunidad para descubrir la verdad! —clamó el fiscal, las palabras del policía fueron música para sus oídos—. Empezaremos tirando de ese hilo. Vamos a la oficina, necesito ver el diagrama y analizar las pruebas del crimen. Envía a los de criminalística para que retomen la búsqueda.
Nada más atravesar el umbral de la sala, la mirada crítica del fiscal comenzó a escrutar el compendio de evidencias interconectadas a lo largo de toda la pizarra. Las imágenes del arma, el casquillo, las manchas de sangre en el suelo y las salpicaduras de la pared... En una de ellas se apreciaba a la víctima, sin vida, rodeada por diminutos fragmentos de cristales impregnados de púrpura.
—¿Qué dijeron los forenses? —preguntó el fiscal, ojeando una de las fotografías con contenido altamente sensible.
—La autopsia reveló signos de forcejeo, compatibles con la disputa que mantuvo la víctima con el sospechoso.
—Así que un ataque de celos... —sopesó rascándose el mentón—. En la noche de autos se encontraban cuatro individuos en la escena: la víctima, la esposa de la víctima, el sospechoso, y la pareja del sospechoso. ¿Cierto?
—En efecto, fiscal, le tomamos declaración a los tres y los testimonios coincidieron. La víctima y el sospechoso se enzarzaron en una riña, al inicio verbal y más tarde llegaron a las manos. La víctima y la pareja del sospechoso eran socios en la empresa, de ahí a que hubiesen organizado una reunión en la casa de campo con sus respectivas parejas. Lo que no todos sabían era que su relación era más estrecha que la exigida por el ámbito laboral... Eran amantes —concluyó el jefe de policía, señalando las fotografías de los cuatro individuos dispuestas en el panel.
—Y deduzco que el asesino confeso sospechaba de ellos —agregó, caminando de un lugar a otro.
—Los de informática analizaron el teléfono y el ordenador de la víctima. En ellos encontraron llamadas y mensajes de texto, con un lenguaje... —dudó del término a emplear— llamémosle obsceno. “Mi Pantera”, así la llamaba.
—Bonito nombre... Supongo que los dispositivos de “La Pantera” —el fiscal entrecomilló con los dedos el apodo— también esconderán pruebas que puedan ayudarnos...
Editado: 21.08.2025