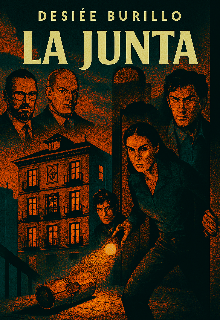La junta
capitulo 1
El chirrido de la silla contra el suelo de cerámica fue intencional. Nora lo sabía porque ella misma había empujado la mesa con la rodilla al sentarse, asegurándose de que el borde golpeara justo las costillas flacas del tipo que ocupaba su mesa habitual.
—Jo++r —soltó él, sin levantar la vista del portátil—. ¿Es que no existe el espacio personal en este país?
—Existía —respondió ella, colgando su abrigo en el respaldo de la silla de enfrente, invadiendo deliberadamente su campo visual—. Luego llegaron los especuladores y lo convirtieron en oficinas de lujo. Qué irónico, ¿verdad?
Mateo León cerró la tapa del MacBook con un chasquido seco. Llevaba tres meses viniendo a esta cafetería concreta de la estación de Atocha porque era la única —la única, joder— con wifi estable y suficiente ruido de fondo como para no oír sus propios pensamientos. Y ahora esta mujer con pinta de haber perdido una pelea con una ventisca decidía que la mesa redonda junto a la columna de hierro forjado –—su mesa— era territorio disputado.
—Mire, Remedios —dijo, recogiendo sus papeles antes de que ella derramara algo sobre ellos (tenía ese aire)—, hay veinte mesas vacías. Incluso una enfrente de la puerta con vistas al andén. Muy romántica. Ideal para su novela.
—Primero: Nora. Nora Vidal. Segundo: —ella sonrió, y fue una sonrisa triangular, peligrosa— esa mesa tiene corriente de aire. Esta tiene el enchufe. Y tercero —señaló la carpeta que él acababa de resguardar—: esas son las planificaciones para la demolición del ala histórica de la estación, ¿verdad? Las que firma usted mañana para convertir un patrimonio cultural del siglo XIX en otro puto centro comercial de ladrillo visto y plantas de plástico.
El silencio que siguió tuvo sabor a ceniza.
Mateo la miró de verdad por primera vez. No era solo el pelo revuelto o la cicatriz en la ceja. Era la forma en que sus ojos verdes —demasiado grandes, demasiado vivos— lo atravesaban con el entusiasmo de un forense encontrando una bala en un cadáver.
—¿Nora Vidal? —repitió, y el nombre le supo veneno en la boca—. La arquitecta de la plataforma "Salva lo Viejo". La que lleva seis meses enviándome correos electrónicos con fotos de azulejos agrietados como si fueran la Capilla Sixtina.
—Y usted es Mateo León —ella se inclinó sobre la mesa, invadiendo más su espacio—. El hombre que cree que "restaurar" es sinónimo de "derribar y poner un Starbucks". ¿Sabía que eso que tiene ahí es un proyecto ilegal? O bueno, lo sería si los jueces no estuvieran tan ocupados mirando para otro lado mientras les llenan los bolsillos.
Mateo soltó una carcajada. Fue breve, áspera, sin humor.
—Qué original. El discurso del "capitalismo malo" en una cafetería donde el café cuesta cuatro euros. Mire, doctora Vidal, y use "doctora" porque sé que le pone —se cruzó de brazos—, esa ala está podrida. Las vigas se caen. Es un peligro de seguridad. Lo que yo voy a construir allí creará doscientos puestos de trabajo y generará...
—... más dinero para su cuenta en Suiza —lo interrumpió ella—. Sí, lo tengo en mi PowerPoint. Diapositiva tres: "Cómo enriquecerse hablando de progreso mientras destruyes historia". Es fascinante cómo convierte la avaricia en discurso TEDx.
Mateo sintió que el calor subía por su cuello. No era ira. Bueno, sí era ira, pero era una ira específica, cristalina, la que reservaba para gente que lo miraba como si fuera escoria en el zapato de la humanidad.
—¿Sabe qué me fascina a mí? —se inclinó hacia adelante, imitando su postura, dejando solo treinta centímetros de mesa entre sus rostros—. Que venga usted aquí con su jersey de lana hecho a mano y su bolsa de tela "salvemos los árboles", sentándose en "mi" mesa, en "mi" espacio, dando lecciones de moralidad mientras derrama el café...
—Aún no he derramado el café —lo cortó ella—. Pero estoy considerándolo seriamente. Sobre su teclado. Por la causa.
—Sería vandalismo.
—Sería restauración —sonrió Nora, mostrando los dientes—. A veces hay que destruir lo nuevo para salvar lo viejo.
Durante cinco segundos, ninguno de los dos parpadeó. El ruido de la estación —los altavoces anunciando retardos, el traqueteo de las maletas, el silbido de los trenes— se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Mateo podía oler su perfume. No era cítrico. Era algo amaderado, como madera vieja, como libros en un sótano húmedo, como la cosa exacta que él estaba a punto de convertir en escombros.
—Mañana firmo los papeles —dijo Mateo, bajando la voz—. Y el lunes comienzan las obras. Y dentro de seis meses, esa ala que tanto le importa será un espacio luminoso, moderno, y rentable. Y usted podrá seguir escribiendo manifiestos desde su piso compartido en Malasaña, pero el mundo habrá seguido girando sin sus azulejos viejos.
Nora no se inmutó. En lugar de enfurecerse, su sonrisa se amplió, adquiriendo una calidad siniestra.
—Qué curioso —dijo, sacando lentamente un sobre de su bolso y dejándolo sobre la mesa entre ambos—. Porque mañana a las nueve de la mañana, el Ministerio de Cultura recibe esta solicitud de protección patrimonial. Con fecha de hoy. Y con el aval de tres instituciones europeas. Si la firma, se convierte en delito penal demoler esa ala. Y si no la firma... —hizo una pausa dramática— ...se queda sin proyecto y con una demanda por prevaricación.
Mateo miró el sobre. Luego a ella. Luego el sobre otra vez.
—Eso es chantaje.
—Eso es estrategia —corrigió ella, bebiendo su café por primera vez, sin apartar los ojos de los suyos—. Bienvenido al juego, León. Espero que juegue sucio. Es lo único que me divierte.
Mateo cogió el sobre. Estaba caliente, como si ella lo hubiera estado guardando contra el pecho, esperando el momento exacto para clavárselo. Cuando levantó la vista, Nora ya se estaba levantando.
—Ah, y una cosa más —dijo ella, recogiendo su bolsa.
—¿Qué? ¿Me va a escupir? ¿A arañarme? Es usted muy de teatro, ¿sabe?