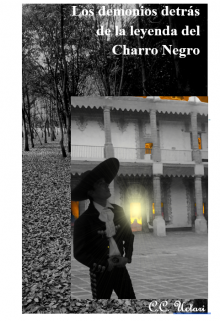La leyenda del charro negro. Parte 1
El hombre desollado
Izúcar de Matamoros / San Pedro Zacachimalpa, Puebla. 2014.
Entre las frías aguas de la presa de Valsequillo, Ema lavaba sus pies. Amaba sentir el lodo en sus plantas desnudas, pero no quería llegar con los pies sucios a la casa de su tía Rita, por lo que los lavó y los secó con su propio vestido, se colocó de nuevo sus zapatos y caminó entre la hierba de regreso al residencial donde vivía su tía.
Se quedó petrificada a medio camino. Ahí estaba esa prisión hecha de troncos, una prisión que había visto muchas veces, y la cual siempre estaba abierta. Esa jaula tenía una razón de ser, y ella debía cerrar la puerta antes de que el prisionero que ahí moraba escapara.
Se acercó sigilosamente, cerrando la puerta y colocando con cuidado la tranca cuando un gruñido la hizo respingar. Atrancó con fuerza la puerta, pero antes de echar a correr, lo vio, lo vio al fin. En la abertura entre dos troncos estaba el ojo carente de párpado de un hombre desollado, apretando sus dientes y observándola con ira.
Ema dejó salir un alarido y se levantó en su cama, sudorosa y jadeante.
Odiaba ese sueño recurrente. Podía comenzar saliendo de su propia casa, yendo hacia la escuela o incluso saliendo de bañarse, pero siempre terminaba igual: Rumbo a casa de su tía Rita, en un patio de terracería con aquella prisión de troncos que ella debía cerrar con una tranca para evitar que el preso escapara. Pero a diferencia de los otros sueños, esta vez lo vio, vio al hombre ―o lo que sea que fuese― que atrapaba esa prisión.
Sus pies desnudos estaban helados fuera de la cobija, así que los abrigó en un vano intento por volver a dormir.
Por la tarde, Ema y su pequeño hermano Gabriel bajaron a la sala donde su abuela y su tía Rita les esperaban. Sus padres habían fallecido unos días atrás en un accidente de auto y, ahora que el novenario había terminado, debían ir a vivir con su tía Rita, la única de su familia con suficiente dinero como para hacerse cargo de ellos sin que le significara un sacrificio.
Su abuela los acompañó en el camino que harían desde el pueblo de Izúcar hasta la casa de su tía. Cuando el auto se acercó a la curva donde sus padres fallecieron, Ema bajó la mirada.
―¡Qué cantidad de cruces! ―exclamó Rita observando las cruces de metal y madera que había clavadas entre la tierra―. ¡Dios! Nunca pensé que tendría que venir un día a esta curva a poner la cruz de mi propio hermano.
―Tu hermano siempre conducía con suma precaución ―Dalia, la abuela materna de Ema observó la curva poco pronunciada donde su hija perdió la vida unos días antes―, esa leyenda del salto del gato…
―Debe haber una explicación ―interrumpió Rita de inmediato―, nadie debemos guiarnos por supercherías que sólo provocan miedo.
Rita observó a Ema desde el espejo retrovisor. Ella mantenía la cabeza baja, con un gesto de total frialdad. En ese momento, se escuchó un grito que provocó a todos que se les erizara la piel. El pequeño Gabriel se pegó completamente a su hermana y ella le abrazó de forma instintiva.
―¿Podrías explicar eso? ―Lo de Dalia fue más un reclamo.
―No lo sé ―Rita mostraba total calma―, quizá haya gente llorando a sus muertos, o el viento ―y sonaba convencida― que silba entre los árboles. ―Pero sin que nadie lo notara, Rita inhaló con fuerza para calmarse a sí misma.
Comenzaba a anochecer cuando llegaron a casa de Rita en un lujoso fraccionamiento en San Pedro Zacachimalpa. Cenaron con su tío Arturo, marido de Rita, quien era tan sobrio e intelectual como ella.
Después de prometerles visitarlos constantemente, Dalia se despidió. Arturo se ofreció a llevarla a su casa, que estaba a sólo diez minutos de ahí, dejando a los niños con Rita.
―Dormirán donde siempre ―dijo Rita llevando a los niños al fondo de la casa de un solo piso―. Ema, tú dormirás en la recámara que da al jardín y Gabriel se quedará en el estudio mientras lo acondicionamos como recámara para él.
Ema observó con aprensión aquel estudio. Nunca le gustó, y no sabía por qué. Quizá porque la única luz natural que obtenía venía de un domo opaco en el techo, o porque las paredes estaban pintadas de un tono marrón que, junto con la poca luz, le daba un aspecto lúgubre, pero desde lo que podía recordar, nunca le gustó estar sola en ese lugar.
Rita se quedó con Gabriel, ayudando a preparar el sofá-cama mientras Ema se apresuraba a entrar en su habitación. Encendió su tableta y de inmediato buscó información sobre aquel lugar: el salto del gato.
Encontró varios sitios de leyendas en donde se hablaba de una gran cantidad de fallecidos en ese punto de la carretera, la mayoría de ellos de autobuses de pasajeros que se accidentaron en esa curva. Según la leyenda, había constantes apariciones de un esqueleto vestido con traje de charro y en algunas páginas se comentaba que, por las noches, algunos viajeros aseguraban haber escuchado los gritos de agonía y terror de los que ahí murieron.
Ema no quiso leer más. El hecho de pensar que pudo haber escuchado los últimos gritos de sus padres fue suficiente para dejar atrás esas leyendas. Su tía Rita tocó a la puerta, y cuando Ema tardó en responder, sólo asomó la cabeza.
―¿Necesitas algo, pequeña?
―No tía, gracias ―dijo ella apagando su tableta.