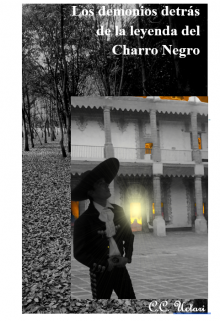La leyenda del charro negro. Parte 1
El muro de las almas
Ciudad de Puebla. 1796.
Un grupo de adolescentes que recién había llegado desde España caminaban por la plaza mayor, conociendo la ciudad en la que vivirían.
La mayoría de ellos, entre los once y los dieciséis años, eran atrevidos y un tanto arrogantes por venir de familias de abolengo. La excepción era Mariano, el hijo menor de la familia Echeverría de Santa Cruz, un chico tímido de once años a quien generalmente se le veía inmerso en los libros.
Ese día en específico, Mariano se sentía incómodo, pues sus hermanos y primos lo obligaron a acompañarlos en ese paseo, y envalentonados por ir en grupo y se pasaron la tarde molestando a esclavos y mestizos que caminaban por la calle. Una jovencita de alrededor de doce años los observaba, ceñuda. Estaba a un lado de un puesto donde una familia mestiza vendía verdura fresca.
―¿Qué es lo que ves, pecosa? ―gruñó Juan José, hermano de Mariano.
―Yo no hablo con patanes ―dijo la niña, volviendo su cara, indignada.
―¿Sabes a quién llamas patán? ―dijo Aurelio, otro de sus hermanos.
―¿Y tú sabes con quién peleas? ―gruñó la niña―. Soy nada menos que la hija del primer intendente de la ciudad.
―¿Una criolla? ―Ana Luisa, una prima de los Echeverría la observó con desdén―. Somos españoles, estúpida. No nos quieras impresionar con eso de ser hija del intendente.
Magdalena, la hija del primer intendente tomó una canasta llena de verdura y se alejó de los bravucones, quienes la insultaban por estar comprando vegetales en lo que ellos llamaron, un mercado mugriento. Y su arrogancia fue mayor cuando escucharon a algunas personas quejarse por la gran cantidad de comerciantes en la plaza, argumentando que el gobernador Esteban Bravo debería hacer algo al respecto contra ese mercado insalubre.
Para deleite de los soberbios jóvenes, a los pocos días se presentó un incendio en plena plaza. Alegres, se acercaron a ver la catástrofe como si fuera el mejor de los entretenimientos que vivieron desde que llegaron a Puebla. Se burlaban de la gente que lloraba por la pérdida de sus productos, de sus puestos o incluso de algunas mujeres llamando a gritos a sus familiares.
―¡Son malos! ―Magdalena estaba cerca de ellos, observándolos―. ¿Qué no ven que hay gente muriendo en ese lugar?
―¿Y? ―se burló Ana Luisa―, sólo hay indios y mestizos. No se pierde nada.
―Quienes deben perderse son ustedes, presumidos ―se quejó Magdalena.
―¿A quién llamas presumido, estúpida criolla?
―¿Crees que vamos a permitir que nos insultes de ese modo?
Eran diez adolescentes en contra de esa niña, empujándola, insultándola y burlándose de su rictus de terror. Mariano intentaba detenerlos, pero un frenesí de violencia se apoderó de todos ellos, elevando cada vez más el tono de las agresiones, hasta que Aurelio rebasó el límite, lanzándola con fuerza hacia la pared de un puesto que se incendiaba. El techo se desplomó sobre la niña, y los adolescentes cambiaron sus gestos de sorna por rictus de horror al escuchar los alaridos de Magdalena, quemándose viva entre la madera.
―¡Vámonos de aquí! ―gritó Ana Luisa.
―¡No! ―chilló Mariano―, tenemos que ayudarla a…
―¡Que nos vamos, he dicho! ―Ana Luisa jaló a su primo por el brazo, dejando a Magdalena envuelta en ese terrible tormento.
Los adolescentes subieron a caballos y se fueron a galope hasta las cercanías del río Atoyac, en donde estaban las tierras que habían concedido a sus familias.
Mariano no podía dormir, en sus oídos aún retumbaban los gritos de horror de Magdalena. Se levantó a medianoche para buscar un vaso de agua, y entonces vio algo que le llenó aún más de terror. En la sala estaban sus cuatro hermanos mayores, hablando con Georgina, su hermana menor de tan solo ocho años.
―Aquí no hay nada, Gina ―decía Aurelio―, sólo imaginas cosas.
―¡No, no quiero que estén con él! ―lloraba la niña―. ¡Es un hombre malo!
―¿Quién es él? ―Mariano señaló hacia la chimenea, con un rictus de terror.
―¿¡Lo ven!? ―reclamó Georgina―, Mariano también puede verlo.
Y sí que podía verlo, a ese hombre con el cuerpo en carne viva, manchando de sangre las ropas de sus hermanos y gruñendo hacia él. Mariano perdió la conciencia y al despertar, no recordó absolutamente nada.
Acueyametepec, Puebla. 1809
Un carruaje se acercaba a una casa cerca del templo de la virgen de Loreto, oculta entre los eternos maizales que rodeaban la ciudad. Georgina, quien ya tenía veintiún años, bajó del carruaje llevando en brazos a su hija de tres meses, ayudada de su chofer, quien en seguida ayudó al primogénito de Georgina, un niño llamado Bartolomé, de dos años de edad.
El niño corrió hacia la entrada, entusiasmado, yendo de inmediato a jugar con una camada de pequeños gatos que retozaban en una caja cerca de la puerta. Georgina en cambio subió las escaleras hasta llegar a una habitación llena de libros y papeles encima de los lujosos muebles. Oculto entre ellos, estaba Mariano, gastando su vista en un libro de contabilidad.