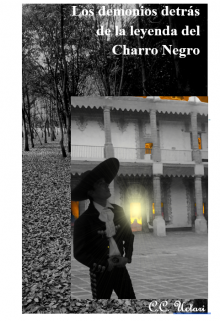La leyenda del charro negro. Parte 1
El magnate
Dubai. 2001.
En la habitación más lujosa del Burj al Arab, el señor Albert Weiss despertó a un lado de una joven de origen asiático, casi una niña por la cual pagó mucho dinero para tomar su virginidad. La meneó con rudeza para que despertara, pero ella no se movió un ápice.
Aún algo mareado por la borrachera de la noche anterior, levantó las cobijas y notó la gran cantidad de sangre en el colchón. El señor Weiss se levantó asqueado, mirando su propio cuerpo manchado con la sangre de su víctima.
―¡Estúpida muchacha! ―gruñó apresurándose a la ducha.
Se bañó concienzudamente, quitando todo rastro de sangre y al salir hizo una llamada telefónica.
―Hansel ―dijo al teléfono―, necesito que envíes el servicio de limpieza. De nuevo me entregaron una debilucha… sí, tuvo una hemorragia y se desangró. No quiero que dejen rastro alguno, ¿entendido?
Weiss se vistió pulcramente y bajó al bar para tomar un par de tragos. Observó de reojo el grupo de hombres encabezados por su asistente personal y sonrió satisfecho. No era la primera ni sería la última vez que se encubría un asesinato por él. Se burlaba de la moral humana, nunca había tenido un problema que el dinero no solucionara. Observó el lujo del hotel en donde se hospedaba. Si años antes alguien le hubiera dicho que encontraría el lujo que necesitaba en Arabia, habría pensado que le tomaban el pelo, pero tenía que admitir que el Jeque había encontrado cómo satisfacer a grandes magnates como él.
Por muchos años, Weiss había hecho fortuna con una gran cantidad de empresas de diferentes giros, pero nunca pensó tener tanta riqueza como la que le dio el petróleo. De haber sabido que ahí estaba lo que buscó toda su vida, lo habría promovido mucho antes. Pero ya había invertido demasiado dinero y no le gustaba la idea de tener que invertir más sólo porque las reservas en sus mantos estuvieran agotándose. Él era astuto y sabía que podía obtener nuevos yacimientos sin pagar un solo centavo. Sólo debía reunir a la gente adecuada y convencerlos de seguir su plan al pie de la letra.
Un joven asistente se acercó a él, indicándole que sus invitados le esperaban en el salón de eventos. Weiss sólo asintió y continuó con su bebida, haciendo recuento de todo lo que hizo en su vida. Había cambiado tantas veces su nombre que había olvidado incluso cómo fue bautizado. Pero no valía siquiera la pena recordarlo. En sus primeros años buscó fortuna en la iglesia católica, pero al ver que eso no satisfacía su sed de riqueza, abandonó a la primera oportunidad. A partir de ahí intentó muchas actividades, desde el comercio hasta la piratería. Pero con nada se había sentido tan satisfecho como ahora que había encontrado la riqueza que buscaba en el oro negro, y unos mantos petroleros a punto de secarse no sería un obstáculo.
Perezoso, dejó su vaso en la barra y caminó lentamente hacia la sala donde le esperaban sus futuros socios. Abrió la puerta de la sala y se encontró con una serie de hombres elegantemente vestidos. Entre ellos resaltaba un sujeto pálido y cansado, vestido con ropas de estilo islámico, pero completamente hechas de seda. Una ligera sonrisa se dibujó en aquel enfermo al ver a Weiss.
―Buen día señores. Vayamos al grano. ― Weiss no era de las personas que comenzaban con charla social, así que nadie se extrañó que no preguntara nada sobre la salud del islámico―. Las reservas petroleras que nuestras respectivas compañías explotan se agotarán en pocos años. Es imperativo proteger nuestras inversiones teniendo plataformas de respaldo para evitar una crisis.
― ¿Qué es lo que propone? ―preguntó un estadounidense con acento sureño.
―Sabemos que en la década pasada su expresidente inició una guerra en contra de Irak con el fin de tener control de sus instalaciones petroleras ―habló Weiss―. Sin embargo, su plan de encender la mecha y retirarse no dio frutos, ya que su sucesor no mordió el anzuelo y retiró las tropas.
»Por nuestro bien, será mejor retomar el plan, pero esta vez asegurándonos de que nadie va a desertar. El señor aquí presente ―señaló al islamista― ha tenido una gran cantidad de problemas en controlar al régimen talibán, y eso aunado a su frágil estado de salud, deja el peligro latente de que esa banda de terroristas tome control del petróleo de Afganistán.
―Lo sabemos ―dijo un inglés―. Y es un verdadero peligro.
―Pues bien ―continuó Weiss―, si este señor está de acuerdo y dado que los médicos le han desahuciado, tengo una propuesta de beneficio mutuo.
Weiss les planteó su propuesta, la cual consistía en fingir un atentado terrorista en la Unión Americana, algo lo suficientemente grave como para declarar la guerra a quien resultara responsable. Aquel islamista estaba por perder tanto su empresa como su vida, así que no tenía nada más que ganar una compensación anual que permitiera a su familia vivir cómodamente a cambio de que él se presentara como el rostro detrás de esos atentados.
―No perdemos nada con intentarlo ―todos asintieron aun conscientes de que se debían sacrificar miles de vidas―, por el contrario, estaríamos evitando que los talibanes tomen control de algo tan preciado como el petróleo.
―¿Pero eso cuánto nos costaría? ―preguntó otro hombre.
―Sólo una pequeña inversión inicial para el ataque ―comentó Weiss―. Una vez declarada la guerra, los contribuyentes mantendrán las tropas en Afganistán.