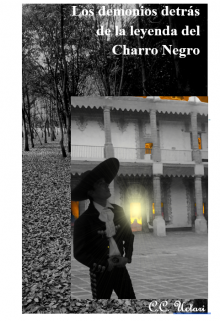La leyenda del charro negro. Parte 1
La batalla de Revolución
Hacienda de San Pedro, Puebla. 1914.
La guerra de revolución cobraba cada vez más auge y la gente de la hacienda de San Pedro, cerca del río Atoyac, estaba muy dividida. Algunos se habían ido con el ejército Zapatista, otros tantos detestaban la idea de vivir una guerra, por lo que se quedaron. El dueño de la hacienda, el señor Carlos Antonio de la Peña, había sido un hombre justo y dadivoso del cual ninguno de los trabajadores tuvo queja alguna. Pero todo eso cambió poco después de que su único hijo, Juan Antonio, se fuera a la ciudad de México a estudiar una ingeniería. Don Carlos, en una de sus visitas a la ciudad de México, conoció a una mujer muy joven de ascendencia extranjera, quien seducida por los costosos regalos que don Carlos le hacía, no dudó en ir a vivir con él a su hacienda.
Casi en seguida de eso, un ejército de zapatistas llegó a su hacienda, encabezado por uno de sus antiguos capataces, exigiendo apoyo para su movimiento revolucionario. Con la habilidad de todo un persuasor, don Carlos convenció al capataz de estar de acuerdo con lo que el ejército zapatista exigía, y ofreció dar un porcentaje de su producción mes con mes para apoyar a sus tropas.
Pero don Carlos ya no era el de antes, y era un hombre tan inteligente que nadie, ni siquiera los campesinos que trabajaban para él, se daba cuenta de que don Carlos no perdía ni un grano de maíz con ese acuerdo. A partir de ese día se le veía a diario montando en su caballo al amanecer, recorriendo los sembradíos con la misma frase:
―¡A trabajar, gente!, ¡que esta cosecha ayudará a los indios a ser libres! ¡Los Serdán no habrán muerto en vano! ¡Puebla, trabajemos por ellos!
Y convencidos de que apoyaban la revolución, sus empleados trabajaban arduamente. Pero con el paso de los meses, la gente comenzaba a sospechar que había algo truculento en todo eso. Antes los trabajadores tenían acceso total al terreno en donde don Carlos tenía su casa, pero desde que la extranjera llegó a vivir con él, ese acceso fue sólo para las mucamas y cocineras, y a ellas se les había prohibido estrictamente entablar conversación con el resto de los trabajadores de la hacienda.
Entre la gente de la hacienda había alguien tan inteligente como el mismo hacendado. Su nombre era Marianela y era hija de uno de sus capataces. Desde un principio, ella comprendió que el cambio de actitud de don Carlos tenía su origen en los caprichos de aquella mujer, y sabía que era cuestión de tiempo que los trabajadores se dieran cuenta de que estaban siendo explotados.
Ella estaba sentada sobre una barda, tejiendo un canasto de mimbre cuando escuchó los estallidos de un Chevrolet corbatín que se acercaba por el camino de terracería. Sonrió burlona al ver a un joven muy apuesto bajar del auto, vistiendo un sobrio traje europeo. Bajó de la barda de un salto, provocando que un puñado de tierra volara ensuciando la ropa del recién llegado.
―¡Si serás burro! ―dijo Marianela con una sonrisa de sorna―. Sólo a un tarado se le ocurre venir con esas ropas de catrín estando en pleno llano.
―¡Marianela! ―exclamó el joven―. ¡Pagarás por esto!
―¿Por eso? ―Marianela señaló la ropa de él―. ¿Y quién va a querer pagar por esas ropas de marimacha? El Juan Antonio que yo conocí era un hombre, no este mamarracho.
―Esto, jovencita, es nada menos que la ropa más fina de toda Europa.
―¿Ah dio’? ―exclamó ella―, ¿y apoco México va a pasar a pertenecer a las Europas?
Juan Antonio, el hijo del hacendado dejó al fin salir una risa y abrazó con fuerza a Marianela.
―¡No sabes qué gusto me da verte, Marianela! ―exclamó él.
―¡Pero no me abraces vestido así! ―dijo ella empujándolo―, van a pensar que soy machorrona y me gusta abrazarme con viejas.
―¡Esto es un traje varonil! ―reclamó Juan Antonio, riendo―, pero ¿tú qué vas a saber?
En ese momento apareció un niño pequeño, quien corrió hacia Marianela llamándola mamá. Ella le recibió en sus brazos al momento que la sonrisa se borraba de la faz de Juan Antonio.
―¿Te casaste? ―preguntó, asombrado.
―Al poco tiempo de que te largaste ―dijo ella―. Pero p’os mi marido se unió a los Serdán y ya sabes cómo terminaron. Ni siquiera vivió para conocer a su hijo. Pero ¿qué hay de ti?, ¿ya terminaste de estudiar en esa inútil escuela de catrines?
―¡No es de catrines! ―se quejó Juan Antonio―. Y no es inútil…
―¡Mira, mira! ―se burló Marianela―, ¿me irás a decir que aquí en la hacienda es muy útil que hayas aprendido a reparar maquinitas?
―Aunque no lo creas. Se dice que el futuro de la agricultura es el uso de maquinaria pesada.
―Pues déjame decirte que si lo que dicen de los revolucionarios es cierto, no te servirá de mucho ―comentó ella―. Las tierras serán de quienes las trabajan.
―Tengo entendió que mi padre está apoyando al ejército de Emiliano Zapata. Dudo mucho que tus especulaciones se hagan realidad.
―El patrón está fingiendo ayudar ―dijo ella―, pero no está perdiendo un centavo, al contrario, nunca había tenido tantas ganancias como ahora. Los trabajadores no son tarugos, Toño. Ellos se darán cuenta de que el patrón los está haciendo trabajar de más agarrando a los zapatistas de pretexto. Cuando el general Zapata se dé cuenta de que sólo le daban atole con el dedo, vendrá por el patrón y por su prole… En este caso tú, que eres su único hijo.