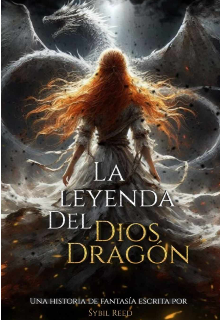La Leyenda del Dios Dragón
CAPÍTULO 19: ஐ EL JUICIO ஐ
¡Hola! Por fin os traigo el capítulo de la semana. No lo he podido publicar antes. Ayer lunes tuve un examen de la universidad y no me dio tiempo a corregir. Me he pasado hoy toda la tarde en ello. En mayo y junio me esperan varios exámenes. Yo seguiré actualizando cada semana, pero si tardo un día o dos se deberá a eso. ¡Pero actualizaré, no te preocupes!
Si te ha gusta este capítulo, te agradecería que me regalaras tu like, comentes y compartas esta historia. Tu apoyo me motiva mucho a seguir publicando cada semana.
Las puertas del castillo se cerraron tras de mí con un golpe seco y final. Dos guardias me escoltaban mientras descendíamos los escalones exteriores. No me pusieron grilletes, aunque sus manos estaban listas para empujarme si intentaba escapar. No tenía intención alguna. Caminaba con la cabeza alta, los pasos firmes, sin mirar a nadie.
Me subieron a un carro cubierto de madera. Uno de los guardias subió conmigo; el otro tomó las riendas del caballo. Atravesamos Gada en silencio, salvo por los murmullos de los ciudadanos que se agolpaban a los lados al ver pasar el vehículo escoltado. La ciudad seguía en plena celebración. Luces, música, risas. Un contraste cruel con el destino que se cernía sobre mí.
Sabía perfectamente adónde me llevaban: Dorther. La misma prisión donde había sido encerrada en mi otra vida. La misma que conocía mis lágrimas, mi desesperación, mis gritos a Edward rogándole que creyera en mí. Esta vez no habría llanto. Esa vez no habría súplicas.
La prisión se alzaba a las afueras de Gada, sombría y olvidada, como un castillo condenado al olvido. Sus torres, bajas y gruesas, estaban hechas de piedra ennegrecida por la humedad y los años. Las rejas en las ventanas parecían barrotes de portón, oxidadas y deformadas por el tiempo. La atmósfera entera olía a abandono, a crueldad, a muerte.
Me bajaron del carro con brusquedad y me empujaron hacia el interior. El hedor me golpeó como una bofetada: podredumbre, cuerpos encerrados demasiado tiempo, orina, ratas. Las antorchas chisporroteaban en las paredes, lanzando sombras que danzaban con burla. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el crujir de puertas oxidadas. Llegamos al final del corredor. Me arrojaron dentro de una celda y uno de ellos escupió al suelo.
—Quítate esa ropa —ordenó con una sonrisa torcida—. Aquí no estás para jugar a las princesas.
Sabía que llegaría ese momento. Lo recordaba. En mi otra vida, rompí a llorar. Me tapé, supliqué. Esta vez, me mantuve erguida. Empecé a desabrochar el vestido sin decir palabra. No les daría el placer de verme temblar.
Los comentarios llegaron de inmediato, vulgares, sórdidos, humillantes, palabras capaces de destrozar a cualquiera, pero yo ya no era esa mujer. Me habían roto una vez, no volverían a hacerlo.
Uno de ellos, irritado por mi silencio, me abofeteó con violencia. El golpe seco me giró el rostro; aun así, no emití un solo sonido ni dejé que se me escapara una mueca.
—Suerte tienes de ser la hija de la Santa Aurora... —escupió otro—. De no ser por eso, ya estarías mancillada como las demás.
Ya había oído esas mismas palabras. Exactamente esas. El pasado, burlón, repitiéndose como una condena escrita. Me puse el trapo que me lanzaron: una prenda mugrienta, raída, apenas una tela atada con cuerdas. El olor era insoportable.
Y entonces, sin aviso, me arrojaron un cubo de agua helada. Me cubrí instintivamente con los brazos, pero no pronuncié palabra. El agua empapó mi cuerpo hasta los pies descalzos, provocando un escalofrío que me atravesó los huesos. Ellos rieron.
—Bienvenida a casa, duquesa —dijo uno antes de cerrar la puerta.
Permanecí en pie unos segundos, temblando, no solo de frío, sino de rabia contenida. Luego me dejé caer en un rincón, con la espalda contra la pared húmeda y las rodillas recogidas. Ya no era la Arami que gritaba, ni la que lloraba por amor. Esa había muerto en la hoguera. Solo quedaba la que lucharía por su libertad, por su verdad, por su vida.
Esperé hasta oír los pasos alejarse. Entonces, sin mover un músculo, llevé una mano temblorosa a los labios y, con extremo cuidado, saqué el pequeño anillo que había escondido entre mis encías. Lo había llevado ahí desde que subí al carro, con la mandíbula apretada y los labios sellados. Si lo notaban, me lo habrían arrebatado, como todo lo demás.
Ese anillo era mío. Nuestro. No podían quitármelo. Era lo único que me unía a él, la promesa silenciosa que me hizo en el norte, más fuerte que cualquier palabra. Era todo lo que me quedaba de Killian, todo lo que me quedaba de esperanza.
Lo apreté contra el pecho, tan fuerte que dolía. Como si pudiera incrustarlo en la piel, atravesar las costillas, dejarlo allí, donde nadie podría tocarlo jamás. Me tumbé sobre la paja húmeda, abrazando mis rodillas, con el anillo aún en la mano cerrada. Al principio quise mantenerme firme. No quedaban muros, ni testigos, ni orgullo. Entonces, las lágrimas rompieron el silencio y me rendí al llanto.
Lloré con el alma destrozada, con el dolor de dos vidas acumulado en el pecho. Lloré por la niña que pedía ayuda y fue ignorada. Por la mujer traicionada, ejecutada, abandonada. Lloré por mí. Por todo lo que había perdido. Por todo lo que aún podía perder. En medio de ese llanto silencioso, con los ojos cerrados y el frío calándome los huesos, me repetí una sola cosa: «Aguanta, Arami. Aguanta. Él va a venir».
#566 en Fantasía
#2707 en Novela romántica
magia antigua magia elemental, magia, magia aventura dragones
Editado: 29.12.2025