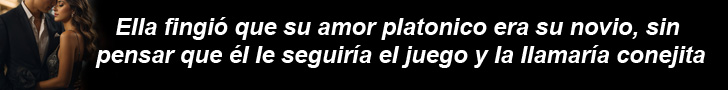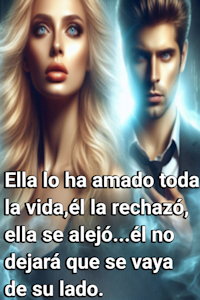La maldición del sol
Capítulo XVII: Furia solar
La chica recorría los pasillos de inexistencia de forma tranquila, ajena a su alrededor y a los pequeños murmullos que empezaban a acribillar sus sentidos. Sus ojos grises se limitaban a enfocarse en el andar de sus pies descalzos sobre... ¿cerámica? ¿en qué lugar estaba caminando?
La pregunta le dejó de importar en unos minutos, y tan sólo seguía avanzando mientras su piel desprotegida era atacada por el viento. Sí, los ventarrones eran muy fuertes debido a que estaba nerviosa, pero ella podía con eso, sobre todo al ver que una mujer de ojos grises se acercaba a ella, bajando las escaleras de su trono de un salto.
Era ella.
¿Ella quién?
«Soy yo.»
La vista de Amanda era borrosa, pero lograba distinguir esos ojos grises. Estaba segura de que los había visto en otra parte, pero no sabía dónde. De sus labios escapó un suspiro de amargura al sentir su cuerpo tenso, pero como pudo hizo acopio de la poca firmeza que tenía para mirarla a los ojos. Unos ojos que eran idénticos a los suyos.
«N-no quise hacerlo...»
Un golpe se asestó contra su rostro en cuanto logró decir aquello. Lágrimas calientes quemaron sus mejillas debido al dolor que ahora apretujaba su pecho, mientras la brisa enfurecida hacía estragos en el cabello de ambas. Amanda no soportaba la imagen, así que volvió con su actitud inseguro y clavó sus llorosos ojos en sus pies, tratando de apaciguar el efecto que la mala mirada de la mujer causaba en ella.
Esa mujer. Esa mujer. En su rostro había algo muy familiar. Era como mirarse en un espejo distorsionado.
La rubia deseaba decir algo, cualquier cosa que ayudara a apocar la tensión del ambiente, pero lo único que logró escapar de sus labios fue un gemido de angustia. El collar esmeralda en su bolsillo quemaba de una manera anormal, y ahí fue que se dio cuenta, con tensión en el cuerpo, que unas pequeñas manitos la estaban agarrando para salir huyendo de ahí.
«Me duele. Mierda, me duele.»
¡Patético!
«Huye conmigo...»
—¡De aquí no te vas, Ágata! —Sintió que la mano de la mujer la sostenía con fuerza, de una forma posesiva y hasta violenta. La rubia prefirió no enfocarse en eso y apartar la vista a otra parte, dándose cuenta de que sus cabellos ya no eran dorados como el oro, sino color chocolate y con algunos rizos desbaratados.
La joven miró a la chica que tenía al lado, la misma que había intentado tomarla para salir corriendo de ahí. Ella también lloraba, sólo que sus lágrimas eran brillantes y dejaban un charco luminosos en el piso. Sus mechones plateados estaban recogidos en una coleta alta medio deshecha.
«Mela...»
Mantente firme, Ágata. Saldremos de esto.
El comentario de su amiga la tranquilizó, y luego de terminar de oír los gritos de su supervisora, ambas muchachas fueron encerradas en el calabozo principal. Un quejido escapó de los labios de la castaña al sentir un golpe en el pecho, pero se las arregló para no gritar ya que si lo hacía el castigo lo iban a hacer más largo.
Con los ojos bañados en lágrimas, su compañera curó su herida y le prometió que todo estaría bien. Ágata a veces era crédula, pero no lo suficiente como para creer que el corazón de su supervisora pudiera ablandarse y dejarlas salir. No, ella ya sabía que estarían ahí por un buen rato, incluso podían ser días...
Es mi culpa.
«No es tu culpa, Mela...»
Yo te convencí...
«Yo me dejé convencer.»
La castaña la abrazó con dulzura, tratando de calmar la inquietud de su sistema. Nunca había querido que algo como aquello pasara, y no sólo eso, jamás había querido que una de las dos saliera lastimada.
«Hagamos una promesa.»
¿Cuál?
Ella le alzó el meñique, entrelazándoselo con el suyo.
«Nunca nos haremos daño, siempre seremos las dos contra el mundo.»
Ella sonrió, y la contraria pudo verlo debido a la escasa luz de luna que se colaba por la ventana del calabozo.
Hecho. Nunca nos lastimaremos.
Un pacto que se rompería cuando una de ellas matara a la otra.
—¡Me prometiste que...!
«Yo la asesiné.»
Cuando estas imágenes se aglomeraron en su cabeza, Amanda abrió los ojos tan agitadamente como los de una persona que acababa del mismo Diablo. Su pulso acelerado no paraba de oírse en todo su ser, retumbando en sus oídos que, además de oír sus latidos, también oían voces extrañas que le crisparon la piel.
Apenas se daba cuenta de que sus manos estaban atadas, al igual que sus tobillos, y de que su cuerpo estaba sentado al pie de un árbol. La pobre Amanda cabeceaba, sabiendo que había estado inconsciente, haciendo vagos intentos por mirar a los lados para ver si descubría a alguien por ahí.
—Ya despertó, señor. —Una voz conocida interrumpió en el silencio, mientras una joven de cabello y alas azules se aproximaba a Amanda con una impavidez mucho mayor de la que le había caracterizado. La rubia sintió como su corazón se encogía, tratando de no sentirse estúpida por haber confiado en ella y dejar que se uniese al grupo.
—Z-Zahira... —sollozó su nombre, con una sensación de asco y desprecio hacia la muchacha. Sin embargo, la joven de cabellos azules ni se inmutó, sólo se le quedó viendo con sus ojos oceánicos, esos ojos que alguna vez habían brillado de cariño, y que ahora sólo podían reflejar... nada. En su semblante no había nada, estaba tan vacío como la primera vez que la vieron. Inexpresiva—. ¿P-por qué lo hiciste?
—¿Cómo que por qué lo hizo? —Addae apareció detrás de ella, con su típica expresión calculadora y audaz—. Una nebulosa como ella es inteligente, obvio que nunca le dará la espalda al reino que la creó. ¿No es así, Zahira?
El corazón de Amanda se llenó de desesperación en cuanto la vio asentir.
—Estoy a sus órdenes, señor —musitó ella con voz sumisa, un rasgo que nunca la había caracterizado. Addae sonrió complacido.