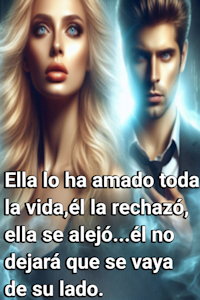La maldición del sol
Capítulo XXIII: Canción de cuna
—¿Y qué más pasó? —inquirió Amanda luego de observar que su padre se quedaba cavilando. Lo había visto mover los labios miles de veces, pero lo único que terminaba por soltar eran suspiros cansinos. Sin embargo, la rubia seguía mirando aquel hombre con un intenso brillo de fascinación en los ojos, sintiendo que se veía a sí misma en un espejo, sólo que versión masculina.
Esos dos seres habían estado vagando en un camino lleno de ideas imaginarias hasta por fin conseguir aquella cosa que los anclaría a la realidad: el otro.
Dos almas a las que les gustaba divagar demasiado.
—Papá...
—Ah, sí. —Él sonrió sin ganas, jugueteando con uno de los dardos entre sus dedos. En el transcurso de la historia había lanzado varios de ellos al lugar de siempre, pero luego de haber sacado ese último había decidido quedarse con él en las manos. La miró—. Después de esos días... —suspiró—, tu madre y yo nos hicimos más unidos.
—P-pero ella... ¿por qué ella me maldijo? —Amanda se encogió en sí misma al tocar el tema, pero es que se le había hecho imposible no tocar tan importante pregunta. Su madre, la imponente diosa del sol, la había condenado a la desgracia eterna sin razón aparente, para luego tomar el control del mundo de los dioses para así encargarse de sumir ese planeta en las penumbras infinitas. Pero, ¿por qué? ¿acaso había razón? ¿su padre era el que la había hecho rabiar? Y si así era, ¿de qué forma?
Muchas preguntas sin respuesta.
Silencio.
John volteó a ver a su hija con ojos pensativos, pero al observarla con detalle en sus labios se deslizó una gran sonrisa. Quizá su vida luego del accidente con Ágata había ido bajando poco a poco, pero ver a Amanda luego de no haber podido conocerla lo ponía inmensamente feliz. Sin embargo, esa momentánea felicidad se vio opacada por una repentina nube oscura, un mal presentimiento que venía acompañado de las últimas palabras de aquella diosa tan enigmática.
«Es una advertencia, John. Y la desgracia sobre caerá sobre tu mundo si pretendes ignorarla.»
Una advertencia, una advertencia... también le había dicho que la sangre correría si se acercaba a su hija. Y si estaba empezando a sentir miedo, no era por él, era consciente de que ya no valía nada, pero Amanda le parecía alguien demasiado especial como para que fuese lastimada por la ira de su madre.
¿Qué decirle acerca del asunto a una criatura de apariencia tan inocente? No podía. Como tampoco podía darse la tarea de explicar palabra por palabra lo que había conllevado a que su madre la maldijera. Eran demasiados asuntos que prefería no recordar.
—¿Por qué la diosa del sol me maldijo? —La voz de la rubia fue repentinamente firme. Tenía el ceño un poco fruncido para verse más o menos intimidante, pero con la carita de niña que tenía no lograba asustar ni a un cachorro. Amanda tenía la misma cara infantil que tenía su padre cuando era joven.
John la miró con una sonrisa ladeada, denotando la intrépida personalidad que tanto llamaba la atención. Seguía siendo él a pesar de los años.
—Amanda, Amanda... —pronunció cada letra de su nombre con cuidado, levantándose para incrustar el dardo que tenía en la pared. Una mueca de triunfo se formó en sus labios al haberlo hecho, pero luego esa sonrisa desapareció al empezar a sentir una presión asfixiante sobre el torso, como si su cuerpo intentara advertirle sobre algún peligro inminente.
Esa sensación... la había experimentado antes, el mismo día en el que había peleado con Ágata. Por esos efímeros segundos su expresión jocosa se enserió, recubriéndose de una profunda inexpresividad a través de la cual intentaba unir los cabos de todas esas sensaciones que embargaban su sistema.
¿Miedo? No, eso no podía ser.
Se llevó una mano al pecho para sentirlo mejor.
¿Dolor? No.
Arrugó el rostro.
—¿Qué tienes? —Amanda se puso en pie para estar a su altura, pero al final lo único que logró fue sentirse acomplejada luego de ver que su padre la sobrepasaba por más de una cabeza. Se sintió una niña a su lado; en su casa la únicas personas más altas que ella eran Jixy (una jirafa) y su tío, nadie más—. P-papá...
—Ella está aquí, Amanda. —El hombre mordió sus labios y se puso a rebuscar entre un montón de cosas; agarró una mochila y empezó a meter cuanto objeto se le cruzara por el camino. Los ojos grises de la rubia lo observaron guardando arco, flechas, un paquete de mascarillas protectoras y otros objetos que no logró distinguir debido a la velocidad con la que los introducía en el bolso.
Pero no sólo era eso lo que le llamaba la atención, sino también lo que le había dicho.
—¿Quién está aquí? —Su pregunta fue ignorada, pues el hombre rubio se encontraba demasiado estresado guardando cosas como para escucharla. Su atención se había perdido de nuevo. La rubia bufó al ver que le pasaba por el frente como si nada—. Papá...
—Debemos irnos de este bosque cuanto antes. —La tomó del brazo y empezó a caminar con ella hacia la salida, pero la rubia se zafó al no entender sus intenciones—. La siento cerca, ella está aquí.
—¡¿Quién?!
—Tu madre.
Los vientos se habían vuelto más fuertes conforme volaban, haciendo que las alas de Adhara y Meissa se fueran debilitando poco a poco. Sobrevolaban el bosque entre la densa humareda de brillos dorados, por lo que estaban ocultas de la luz del sol, todavía sin riesgos de ser descubiertas por el mundo de los dioses. Sus pequeños ojos vacíos escrutaban el bosque bajo sus cuerpos con necesidad, tratando de localizar a la hija del sol para poder tranquilizarla.