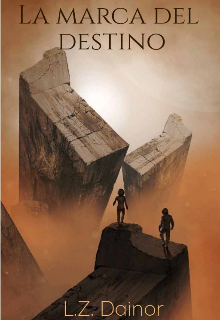La marca del destino
CAPÍTULO 26
La noche caía pesada sobre el campamento, envolviéndolo en un silencio apenas roto por el crujido de las fogatas y el murmullo de las conversaciones apagadas. Había algo en el aire, una tensión sutil que ninguno se atrevía a nombrar. Era como si la misma naturaleza retuviera el aliento, expectante.
De repente, ese silencio fue rasgado por un sonido que parecía brotar de las mismas entrañas de la tierra: un aullido largo, escalofriante, que parecía provenir de todas direcciones. Los centinelas, tensos como cuerdas, dejaron caer las antorchas, sus ojos recorriendo la oscuridad en busca de algo, cualquier cosa. Los demás emergieron de sus tiendas con el corazón latiendo como tambores de guerra, sus manos buscando instintivamente armas o amuletos de protección.
—¿Qué fue eso? —susurró alguien, pero la pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta.
En lo alto de una colina cercana, una figura solitaria apareció, su silueta apenas visible contra el cielo estrellado. Una nota aguda, estridente, cortó el aire, y a esa señal, sombras comenzaron a deslizarse desde la espesura del bosque. No eran hombres ni animales, sino algo que no pertenecía ni a este mundo ni al siguiente. Sus movimientos eran erráticos, casi imposibles de seguir con la mirada, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural que parecía perforar la oscuridad.
Los guerreros se posicionaron, formando un perímetro defensivo alrededor del campamento. Los arqueros tensaron sus cuerdas, y los magos murmuraron palabras en lenguas olvidadas, alimentando los hechizos protectores que ya empezaban a titilar como un tenue escudo de luz.
—¡Están aquí! —gritó Stroud, y esa simple frase desató el caos.
El suelo comenzó a temblar bajo el impacto de cientos de patas, una vibración que ascendía por las piernas de quienes se preparaban para el enfrentamiento. La horda estaba cerca, y la primera oleada se lanzó contra las defensas con una violencia que robaba el aliento. Las flechas surcaron el aire, los hechizos explotaron en destellos cegadores, pero el enemigo no parecía disminuir. Cada vez que uno caía, otro tomaba su lugar, como un río interminable de oscuridad.
En medio del tumulto, Taýr luchaba por mantener la concentración. El pánico era una presencia tangible, una sombra que susurraba al oído de cada combatiente. Pero no podía permitirse sucumbir. Sentía la energía fluir por sus manos, la conexión con su magia más intensa que nunca. Alzó las palmas, y una ráfaga de luz emergió de ellas, golpeando a una de las criaturas. La sombra se retorció antes de desaparecer en un destello de humo.
A su alrededor, el caos se multiplicaba. Los gritos de batalla se mezclaban con los rugidos de las criaturas, creando una cacofonía que desgarraba los nervios. Pero entonces, algo rompió la frenética coreografía de la lucha: una voz.
—¡Maten a la hechicera! —tronó, profunda y resonante, como si no proviniera de un solo lugar, sino de todas partes a la vez.
Taýr se detuvo por un instante, su mirada buscando un origen para esas palabras, pero no había nada, solo el eco interminable de esa orden. Su respiración se aceleró, pero no era el miedo lo que la dominaba, sino una determinación que ardía como fuego en su pecho.
No tenía tiempo para pensar, ni siquiera para temer. Las criaturas seguían avanzando, rodeándolos cada vez más. Gorgan y Stroud lideraban la resistencia en el frente, sus armas un borrón de movimiento. Jared peleaba a su lado, cada golpe resonando con un juramento lanzado al viento. Moura, por su parte, mantenía la línea trasera, protegiendo a los más vulnerables.
El caos era absoluto, y, sin embargo, en el centro de la batalla, Taýr encontró un extraño tipo de claridad. Sabía que no podían ganar, no en términos convencionales, pero quizás, solo quizás, podrían resistir lo suficiente para encontrar una salida.
El aire estaba saturado de polvo y energía, una mezcla sofocante que quemaba los pulmones y cegaba la vista. Pero incluso en medio de esa tormenta, una chispa de esperanza brillaba. Porque mientras sus compañeros luchaban por sus vidas, ella se dio cuenta de algo: cada hechizo, cada flecha, cada golpe de espada no era solo un acto de defensa. Era un grito de desafío, una afirmación de que, aunque estuvieran al borde de la derrota, no se rendirían.
La noche seguía su curso, y aunque las criaturas parecían infinitas, también lo era la voluntad de quienes las enfrentaban.
El rugido de la batalla se fundía con la noche.
Las llamas de las antorchas titilaban entre las sombras mientras los rebeldes se defendían desesperadamente. Criaturas deformes, de ojos brillantes y garras afiladas, emergían desde la oscuridad, embistiendo con una furia incontrolable. La frontera estaba cerca, pero la horda parecía inagotable.
Jared se movía con precisión letal, su espada desgarrando la carne oscura de los engendros, mientras Erguth conjuraba escudos de energía para proteger a los que no podían pelear. Stroud lideraba un grupo de guerreros, intentando contener la línea para evitar que la formación colapsara. Pero por cada criatura que caía, otras dos emergían de la penumbra.
Entonces, el aire cambió.
Una corriente invisible recorrió el campo de batalla, electrizando la piel de los combatientes. Taýr se encontraba en el centro de todo, sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, su cabello flotaba como si estuviera inmersa en un mar invisible de poder. Su magia siempre había sido fuerte, pero esta vez era algo más. Algo colosal.
Por un momento, sintió el mundo alrededor con una claridad absoluta: el miedo de los rebeldes, la sed de sangre de las bestias, el eco de la energía oscura que las animaba… y más allá de todo eso, la presencia de Baroh, observando desde las sombras.
Taýr no lo permitiría.
Elevó una mano y el cielo tembló. Una onda de energía carmesí y dorada se expandió desde su cuerpo, barriendo el campo de batalla. Las bestias que la rodeaban se detuvieron, paralizadas por una fuerza que no podían comprender. Sus garras arañaban el suelo, intentando moverse, pero Taýr había tomado el control.
Editado: 17.03.2025