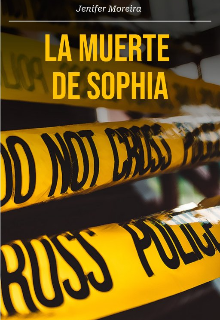La muerte de sophia
Prólogo
El silbato de metal colgaba del cuello del entrenador, rebotando contra su pecho mientras se movia.
El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el campus de un naranja suave. La cancha de entrenamiento estaba vacía, como siempre a esa hora. Bueno, casi vacía.
Fue el chillido de los cuervos lo que lo hizo mirar al centro del campo.
Primero pensó que era una broma. Un maniquí, quizá.
Pero a medida que se acercó, supo que no había nada de gracioso en aquella figura tendida boca arriba, con los brazos abiertos, las piernas torcidas de forma antinatural, y una expresión de desprecio aún dibujada en su rostro.
Era Sophia.
Su cabello oscuro estaba enmarañado y cubierto de césped. Sus ojos abiertos, fijos en el cielo apenas claro, parecían acusar a todo el que se atreviera a mirarla.
Llevaba todavía su sudadera blanca —inmaculada, salvo por las manchas carmesí que comenzaban a extenderse por el tejido.
El entrenador dio un paso atrás. Luego otro. Sintió la bilis en la garganta y el corazón desbocado.
Sophia estaba muerta.
En menos de media hora, la cancha se llenó de policías, cintas amarillas y miradas furtivas. Los rumores empezaron a correr incluso antes de que levantaran el cuerpo.
Ella había sido muchas cosas: la chica más brillante del campus, la más hermosa, la más temida. Sabía demasiado, decía demasiado, y hacía daño donde más dolía. Todos la conocían. Todos tenían una historia con ella.
Por eso, cuando la policía empezó a interrogar uno por uno a los estudiantes y profesores que la rodeaban, nadie pudo decir, con total sinceridad, que le sorprendiera que alguien quisiera verla así.
Lo que sí sorprendía era descubrir… quién había tenido finalmente el valor de hacerlo.