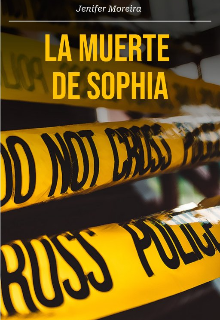La muerte de sophia
Capitulo 1
La cancha de entrenamiento olía a pasto húmedo y a sangre.
El sol apenas trepaba por encima de los edificios del campus cuando un enjambre de policías ya se había tomado el lugar: cintas amarillas delimitaban el perímetro, un par de oficiales tomaban fotos al cadáver y otros intentaban dispersar a los curiosos que se amontonaban a lo lejos. Entre los murmullos de estudiantes y personal, el nombre de la víctima ya se repetía como un eco cargado de miedo y morbo.
—Sophia. Sophia Montes. —susurraban—. ¿En serio está…?
Estaba.
Boca arriba en el centro de la cancha, la sudadera blanca pegada a su piel por las manchas de sangre, su cabello negro desplegado como un abanico sobre el césped. Incluso muerta, parecía mirarlos con esa misma altivez que tantos recordaban. Como si, aún en la muerte, los estuviera juzgando a todos.
A un costado del campo, apoyado contra una de las porterías, un hombre alto y delgado encendía un cigarrillo. Su traje oscuro contrastaba con la luz anaranjada de la mañana y su expresión condescendiente no encajaba del todo con el horror que flotaba en el aire.
El oficial a cargo del campus lo miró acercarse y se apresuró a presentarse:
—Inspector Javier León, supongo. Gracias por venir tan rápido.
El inspector asintió apenas, tirando la colilla al suelo y aplastándola con la punta del zapato.
—¿Ya identificaron a la víctima? —preguntó, su voz grave y serena.
—Sí, señor. Sophia Montes, estudiante de segundo año de Derecho. La encontraron esta mañana, el entrenador Medina fue el primero en verla.
—¿Cómo murió?
—Apuñalada. Varias veces. No hay señales claras de forcejeo alrededor del cuerpo. Creemos que fue una emboscada.
El inspector León entrecerró los ojos y avanzó hasta el cadáver. Se agachó, examinando la posición del cuerpo y la expresión congelada en el rostro de Sophia.
—No parece sorprendida —murmuró—. Casi como si hubiera reconocido a quien lo hizo.
El oficial se removió incómodo detrás de él.
—Bueno… señor… esa chica… tenía una reputación.
El inspector levantó una ceja.
—¿Reputación?
—Muchos la odiaban. Digamos que… no era precisamente amable con nadie.
León esbozó una media sonrisa cargada de ironía.
—Eso es bueno. —Se puso de pie, cepillándose las manos—. Los asesinos amables son aburridos.
Giró sobre sus talones hacia la fila de curiosos que, a la distancia, intentaban atisbar entre la multitud.
—Quiero hablar con todos los que estuvieron cerca de ella en las últimas veinticuatro horas —ordenó—. Amigos, enemigos, profesores… todos.
Y así empezó el desfile.
Primero, una chica de cabello teñido de rojo, brazos cruzados, con las mejillas húmedas y los ojos encendidos de ira: Jazmín Ramírez, la compañera de cuarto. Cada tanto se secaba una lágrima y murmuraba para sí, “maldita, maldita”.
El inspector la observó de reojo mientras tomaba notas. Había algo en la forma en que apretaba los puños que no pasaba desapercibido.
Después vino Marco Santoro, impecable como siempre, con la chaqueta del consejo estudiantil y un falso gesto de consternación. Evitó mirar el cadáver cuando pasó junto a la cancha, pero sudaba a chorros.
Luego, Diego Álvarez, el profesor de literatura. Parecía más viejo de lo que sus cuarenta y tantos años sugerían, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Se aclaró la garganta varias veces antes de siquiera atreverse a levantar la vista hacia el inspector.
El siguiente en la fila era Raúl Medina, el entrenador. El mismo que había encontrado el cuerpo. Tenía los ojos rojos, pero no de llorar: de rabia contenida. Apretaba los dientes mientras relataba cómo había llegado a la cancha esa mañana y encontrado a Sophia tirada allí, “como si fuera basura”.
Le siguió Valentina Torres, elegante y serena, aunque su mirada parecía atravesar a todos los presentes con una frialdad helada. No había ni un atisbo de tristeza en ella; solo algo parecido a satisfacción.
Por último, un hombre mayor, con las manos callosas y la gorra apretada sobre la cabeza: Pedro Rojas, el jardinero. Caminaba con la cabeza gacha, mascullando que no tenía nada que ver, que él solo estaba “cumpliendo con su trabajo”.
El inspector León cerró su cuaderno y los miró a todos.
—Bien —dijo, con un tono neutro—. Ustedes seis se quedarán a disposición mientras continuamos la investigación. No se alejen del campus.
Sus ojos se deslizaron por cada uno de ellos, deteniéndose un segundo más en Jazmín, luego en Marco, después en Valentina. Como si ya supiera algo que los demás ignoraban.
—Lo que quiero saber —añadió, dejando escapar un largo suspiro— es quién de ustedes… finalmente decidió hacerlo.
Se dio la vuelta y caminó hacia la escena del crimen mientras los seis se quedaban en silencio, intercambiando miradas llenas de desconfianza.
En el aire, sobre el olor a pasto y sangre, se percibía algo más: la certeza de que, en ese grupo, estaba el asesino.
Y también, el miedo a ser el próximo.