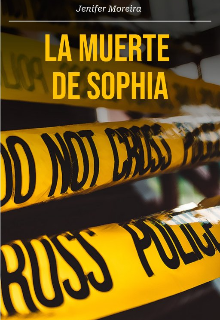La muerte de sophia
Capitulo 4
(Diego Álvarez)
El despacho olía a tabaco y a tensión cuando el profesor entró.
Llevaba una camisa arrugada, la corbata deshecha y las ojeras tan marcadas que parecía que no dormía desde hacía días. Sostenía una carpeta bajo el brazo con un gesto automático, como si aún intentara convencerse de que venía a dar una clase, y no a confesar un crimen.
El inspector León lo observó con atención mientras se sentaba frente a él. El profesor ni siquiera levantó la vista: sus dedos jugueteaban con el borde de la carpeta, incapaces de estarse quietos.
—Profesor Álvarez —dijo León, cruzando las piernas con calma—. Gracias por venir tan pronto.
—No creo que tuviera otra opción —replicó Diego, con un hilo de voz.
León sonrió apenas.
—No —admitió—. No la tenía.
Abrió la carpeta, hojeó unas cuantas hojas y, sin mirarlo, soltó la pregunta como quien lanza una piedra al agua.
—¿Cuánto tiempo llevaba su relación con Sophia?
Diego cerró los ojos y apoyó la espalda contra la silla. No intentó negarlo.
—Ocho meses.
—Ocho meses —repitió León—. Eso no es un desliz. Eso ya es una costumbre. ¿Y cómo empezó?
El profesor tragó saliva.
—Vino a verme por un ensayo de literatura. Un poema de Sylvia Plath. Era brillante… pero desafiante. Me gustó su manera de pensar. De mirarme. Y… bueno… pasó.
León lo miró por primera vez directamente, con una ceja arqueada.
—Pasó —repitió, casi divertido—. Y después de que “pasó”, ¿ella lo amenazó con contarlo?
—No al principio —dijo Diego, bajando la voz—. Al principio… era emocionante. Arriesgado. Pero cuando intenté terminarlo… cambió.
—¿Cómo cambió?
—Empezó a dejar… pistas. En el tablón del aula apareció un poema con mi nombre escondido en las iniciales. En el foro de estudiantes alguien subió una foto de muy mala calidad, no se distinguía casi nada, estaba como pixelada pero yo sabía muy bien quienes eran. Nadie podía probar nada, pero… ella quería que yo supiera que podía arruinarme en cualquier momento.
El inspector tamborileó los dedos sobre la mesa.
—¿Y por qué intentó dejarla?
Diego soltó una carcajada amarga.
—Porque no era amor —dijo—. Era… una ilusión. Y no podía seguir viviendo así. No podía mirarme al espejo.
—Pero anoche —continuó León—. ¿Dónde estaba usted anoche?
El profesor apretó los puños.
—Corrigiendo ensayos en mi despacho. Hasta tarde. Nadie me vio.
—Otro con una coartada impecable —ironizó León—. Dígame, profesor, ¿nunca pensó en… terminar el problema por la vía rápida? Un solo momento de valor y toda su pesadilla desaparece.
Diego lo miró, esta vez con una mezcla de miedo y rabia.
—No soy un asesino.
El inspector inclinó la cabeza, como si evaluara la frase.
—¿Está seguro?
El profesor no respondió.
León suspiró, se puso de pie y caminó lentamente hacia la ventana.
—Lo curioso de todo esto —dijo, mirando hacia la cancha—. Es que no hay un solo rincón en esta universidad en el que ella no hubiera dejado a alguien con las manos manchadas. Todos ustedes la odiaban. Y eso, profesor… complica las cosas.
Diego apretó los labios y miró sus propias manos, blancas por la presión con que las cerraba.
—Si cree que fui yo —dijo, finalmente—, búsqueme pruebas.
El inspector se volvió hacia él con una sonrisa afilada.
—Créame, las voy a encontrar. Para uno de ustedes.
León volvió a sentarse, cerró la carpeta y llamó a un oficial con un leve movimiento de cabeza. Diego se levantó, más abatido que enojado, y salió del despacho sin mirar atrás.
El inspector encendió otro cigarrillo y hojeó la lista de sospechosos.
Quedaban tres.
Su mirada se detuvo en el siguiente nombre: Raúl Medina, el entrenador.
Exhaló una larga voluta de humo y murmuró para sí:
—Veamos qué tienes que decir tú, campeón.