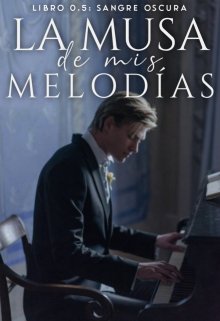La musa de mis melodías [sangre Oscura #0.5]
Capítulo 12
Capítulo 12: Éxtasis.
[21 de noviembre del 2010, domingo]
*Katherine*
Si creía que no podía ser más miserable, estaba muy equivocada. Durante años pensé que mi dolor tenía un límite, que terminaba con los gritos y golpes de mi padre, y con la indiferencia de mi madre. Pero hace poco descubrí que la vida aún guardaba un golpe certero para mí, uno que terminaría por derribarme.
Termino con lo que queda del desayuno y me levanto con lentitud hacia el lavado, depositando los trates dentro de este. No quiero lavarlos, no quiero hacer nada. Solo necesito echarme en mi cama y llorar hasta quedarme dormida. Es lo único que logra calmar el dolor al menos por unos instantes.
El eco de mis pisadas es lo único que se percibe al subir las escaleras y no me preocupo de hacer ruido porque estoy sola. La mayoría de las veces debo desplazarme como un silencio ninja para no aguantar a mi padre.
Estoy por dirigirme a mi habitación y… la puerta de la habitación de mis padres se encuentra abierta de par en par. Mi pies se mueven solos hacia esta, cerrando la puerta tras mi espalda.
Clark salió temprano a la estación de policía y Eleonor solo desapareció. A conseguir más droga, supongo.
Al igual que varios lugares de la casa, es un asco. Hay un montón de ropa sucia tirada por doquier, botellas de whisky sobre la cómoda como si fueran parte de la decoración y un fétido olor a basura.
No sé exactamente qué estoy haciendo aquí, o en realidad sí lo sé, pero estoy tratando de convencerme a mí misma que no sería capaz de hacerlo.
Me acerco a la deteriorada mesita que se encuentra junto a la cama de sábanas sucias y tomo el portarretrato que descansa sobre esta. Sin importarme que el piso esté mugriento, me siento y arrastro mi cuerpo hasta apoyarlo a un costado de la cama.
Ni bien detallo la foto cuando las lágrimas se desbordan de mis ojos cual cascada. Somos los tres, en un parque que queda en todo el centro de Abalee. Yo tenía ocho años, por lo que recuerdo perfectamente como papá le pidió a un muchacho que nos tomara la foto. Los tres sentados sobre el césped, abrazados y sonriendo como lo que éramos, una familia feliz.
Me paso el dorso de la mano por los ojos cuando mi vista está lo bastante borrosa como para no ver. ¿En qué momento cambió todo? ¿Cuándo me convertí en el ser humano más despreciable para mi padre y en una desconocida para mi madre? Supongo que son preguntas a las que nunca les encontraré una respuesta.
El pensamiento que tenía desde que ingresé a la habitación brilla con más intensidad en mi cabeza. Niego en un vago intento por desaparecerlo. No puedo… no puedo hacerlo, pero no veo otra salida.
Necesito algo que alivie el dolor, que merme solo por un momento la pena que llevo estancada en el pecho, en el alma. O al menos que sea capaz de llenar ese vacío desde que él…
Pensarlo duele, y mucho. Por más resentimiento y coraje que me provoque evocarlo en mis pensamientos, lo sigo queriendo, con la misma intensidad. Pero eso ya no importa, porque no lo tengo a mi lado. Una vez dije que Deimos era un extensión de mi cuerpo y no mentía, porque ahora que me sacó de su vida no soy más que un muerto deambulando por la tierra.
Vuelvo a dejar el portarretratos donde estaba cuando siento que los recuerdos empiezan a asfixiarme. Aquel pensamiento irracional toma fuerza y por más que busco excusas para no hacerlo, mi cerebro no para de repetirme que es la única salida.
Que necesito algo más fuerte para olvidar, además de dormir.
Me apoyo sobre las rodillas y ubico mis manos en el suelo para poder mirar bajo la cama. Allí está. La cosa que durante años decía aborrecer y ahora la veo como mi mejor aliado.
Alcanzo la caja con una mano, hasta sacarla de debajo de la cama y vuelvo a mi postura de indio para colocarla sobre mis piernas. Con manos temblorosas, retiro la tapa, revelando el montón de implementos junto al paquete de heroína.
Sé que no hay marcha atrás cuando, con movimientos casi automáticos, preparo el brebaje que voy a inyectarme. He visto a mamá hacer esto tantas veces que, aunque siempre me quede pasmada, recuerdo absolutamente todo el procedimiento para meter eso en mi sistema.
La luz incandescente de la pequeña llama que brota del encendedor maltrata mis ojos al principio y aguzo la mirada para colocarla bajo la curvatura de la cuchara. El líquido burbujea y no sé si está listo, pero apago el encendedor para poder tomar la jeringa. Jalo del émbolo, transportando la sustancia amarillenta hacia el tubo.
Me aseguro de que no haya alguna burbuja de aire porque no pretendo morir hoy, o tal vez sí, no lo sé. El único motivo que tenía para seguir existiendo me abandonó a mi suerte sin saber que sin él no soy nada.
Dejo la caja a un lado antes de tomar una profunda respiración. ¿Me arrepentiré de esto? Probablemente. ¿Volveré a hacerlo? No lo sé. Puede que termine siendo una adicta al igual que mi madre.
Rio fuerte, con cinismo. Tanto años criticándola y probablemente hoy me convierta en ella. A final de cuentas, aquella famosa frase tiene toda la razón. Los padres son el mejor ejemplo a seguir.
Me arremango el buzo hasta dejar mi antebrazo izquierdo al descubierto. Las cicatrices y los moretones relucen al igual que mis venas casi imperceptibles y no me molesto en desinfectar el área, solo clavo la aguja lo suficiente como para apoyar mi pulgar en el émbolo, empujándolo hacia abajo.
Vació todo el contenido y cuando me aseguro de que ya no queda nada, retiro la aguja.
Espero. Solo transcurren un par de minutos y empiezo a sentir que mi cuerpo se quema, como si ardiera entre las brasas del infierno. Mi frecuencia cardiaca va en aumento y de repente todo da vueltas, obligándome a quedarme sentada. Es como si todo se acelerara de un momento a otro y yo me quedara allí, varada. Minutos después mi cuerpo comienza a temblar, demasiado. Tanto que temo haberme suministrado una dosis demasiado alta.