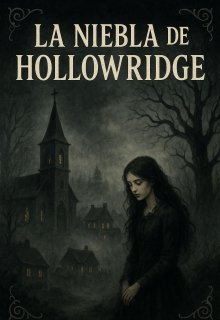La Niebla de Hollowridge
Capitulo 6- La noche del velo roto
El aire en Hollowridge se volvió pesado los días previos a Halloween. La niebla ya no se disipaba ni al mediodía. Los relojes parecían adelantar y retrasarse al azar, las sombras se alargaban incluso cuando no había luz. Elara lo comprendió sin que nadie se lo dijera: la noche del velo se acercaba.
A medida que el día declinaba, el pueblo comenzó a vaciarse. Las puertas se cerraban, las velas se apagaban tras los cristales. Solo la campana, muda durante siglos, marcó las seis con un lamento de bronce que estremeció los huesos.
Elara, vestida de negro, subió a la colina. Llevaba en la mano la llave que había encontrado en el despacho semanas atrás. Su instinto le decía que abriría algo más que una cerradura.
Cuando llegó al cementerio, la niebla se abrió ante ella, y el aire se llenó de un aroma dulce y antiguo: rosas marchitas.
Elara encontró la tumba de Auren. La piedra brillaba débilmente bajo la luz del fuego fatuo que se arremolinaba entre las cruces.
—Estoy aquí —susurró—. No sé si para liberarte o perderme contigo.
Una voz respondió desde el interior de la niebla.
—Elara. Mi condena comenzó por amarte… y solo tu amor puede ponerle fin.
Él apareció entonces, tan real que el mundo pareció detenerse. Auren extendió una mano. Su piel ya no era pálida sino translúcida, como un recuerdo hecho carne.
—Ven conmigo —pidió—. Deja que el velo caiga. No habrá dolor, solo nosotros.
Elara dio un paso adelante, y la niebla la envolvió. Su corazón latía con fuerza, dividido entre deseo y miedo. En ese instante comprendió lo que el sacerdote había querido decir: el pacto no era solo entre Auren y su alma, sino entre su linaje y el pueblo entero. Si lo liberaba, Hollowridge pagaría el precio.
Las campanas comenzaron a sonar por sí solas, una detrás de otra, hasta que todo el valle vibró. Las tumbas se abrieron, y de ellas surgieron figuras envueltas en sombras. Los muertos del baile, los condenados por la misma maldición, aguardaban su decisión.
Elara levantó la llave. Un resplandor azul emanó de ella.
—Auren —dijo con lágrimas en los ojos—, te amé antes de recordar quién eras. Pero el amor no debe devorar lo que toca.
Giró la llave en el aire, y una grieta luminosa se abrió entre ambos mundos. El viento rugió, la niebla gritó como un alma arrancada. Auren la miró una última vez, sonriendo con tristeza.
—Entonces… déjame ir.
Elara lo besó, y su forma se deshizo en un torrente de luz que se elevó hacia el cielo. La niebla se contrajo, la tierra tembló, y las campanas se partieron en silencio.
Cuando el amanecer llegó, Hollowridge yacía en calma. Las calles estaban vacías, pero el aire se sentía más liviano. La maldición se había roto.
Solo una cosa faltaba: Elara. Nadie volvió a verla desde aquella noche.
Pero en el retrato de la mansión, donde antes estaba solo Auren, ahora había dos figuras tomadas de la mano, mirando al horizonte bajo una luz gris.