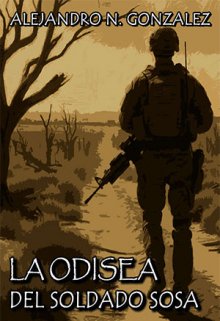La odisea del soldado Sosa
Capítulo 13
Mi estancia en Nairobi no se extendió por mucho tiempo, apenas un día que resultó ser uno de los más estresantes de mi vida.
Njau me despertó a las siete de la mañana del día siguiente después de partir de la costa, cuando desde la carretera ya se avistaba la capital keniana.
Apenas recordaba la última parada que hicimos en la madrugada para orinar, aunque Njau me comentó que se también detuvo en un pueblo durante una hora, donde logró dormir y persuadir el estrés que le generó parte de la historia que le pude contar.
Yo, aunque había descansado, seguía sintiendo un agotamiento que me resultó agobiante.
Además, me sentía frustrado por haber dejado a Matu y Kiwi atrás, y para mortificarme aún más, me hice la idea de que estaban muertos, por lo que el sentimiento de culpa fue creciendo conforme las horas transcurrían.
Por suerte, Njau tuvo la consideración de llevarme hasta el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, donde no me costó mucho hacerme con la atención de un grupo de vigilantes que, tan solo con verme, sospecharon que algo iba mal, ya que mi apariencia sucia y descuidada debido a la huida precipitada en Watamu era llamativa.
Pensé que me llevarían con algún superior al que no me costaría explicarle que me habían asaltado, pero una vez que estuvieron frente a mí, me dijeron que no podía entrar al aeropuerto.
Fue evidente que me confundieron con un indigente, pero no me dejé llevar por el malentendido y, en vez de eso, les pedí que me dijesen la dirección de una casa de empeños y la ubicación de un hotel cercano.
Ambos me indicaron distintas direcciones e incluso me dijeron cuáles eran los hoteles más económicos, lo cual agradecí antes de despedirme de ellos y desearles un buen día.
Por suerte, Njau no se había ido, así que regresé con él y le pedí que me llevase a un hotel cercano.
Njau no me cobró por llevarme, e incluso se tomó la libertad de registrar su nombre en recepción ante mi falta de documentación, algo que quise compensar con una buena propina, aunque se negó a aceptarla.
Mi estadía en el hotel fue corta; apenas usé el baño de la habitación para ducharme y cambiarme de ropa.
Luego, opté por uno de los elegantes trajes que le robé al señor Long y un par de finos zapatos que complementaron de buena manera mi apariencia.
En la mesa de noche, había una pequeña muestra gratuita de un perfume de diseñador que no dudé en aplicarme; resultó ser una de las fragancias más deliciosas que olí en mi vida.
Antes de salir de la habitación y echar un último vistazo a mi apariencia, saqué de la maleta el fajo de billetes, los lentes de sol y los dos relojes que me quedaban; uno lo coloqué en mi muñeca izquierda y el otro lo dejé en su caja para empeñarlo.
El resto de los artículos, como anillos, collares y otros accesorios lujosos, además de la ropa de diseñador que sobró y los zapatos, los guardé en un morral que llevé conmigo para empeñarlo también, pues necesitaba la mayor cantidad posible de dinero.
En recepción, le pedí información a un recepcionista sobre alguna casa de cambios, así como también que llamase un taxi, aunque con amabilidad me ofreció la línea de transporte privada del hotel, que me resultó más beneficiosa.
Así que, al salir con mi morral en mano, di las gracias al servicial recepcionista y salí para esperar la llegada del transporte, que apenas tardó unos minutos.
El chofer, que al verme bajó del auto para tratarme como alguien de alta sociedad, abrió la puerta trasera del vehículo y con elegancia indicó que subiese. Luego, antes de partir, sugirió dar un paseo con el objetivo de mostrarme la ciudad, aunque en vez de ello, le dije que fuese a la casa de empeños de mayor confianza.
Fue así como llegamos a un llamativo establecimiento en lo que parecía ser una zona comercial de la ciudad, no muy lejos del aeropuerto y el hotel, donde una vez más el chofer bajó del auto para abrir mi puerta e incluso acompañarme; alegó que era mejor que no estuviese solo.
Tardamos solo treinta minutos dentro de la casa de empeños, donde obtuve en chelines kenianos el equivalente a doscientos cincuenta dólares por el reloj, trescientos por la ropa y los zapatos, y quinientos veinticinco por la joyería; sé que no era el valor real de todo, pero era lo suficiente para volver a Estados Unidos.
Entonces, tras realizar mi primera diligencia, le pedí al chofer que me llevase a una casa de cambios, pero con amabilidad, este comentó que no era recomendable ir a una que no fuese la del aeropuerto. Así que, a fin de cuentas, después de su insistencia en dar un paseo por los lugares turísticos de la ciudad, regresamos al hotel.
Al llegar, fui directo a mi habitación y busqué varias bolsas de papel que hurté en la villa del señor Long, donde guardé todo el dinero que logré conseguir en la casa de empeños y el pendrive que me confió el general Dalton.
Luego, después de veinte minutos de revisión, salí de mi habitación y me dirigí a la recepción, donde le dije al recepcionista, a modo de excusa, que tardaría horas fuera del hotel; esto para que no se extrañasen de mi ausencia ni llamasen a la policía.
Además, le pedí información acerca de un lugar mejor que el aeropuerto para intercambiar divisas, razón por la cual mencionó una reconocida entidad bancaria del país, donde era cien por ciento seguro realizar transacciones de tipo cambiario, sobre todo con los extranjeros.
Gracias a su información, le di una propina que consideró demasiada, aunque insistí que la tuviese y la compartiese con el chofer que me había llevado a la casa de empeños, de quien volví a depender para que me llevase al aeropuerto, lugar al que llegamos en menos de diez minutos.
En el estacionamiento, le agradecí al chofer por sus servicios y le dije que había dejado una propina para él con el recepcionista, lo cual agradeció con euforia cuando mencioné la cantidad de dinero; eso me dio a entender que les di demasiado.