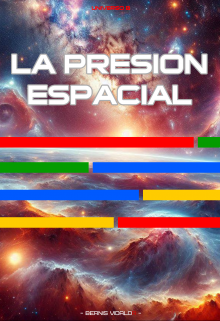La presión espacial
Espejo
Cleo se miró un momento en el espejo de la antesala, tratando de decidir si le gustaba lo que veía. Su rostro comenzaba a tener alguna arruga demasiado visible, y su pelo estaba tan lacio y falto de vida como de costumbre, pero al menos todavía era oscuro y le envolvía la cara de forma graciosa. Como siempre le había gustado.
“Al menos no aparento los casi trescientos años que tengo” pensó, mientras se le escapaba media sonrisilla y se miraba desde un poco más lejos. Poco a poco iba ganando la confianza que necesitaba para entrar en el salón y soltar su bomba de información no esperada que sabía, resultaría altamente impactante.
Se colocó bien su vestido de Gran Emperatriz, ese que casi nunca usaba, y cuando hubo decidido que tenía la mente en su sitio y el cerebro al cien por cien, accedió al salón principal del Palacio.
Abrió el gran portón, que no emitió ningún sonido. Observó los pendones de las antiguas familias nim colgando de las altas paredes de piedra y al fondo, delante de uno de los ventanales panorámicos que daban al extenso Jardín Imperial, pudo ver a su nieta sentada de espaldas a ella en una silla de aspecto recargado, con la cabeza ligeramente colgando hacia atrás, y a su madre, es decir, a su propia hija, peinándole la larguísima cabellera rubia con un clásico cepillo dorado.
Cleo dio unos pasos más, tratando de hacer algo de ruido con sus zapatos para que ellas se dieran cuenta de su presencia y estaba a punto de carraspear para hacerse notar, cuando vio a su hija girarse para dejar el cepillo sobre la mesa de piedra, y darse cuenta de que ella estaba allí en ese mismo instante.
—¡Mamá!
Cleo sintió un pequeño sobresalto interno, pero sus casi tres siglos de experiencia vital le hicieron ocultarlo bien. Su hija solo la llamaba “Mamá” cuando estaba enfadada con ella o cuando iba a reprocharle algo. Normalmente, si todo iba bien, solía llamarle “Madre”.
Cleo contestó, tratando de mantener una cara amable y sonriente y una actitud afable:
—¡Hola hija! —y agitó la mano, con un gesto casi infantil— ¿qué tal? ¿qué hacéis? ¿probando nuevos peinados?
—¡Mamá! —repitió su hija con un tono que no dejaba lugar a dudas: estaba enfadada— ¿Cómo que probando nuevos peinados?, esta semana es la celebración del ciento cincuenta aniversario. Esta misma noche Gloria da el discurso de inauguración de las fiestas. ¿Te habías olvidado?
—Ermmm… —sí, se había olvidado.
—¡Mamá! —recriminó su hija, por tercera vez—, es un día importante. ¡Llevamos en el planeta ciento cincuenta años!
—Números redondos… ¿qué más da? —contestó Cleo, que estaba harta de tanta recriminación— Sabes de sobra lo que pienso de estos aniversarios y estas celebraciones. Son una chorrada y para mí, además, un coñazo. Ya he ido a demasiadas. Me gusta que la gente celebre, pero lo pueden hacer sin mí. Y sí, se me había olvidado, pero lo mismo hasta se me había olvidado adrede…
Su hija no pudo hacer otra cosa que contestar con un sonoro suspiro. Pero fue su nieta quien cogió el testigo, girándose en su silla.
—Abuela, ya sabes cómo es la gente —dijo, tratando de mantener un tono conciliador— y la gente quiere esta fiesta. La adoran. Se habla de cada celebración decenial durante los siguientes diez años, hasta que se hace la siguiente. Y ésta es más especial aún, son ciento cincuenta años. A la gente hay que darle lo que quiere, es nuestro trabajo. Ya no es como al principio, que teníamos mil cosas que hacer y había que construir el planeta. Tenemos que hacer este tipo de cosas si no queremos que la gente empiece a pensar que ya no les servimos para nada.
Cleo estuvo a punto de decir: “¿Y si ya no les servimos para nada?”, pero se retuvo. Conocía a su nieta. De las tres, era de largo la más inteligente y la más capacitada para ser gobernante. Y probablemente la única a la que realmente le gustaba serlo. Pero también era ambiciosa y tenía, quizá, una demasiado benevolente visión de sí misma. Tras más de doscientos años de relación, la conocía perfectamente. Decidió cambiar de tema.
—Raquel, cariño, ¿y no es tu hija ya mayorcita para tener un servicio de peluquería? Hace tiempo que pasó los doscientos…
—Sí, mamá. Pero resulta que el amor por una hija no se pierde en toda la vida, aunque ésta dure mucho, y me gusta ser yo quien la peine para los eventos especiales.
Cleo recibió la puñalada sentimental de su hija como una campeona. Sabía que en ella había amor y respeto, así como ella la quería y respetaba también, pero también sabía que las muestras públicas de cariño que había sido capaz de darle habían sido escasas durante toda su vida. Simplemente no le salía. Su hija nunca se lo recriminaba directamente pero, voluntaria o involuntariamente, se lo hacía saber cada vez que la situación lo hacía posible.
Comprendiendo que el cambio de tema también había resultado fallido para su intención de crear un clima familiar cálido y agradable, Cleo optó por la opción que le resultaba más fácil: decir aquello que había ido a decir sin rodeos:
—He venido a deciros que me marcho. Me voy a la Tierra antes de que acabe esta semana.